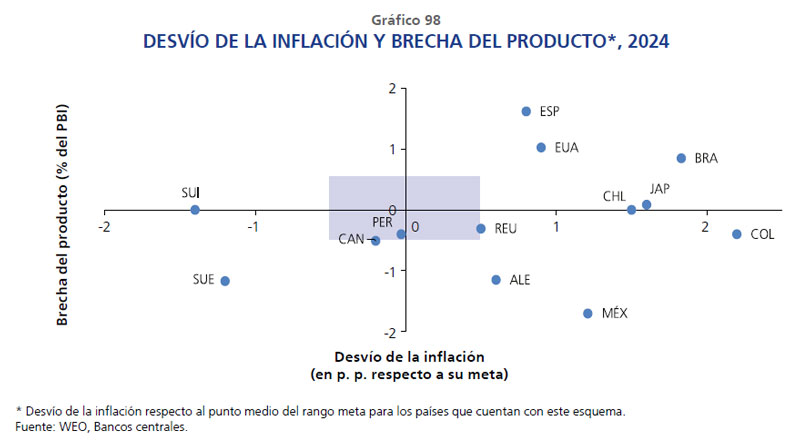V. Política monetaria y condiciones financieras
VI. Inflación y balance de riesgos de la inflación
Recuadros
El presente Reporte de Inflación se ha elaborado con información al primer trimestre de 2025 de la Balanza de Pagos y del Producto Bruto Interno; a abril de 2025 del PBI mensual; y a mayo de 2025 de las operaciones del Sector Público No Financiero, cuentas monetarias, inflación, mercados financieros y tipo de cambio.
• De acuerdo con la Constitución Política, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es una entidad pública autónoma, cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Sus principales funciones son regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre el estado de las finanzas nacionales.
• Para el cumplimiento de esta finalidad, el BCRP sigue una política de Metas Explícitas de Inflación. La meta de inflación (un rango entre 1 y 3 por ciento) busca anclar las expectativas de inflación en un nivel similar al de las economías desarrolladas y establecer un compromiso permanente con la estabilidad de la moneda.
• Dentro de un cronograma anunciado, el Directorio del BCRP decide todos los meses desde 2003, el nivel de la tasa de interés de referencia para el mercado de préstamos interbancarios. Esta tasa de interés es la meta operativa de la política monetaria, la cual afecta con rezagos, y por distintos canales, a la tasa de inflación. Por ello, esta tasa de interés se determina con base a proyecciones de la inflación y sus determinantes.
• La inflación puede desviarse transitoriamente fuera del rango meta debido a la presencia de choques que pueden afectar temporalmente a la oferta de bienes y servicios. Cabe precisar además que la efectividad de la política monetaria se evalúa en términos del éxito en mantener las expectativas de inflación dentro del rango meta, y retornar a dicho rango en un horizonte de tiempo razonable si es que se ha registrado desvíos del mismo por algún choque a la economía.
• Adicionalmente, el BCRP ejecuta medidas preventivas para resguardar la estabilidad macrofinanciera y preservar así los mecanismos de transmisión de la política monetaria. De esta manera, la tasa de interés de referencia se complementa con el uso de otros instrumentos de política monetaria, como por ejemplo operaciones de inyección y esterilización, encajes e intervención cambiaria, para asegurar el correcto funcionamiento de los mercados, reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio, y evitar variaciones significativas en el volumen y composición, por monedas y plazos, del crédito del sistema financiero.
• El Reporte de Inflación fue aprobado en sesión del Directorio del 12 de junio de 2025 e incluye las proyecciones macroeconómicas para el periodo 2025-2026, que sustentan las decisiones de política monetaria del BCRP, así como los factores de riesgo que puedan desviar estas proyecciones.
• La difusión del próximo Reporte de Inflación será el viernes 19 de setiembre de 2025.
i. Desde el último Reporte, las perspectivas de crecimiento mundial se han deteriorado, principalmente debido al incremento de las tensiones comerciales, en respuesta a la imposición de nuevas medidas arancelarias, algunas de las cuales fueron postergadas. Por su parte, la inflación global se ha mantenido relativamente estable, aunque las expectativas de inflación, en particular en Estados Unidos (EUA), han aumentado, con lo cual se estima una convergencia más lenta hacia la meta. En respuesta, la Fed ha adoptado una postura cauta en torno a una flexibilización de la política monetaria, mientras que la mayoría de los bancos centrales continuaron con el ciclo de reducción de tasas.
Acorde con estos desarrollos, la proyección de crecimiento mundial se revisó a la baja, de 3,0 a 2,7 por ciento para 2025. Si bien las menores perspectivas de crecimiento son generalizadas, la revisión principal ocurrió en EUA, y estuvo explicada por el impacto de la postergación de decisiones de inversión, el deterioro de la confianza de los consumidores y el aumento de las presiones inflacionarias sobre el crecimiento de dicho país. Para 2026 se espera un dinamismo similar en el crecimiento mundial, con una revisión a una tasa de 2,7 por ciento. No obstante, cualquier agravamiento de las tensiones comerciales o geopolíticas impondría riesgos a la baja en el crecimiento mundial.
ii. Los términos de intercambio subieron un 16,4 por ciento interanual en el primer trimestre de 2025, debido a la evolución favorable de los precios de los metales exportados (oro, cobre y zinc) y de los productos no tradicionales pesqueros, siderometalúrgicos y químicos. Las cotizaciones más elevadas de los productos mineros se debieron a la persistencia de las restricciones de oferta, que se reflejó en la reducción de inventarios, y la mayor demanda de activos de refugio por la incertidumbre en torno a la política comercial de EUA.
Los términos de intercambio de 2025 se revisan al alza, de un crecimiento de 4,4 por ciento en marzo a uno de 9,9 por ciento, debido a la previsión de precios más altos de los principales commodities de exportación (especialmente oro) y los menores precios de insumos importados (petróleo e insumos industriales), en línea con la evolución registrada en lo que va del año y la continua deflación en China.
iii. El superávit en cuenta corriente acumulado anual continuó aumentando (2,3 por ciento del PBI al primer trimestre). La subida respecto a 2024 se explicó principalmente por un mayor superávit comercial, impulsado por el aumento de los términos de intercambio y los mayores embarques al exterior de productos no tradicionales y mineros. En términos nominales, también crecieron los ingresos por servicios, especialmente por turismo receptivo, y las remesas desde EUA. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por mayores utilidades de empresas extranjeras, sobre todo mineras.
Se proyecta que el superávit en cuenta corriente se reduzca a 1,9 por ciento del PBI en 2025 y, luego, repunte nuevamente a 2,3 por ciento en 2026. Este escenario considera: (i) superávits comerciales crecientes, consistentes con la evolución prevista de los términos de intercambio; (ii) reducción del déficit por servicios, acorde con la normalización del costo de los fletes y la recuperación progresiva del turismo; y (iii) un incremento de las utilidades de empresas con participación extranjera de 5,8 por ciento del PBI en 2024 a 6,9 por ciento en 2025, para luego ubicarse en 7,0 por ciento en 2026.
iv. La actividad económica nacional creció 3,9 por ciento en el primer trimestre de 2025 por el impacto favorable del gasto privado sobre las actividades no primarias en un contexto de inflación dentro del rango meta, recuperación del empleo y mejora de las expectativas. Las actividades primarias también mostraron una expansión de 4,1 por ciento, destacando la pesca industrial por la mayor captura de anchoveta y la minería metálica por la mayor producción de cobre, molibdeno y plata. Por el lado del gasto, el crecimiento estuvo sustentado en el sólido desempeño del gasto privado. Asimismo, el gasto público creció 7,5 por ciento, destacando el avance de la inversión pública (11,2 por ciento).
Para 2025, se estima que la economía crezca 3,1 por ciento, tasa menor a la proyección del Reporte de marzo (3,2 por ciento), debido a una menor expansión esperada en el sector minería e hidrocarburos. Por otro lado, se eleva la proyección de crecimiento del PBI no primario de 3,3 a 3,4 por ciento, como resultado del desempeño favorable del gasto privado en lo que va del año, en un contexto de baja inflación, mayor empleo y una recuperación de la confianza empresarial.
Para 2026 se espera una expansión de 2,9 por ciento, cifra que se mantiene respecto al Reporte previo, con la demanda interna como principal motor del crecimiento, en un contexto de consolidación fiscal, condiciones macroeconómicas estables y estabilidad política y social.
v. El déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses disminuyó de 3,5 a 2,7 por ciento del PBI entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, debido principalmente al aumento de los ingresos corrientes, en especial por la mayor recaudación por regularización de impuesto a la renta, en línea con la recuperación de la actividad económica y los altos precios de minerales de exportación; y, en menor medida, por la reducción de los gastos corrientes como porcentaje del PBI.
Se proyecta que el déficit fiscal se reduzca a 2,5 y 2,1 por ciento del PBI en 2025 y 2026, respectivamente, como resultado de mayores ingresos fiscales como porcentaje del PBI, impulsados por el crecimiento de la actividad económica y precios de minerales de exportación más altos (incluyendo el efecto rezagado de ambas variables) así como por ingresos extraordinarios, especialmente por impuesto a la renta en 2025; Igualmente, incorpora una recuperación del flujo de caja de las empresas públicas, en particular de Petroperú. La reducción prevista del déficit requiere de un comportamiento prudente de la política fiscal, lo que implica limitar las presiones de gasto y medidas que reduzcan la presión tributaria en un contexto de elevados términos de intercambio. La consolidación fiscal es fundamental para mantener el grado de inversión, lo que permite al país mantener el acceso a condiciones favorables de financiamiento externo, con una de las tasas de interés más bajas en la región.
Se prevé que la deuda neta de activos financieros del Sector Público No Financiero aumente de 23,5 a 25,1 por ciento del PBI entre 2024 y 2026. En tanto, se proyecta que la deuda bruta pase de 32,1 a 32,6 por ciento del PBI durante el mismo periodo. La diferencia entre el aumento de la deuda bruta y deuda neta obedece a la proyección de un menor saldo de activos financieros del sector público como porcentaje del PBI.
vi. El Directorio del BCRP decidió mantener la tasa de interés de referencia a 4,50 por ciento en la reunión del Programa Monetario de junio. En los comunicados de política monetaria de abril, mayo y junio, se reiteró el mensaje que señala que futuros ajustes en la tasa de interés de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Asimismo, en dichos comunicados el Directorio reafirmó su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.
vii. Las tasas de interés en moneda nacional continuaron evolucionando de acuerdo con la tasa de referencia, en particular en los segmentos de menor riesgo crediticio y menor plazo. La liquidez en moneda nacional (circulante más depósitos) mantuvo un elevado dinamismo, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos desde junio de 2024. No obstante, su ritmo de expansión se moderó, al pasar de 12,9 por ciento en 2024 a 10,9 por ciento en abril de 2025. Por su parte, en el mismo periodo, la tasa de expansión del crédito al sector privado pasó de 0,4 a 1,8 por ciento, explicado por el segmento corporativo y gran empresa en línea con la recuperación de la actividad económica. Hacia adelante se prevé que el crédito al sector privado crezca a tasas de 5,0 y 4,0 por ciento en 2025 y 2026, respectivamente, en línea con la proyección de crecimiento de la actividad económica y la reducción de la morosidad.
viii. La inflación interanual subió ligeramente, de 1,48 por ciento en febrero de 2025 a 1,69 por ciento en mayo, dentro del rango meta. El aumento reflejó el alza en los precios de alimentos como carne de pollo, pescado y papa. Por su parte, la inflación sin alimentos y energía (SAE) bajó de 2,11 a 1,79 por ciento en el mismo periodo, por una menor alza en los precios de rubros como transporte local, educación superior y vehículos a motor. La tasa de inflación de los componentes de bienes y servicios que forman parte de la medida SAE se ubicaron dentro del rango meta. Los indicadores tendenciales de inflación también mostraron una trayectoria decreciente y se ubicaron alrededor del centro del rango meta.
Se proyecta que la inflación se mantendrá cerca del punto medio del rango meta durante el horizonte de proyección, con una tasa estimada de 1,8 por ciento para 2025 y de 2,0 por ciento para 2026. Esta proyección considera, además de la disipación de los choques de oferta, una actividad económica en torno a su nivel potencial y expectativas de inflación que continúan descendiendo hacia el valor central del rango meta.
ix. El balance de riesgos de la proyección de la inflación se mantiene neutral, en línea con lo reportado en el Reporte de marzo. El impacto de los factores que podrían reducir la inflación se vería compensado por aquellos que ejercerían presiones al alza. Entre los principales riesgos destacan: (i) choques de oferta por medidas proteccionistas, tensiones geopolíticas y fenómenos naturales; (ii) mayor volatilidad financiera y salida de capitales, tanto por factores externos como por incertidumbre política interna; (iii) debilitamiento de la demanda interna de presentarse un contexto de incertidumbre económica; y (iv) menor demanda externa debido a una posible desaceleración global, especialmente en economías clave como China y EUA.
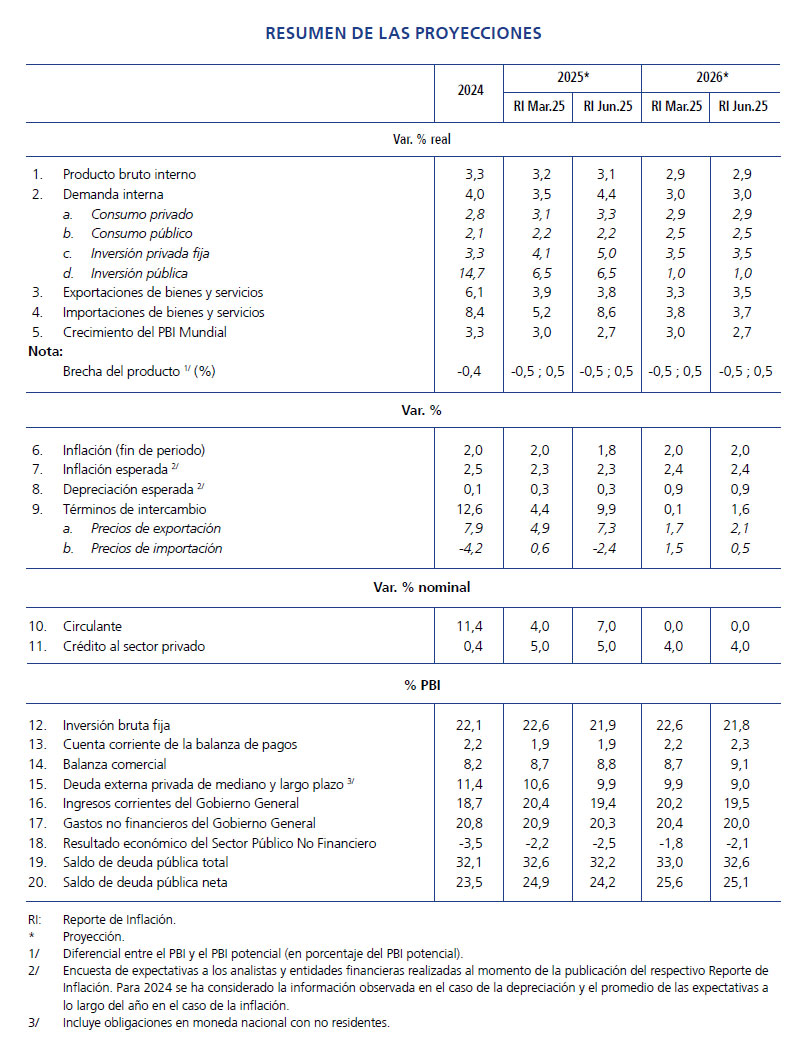
1. Desde el último Reporte de Inflación, las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido, en gran medida, al incremento de las tensiones comerciales a nivel global. A las medidas adoptadas en el primer trimestre, se sumó la imposición, por parte de Estados Unidos (EUA), de un arancel recíproco cuya primera fase de 10 por ciento permanece vigente, mientras que la segunda fase fue postergada por 90 días. La incertidumbre sobre el nuevo panorama arancelario ha afectado la confianza de los agentes, tanto de los inversionistas como de los consumidores.
A las tensiones comerciales se sumó la persistencia, e incluso agravamiento, de las tensiones geopolíticas, en particular por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en medio oriente —con el conflicto reciente entre Israel e Irán—. Otro factor que afectó a los mercados fue la incertidumbre en torno a la política fiscal en EUA. En mayo, la agencia calificadora Moody’s redujo el rating crediticio de su deuda soberana.
2. Simultáneamente, las expectativas de inflación, en particular en EUA, han aumentado, esperándose una convergencia más lenta hacia la meta. Ello, sumado a la incertidumbre sobre la evolución del desempleo, ha llevado a que la Fed adopte una postura cauta en torno a una flexibilización de la política monetaria.
3. En este contexto, el crecimiento mundial ha sido revisado a la baja de 3,0 a 2,7 por ciento para 2025 y 2026. Aunque la revisión es prácticamente generalizada, destaca el menor crecimiento de EUA, en particular en el segundo semestre de este año debido al impacto de la postergación de decisiones de inversión, el deterioro de la confianza de los consumidores y el aumento de las presiones inflacionarias. El escenario central asume que el impacto de estos factores se irá reduciendo a lo largo de 2026, en línea con la menor incertidumbre esperada en el plano comercial y la concreción de acuerdos comerciales que no afecten significativamente la cadena de suministro global.
El escenario descrito asume, por lo tanto, que las tensiones comerciales no escalan. En tal sentido, un agravamiento de la guerra comercial —en particular entre EUA y China— o la extensión de las tensiones hacia un mayor número países o bienes, podría llevar a una reducción adicional en las proyecciones de crecimiento global, en particular para 2026. Asimismo, un escalamiento de los actuales conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente podría revertir la evolución favorable observada en los precios de los granos y el petróleo; y, simultáneamente, aumentar la aversión al riesgo y la volatilidad en los mercados financieros.
4. En el plano macroeconómico, existe el riesgo de una política monetaria menos flexible por parte de la Fed ante un aumento, superior al previsto, de las presiones inflacionarias. Estas presiones podrían provenir de mayores aranceles, de la escasez de mano de obra o de una política fiscal más expansiva que la prevista.
5. Durante el primer trimestre de este año, la actividad económica mostró una marcada desaceleración, especialmente en las economías desarrolladas donde la demanda interna, en particular el consumo, mostró menores tasas de crecimiento respecto al cuarto trimestre de 2024. Ello es reflejo de un menor ritmo de creación de puestos de trabajo (en particular en las economías desarrolladas), de una posición más cauta de la política monetaria de EUA y del deterioro de la confianza asociado a la mayor incertidumbre económica global.
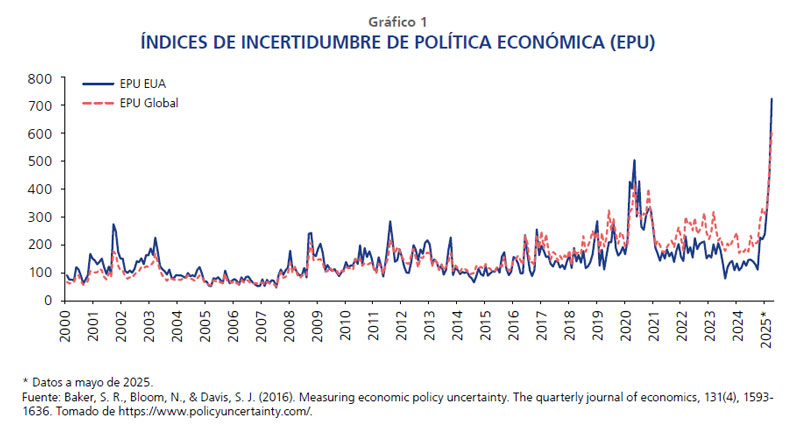
6. En los meses de abril y mayo, los indicadores adelantados de actividad económica (indicadores PMI) muestran que el debilitamiento de la economía global continúa a un ritmo moderado. A nivel de rubros, destaca la contracción de nuevas órdenes de producción (en particular de exportación), menor creación de empleo y el menor ritmo de expansión de planes de producción futura.
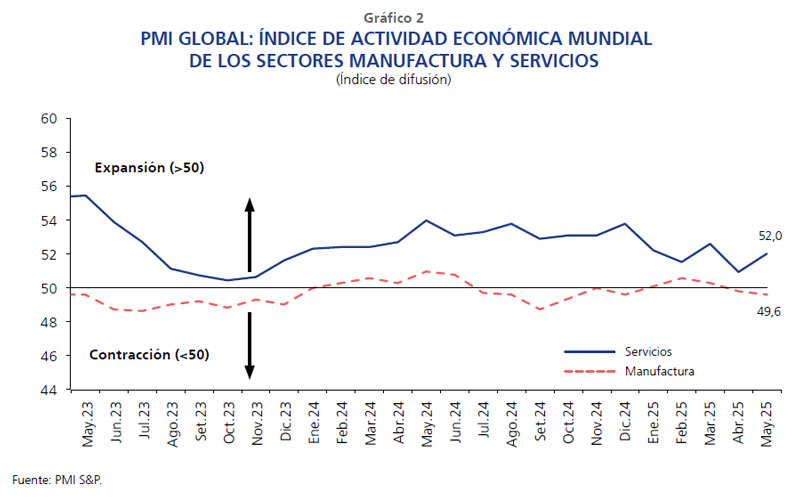
A nivel de sectores, destaca el deterioro del sector manufactura. El PMI de este sector se ubicó en la zona de contracción. El sector servicios, si bien siguió en zona de expansión, se desaceleró y alcanzó los niveles más bajos en casi año y medio.
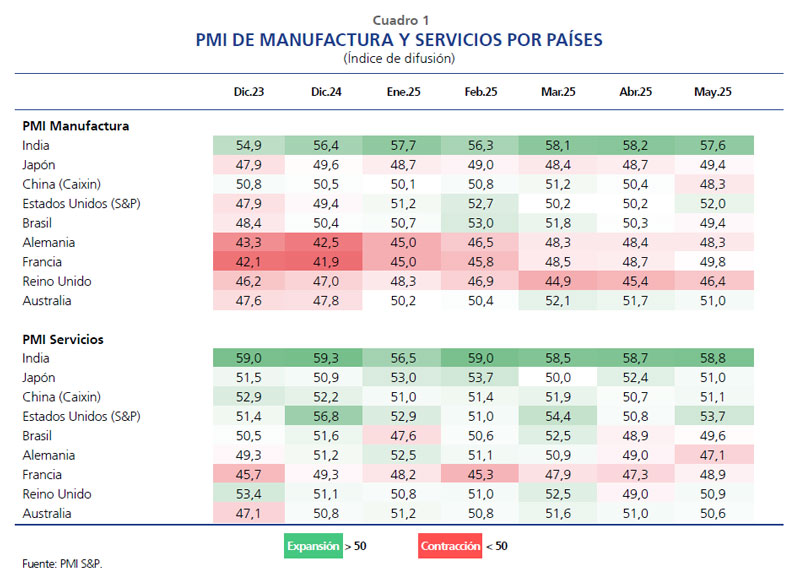
7. En el caso de Estados Unidos, el PBI se contrajo a una tasa anualizada de 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2025, la primera contracción trimestral en tres años. El crecimiento del consumo se desaceleró a 1,2 por ciento, la tasa más baja desde el segundo trimestre de 2023, mientras que el gasto del gobierno cayó 0,7 por ciento debido a un menor gasto federal (-4,6 por ciento), la caída de este último fue la más pronunciada desde el primer trimestre de 2022. En contraste, la inversión fija aumentó un 7,8 por ciento, el mayor aumento desde mediados de 2023, y las exportaciones aumentaron en 2,4 por ciento.
Las importaciones de bienes y servicios tuvieron un incremento de 42,6 por ciento, tasa que refleja la mayor demanda por bienes del exterior en previsión a un posible aumento de los aranceles, en línea con los anuncios de política comercial de la nueva administración de EUA (ver Recuadro 1). Esta evolución reflejaría los esfuerzos de los consumidores por anticiparse a los aumentos de precios relacionados con los aranceles y a posibles interrupciones en la cadena de suministro. Factores similares llevaron a un aumento récord en las existencias y en los precios de los insumos.
En los primeros meses del segundo trimestre, los indicadores PMI muestran un comportamiento diferenciado en medio de un panorama dominado por la incertidumbre en torno a la política comercial de EUA.
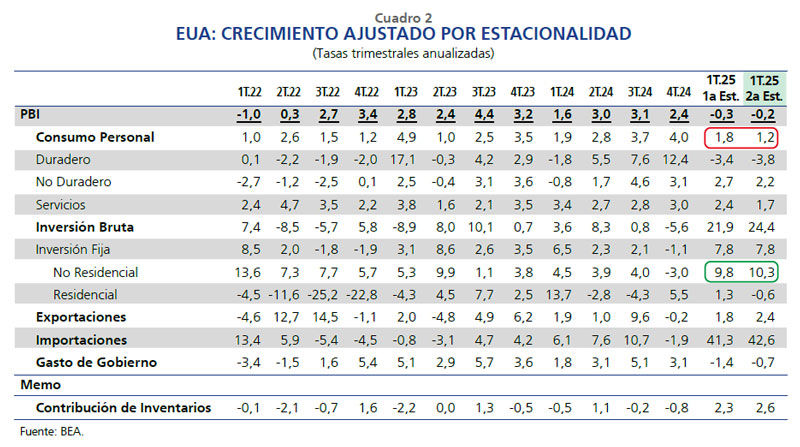
En el sector manufacturero, el índice ISM —que recoge una participación mayor de empresas grandes nacionales e internacionales— reportó que la actividad dicho sector se desaceleró durante el periodo abril-mayo; en tanto que S&P —con énfasis en empresas medianas y pequeñas— publicó que la actividad de este sector aumentó, aunque se mantuvo en la zona de contracción.
En el sector servicios, las cifras del PMI a mayo mostraron que el sector se ubicó en la zona de contracción por primera vez desde junio del año pasado, en medio de la creciente incertidumbre por los aranceles. Por su parte, el volumen de actividades se estancó, mientras los nuevos pedidos y los inventarios se contrajeron. Además, la presión sobre los precios se intensificó hasta su nivel más alto desde noviembre de 2022.
Asimismo, en los meses de abril y mayo la confianza de los consumidores siguió afectada, en particular por el impacto estimado de la imposición de aranceles sobre el ingreso. Este factor también explicaría, como se detalla más adelante, la aceleración en las expectativas de inflación.
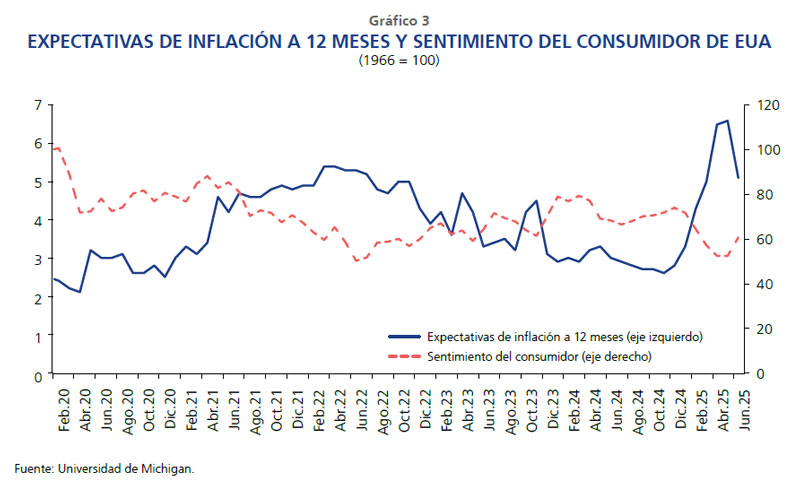
8. La eurozona, luego de crecer 0,3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2024, registró un incremento de 0,6 por ciento en el primer trimestre de 2025. Los datos de alta frecuencia apuntan a un crecimiento del consumo, la construcción no residencial y las exportaciones.
Sin embargo, a pesar de las tasas positivas, los componentes de la demanda interna mostraron una desaceleración respecto al trimestre previo; en particular, la inversión no cumplió con las expectativas debido a los altos costos de financiamiento y la elevada incertidumbre.
9. Dentro de las economías emergentes, China creció 5,4 por ciento en el primer trimestre de 2025, tasa por encima de lo esperado y similar a la del trimestre previo. La actividad estuvo favorecida por las mayores ventas al exterior como previsión a la entrada en vigor de los aranceles recíprocos de EUA. Comparada con el trimestre previo, la actividad económica, en términos desestacionalizados, creció 1,2 por ciento.
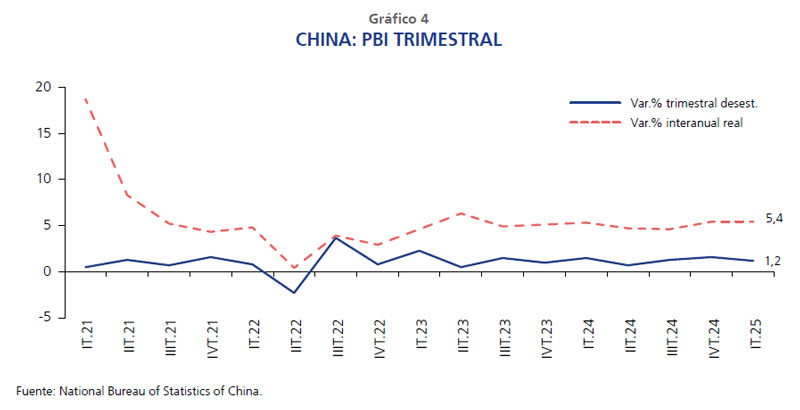
Los indicadores de actividad de abril y mayo de China muestran signos de un deterioro de la actividad manufacturera ante las tensiones comerciales registradas durante dichos meses. A pesar de la suspensión temporal de aranceles, el indicador manufacturero (fuente S&P) se deterioró aún más en mayo y se ubicó en el nivel más bajo desde setiembre de 2022, asociado a la menor producción del sector y las menores nuevas órdenes de las empresas privadas.
El sector externo se desaceleró durante mayo, lo que sugiere cierto cambio en el patrón de comercio asociado a las tensiones comerciales. Las exportaciones se desaceleraron por los menores envíos a EUA tras la imposición de altos aranceles. De otro lado, las ventas a la India y a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) aumentaron en tasas de dos dígitos. Por otro lado, las menores importaciones se deben a una menor demanda interna.
Por su parte, el sector inmobiliario no muestra una recuperación importante; los precios de las viviendas se estancaron a inicios del año y mostraron un deterioro mensual en mayo. La inversión en el sector continuó cayendo a tasas de dos dígitos. Al igual que en meses anteriores, el mercado se ve presionado a la baja por los altos inventarios y por la débil demanda interna, producto del alto endeudamiento de las familias y de factores demográficos de largo plazo.
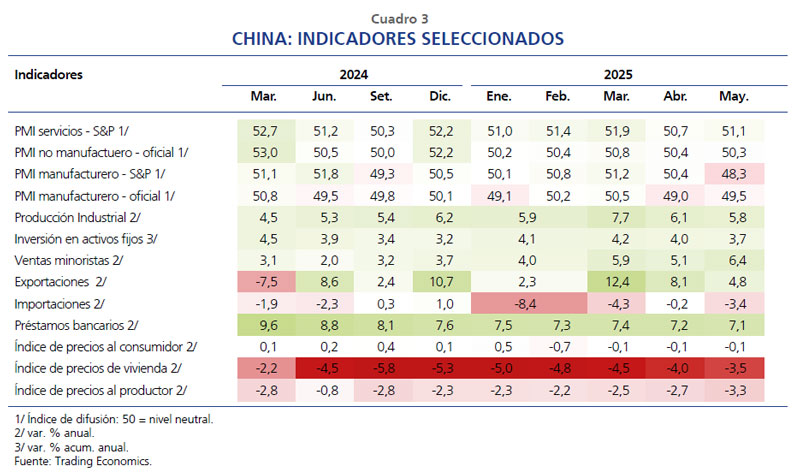
10. En América Latina la actividad económica mostró tasas de crecimiento positivas en el primer trimestre. Brasil registró la mayor tasa de crecimiento impulsado por la mayor demanda interna y por el incremento de la producción de soya (principal producto de exportación).
Por su parte, en Chile y Colombia la mayor demanda de bienes durables impulsó el crecimiento. Además, en Chile la actividad del primer trimestre se vio favorecida por la mayor producción del sector manufacturero. Por otro lado, México creció debido a la mayor actividad del sector agropecuario, la cual fue parcialmente compensada por la menor actividad del sector industrial.
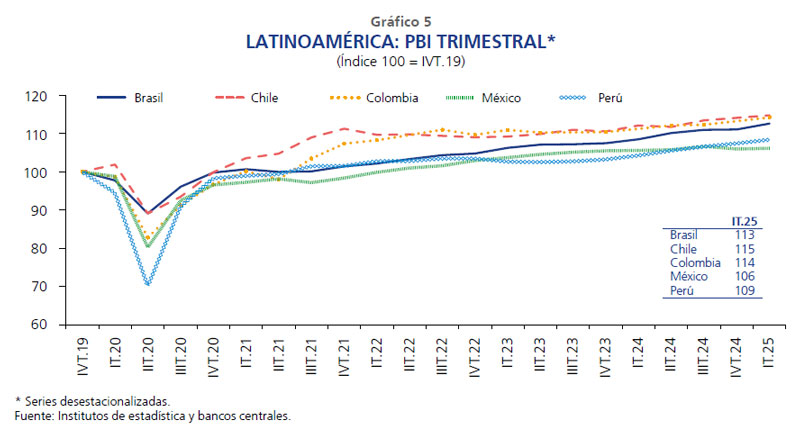
11. En los últimos meses, la inflación ejecutada ha mostrado una relativa estabilidad tanto a nivel agregado (3,5 por ciento en mayo) como a nivel de las economías desarrolladas (2,3 por ciento) y emergentes (4,4 por ciento). Sin embargo, a nivel de países, como se verá más adelante, existe un comportamiento diferenciado.
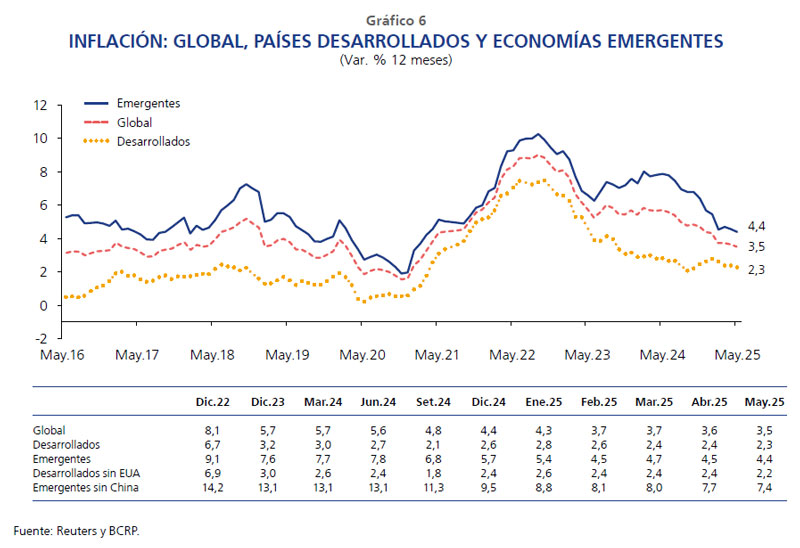
12. En las economías desarrolladas, luego de un alza temporal en el primer trimestre —en enero la inflación alcanzó la tasa 2,8 por ciento— la inflación bajó a 2,3 por ciento. La relativa estabilidad de las tasas de la Eurozona y EUA —en el primer caso, en línea con su meta; en el segundo caso, cerca de la misma— difiere de la evolución observada en el Reino Unido donde la tasa subió de 2,6 por ciento en marzo a 3,4 por ciento en mayo y se ubica por encima de la meta. Esta aceleración se dio tanto en el caso de bienes —en parte por los mayores precios de la energía— como en el caso de los servicios. En estos tres países, la inflación subyacente permanece por encima de la inflación total.
En el caso de Japón, la inflación ha permanecido por encima de la meta de 2 por ciento. A pesar de una ligera disminución, la inflación total se ubicó en 3,5 por ciento en mayo mientras que el componente que excluye alimentos y energía subió de 2,9 por ciento en marzo a 3,3 por ciento en mayo.
13. En la mayoría de las economías desarrolladas se ha registrado un aumento en las expectativas de inflación, en particular en el caso de EUA, país en que la elevación de los aranceles supondría un aumento de los precios de importación y donde la política fiscal expansiva implica presiones adicionales sobre la brecha del producto.
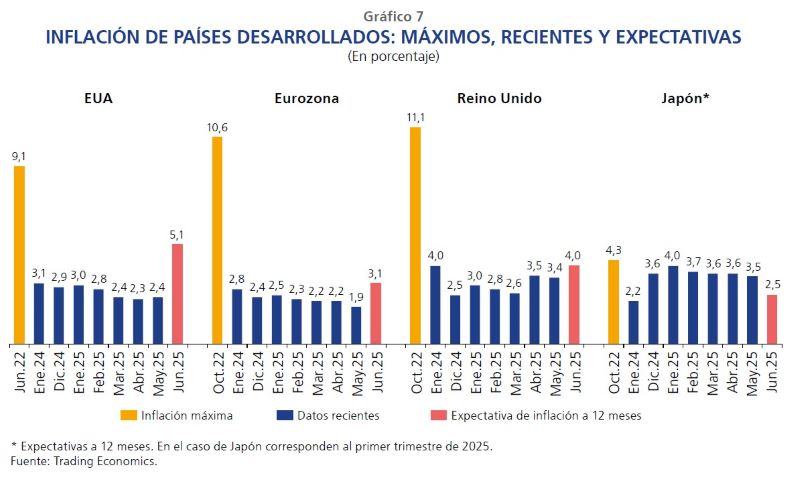
Estas expectativas de inflación también se reflejan en el breakeven inflation, indicador que estima la inflación esperada a partir de la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro y los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS). Para el caso de EUA, la expectativa de inflación para los próximos doces meses, a pesar de la reducción reciente, se sitúa por encima de la meta, aunque se observa una reducción gradual en el mediano y largo plazo: las tasas breakeven de 5 y 10 años permanecen alrededor del 2,4 por ciento.
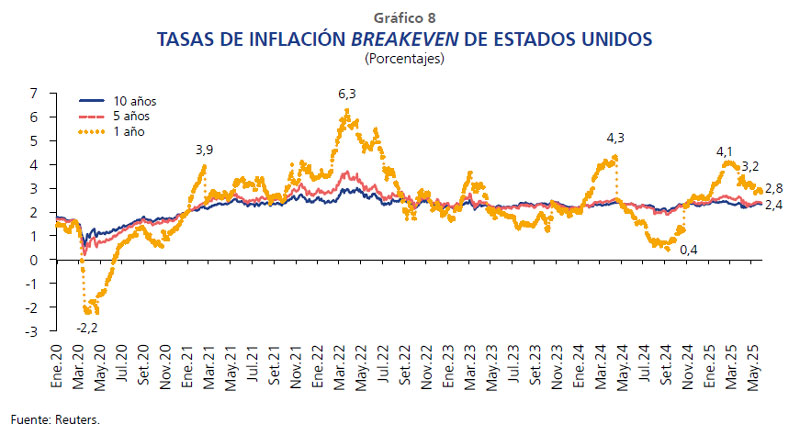
14. En contraposición a lo observado en las economías desarrolladas, en China persisten las presiones deflacionarias por un exceso de la capacidad productiva y una débil demanda agregada, que se traduce en bajas tasas de consumo e inversión.
En mayo, la inflación interanual registró una tasa negativa por cuarto mes consecutivo debido a la incertidumbre sobre el empleo e ingresos, por las mayores tensiones comerciales, que limitó el gasto de las familias y debilitó aún más la demanda interna. Por su parte, el índice de precios al productor registró una mayor caída en comparación al mes previo y marcó 32 meses consecutivos de deflación interanual. Ello refleja la persistencia de un exceso de producción de bienes industriales que generó una mayor competencia entre los productores.
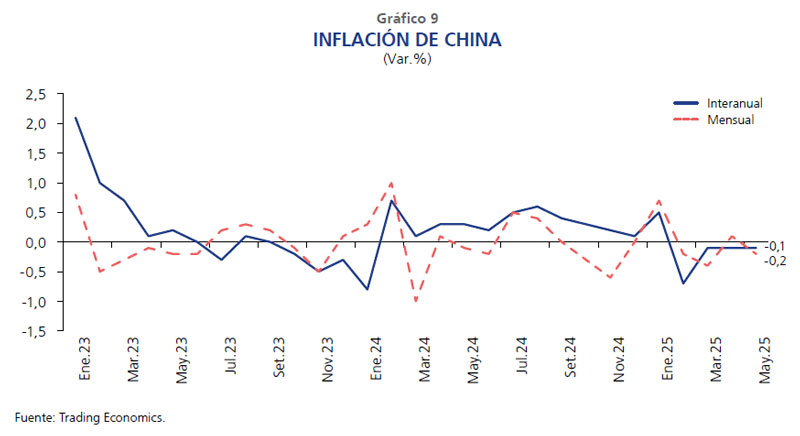
En Latinoamérica, la inflación de la mayoría de los países de la región, con excepción de Perú, se ubicó por encima de su rango meta, impulsada por los mayores precios de alimentos y energía.
La inflación subyacente se aceleró en todas las principales economías de la región impulsada por una mayor inflación de servicios. Cabe señalar que la inflación total se ubica por encima de la inflación subyacente en la mayoría de los países, con excepción de Perú, país donde ambas medidas están dentro del rango meta.
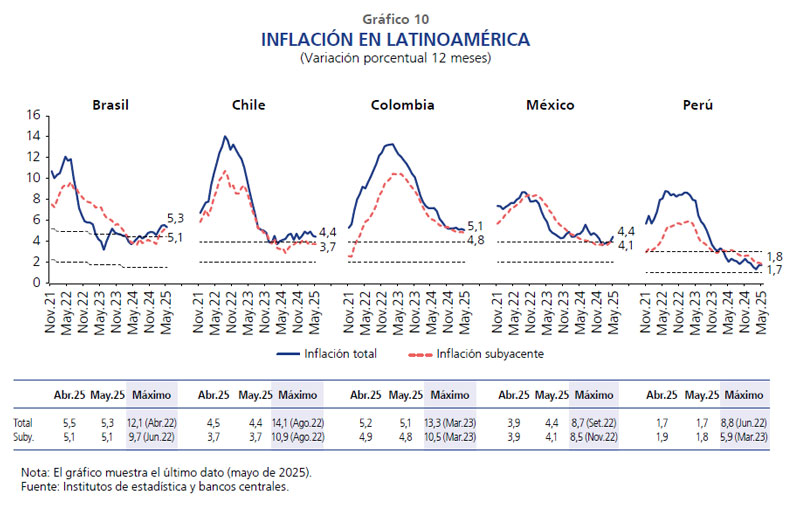
En los últimos meses, las expectativas se mantuvieron estables y dentro del rango meta para la mayoría de los países de la región. La excepción fue Brasil donde las expectativas disminuyeron, aunque se mantienen por encima del rango meta. En mayo la expectativa a 12 meses se ha revisado a la baja por tercer mes consecutivo luego de haber alcanzado el nivel más alto desde junio de 2022; las expectativas de menor inflación se explican por el impacto esperado sobre la inflación de la política monetaria más restrictiva —la tasa de interés se ubica en el nivel más alto de los últimos 20 años—.
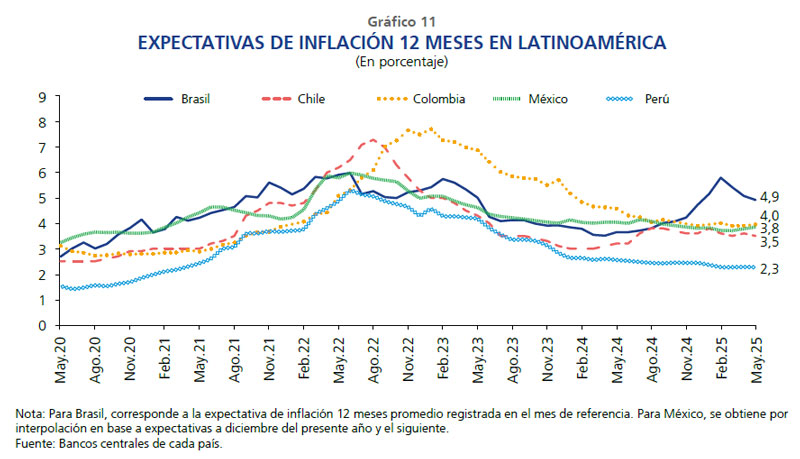
15. La Fed mantuvo la tasa de interés constante durante el último semestre ante la incertidumbre sobre el panorama económico. En particular, la política arancelaria ha generado incertidumbre tanto en la evolución futura de la inflación como en el desempleo, por lo que la Fed ha optado por actuar con cautela, a la espera de una mayor evidencia en los datos económicos. En su reunión de junio, la Fed mantuvo su tasa de interés, en línea con lo esperado. Respecto a las proyecciones de marzo, la Fed prevé un aumento de la inflación, una mayor tasa de desempleo (en línea con un menor crecimiento del PBI) y mayores tasas de interés en el horizonte de proyección
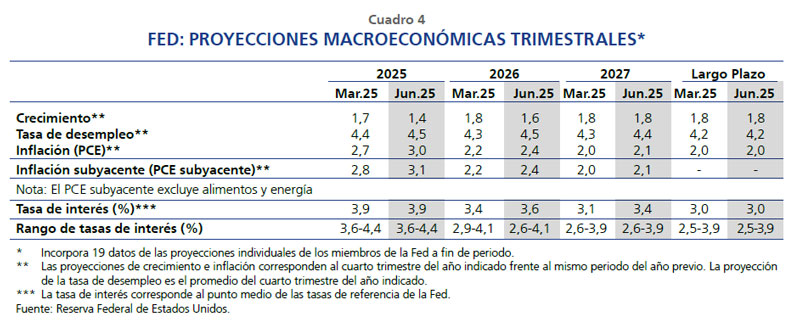
El Banco de Japón mantuvo tasas, luego de las alzas durante el periodo marzo 2024-enero 2025; se esperan alzas en las próximas reuniones ante la persistencia de una inflación por encima de su meta.
Por otro lado, la mayoría de los bancos centrales continuaron con el ciclo de reducción de tasas iniciado en 2024. Tal es el caso de la eurozona, Reino Unido, Corea del Sur y Australia; estas reducciones estuvieron en línea con la disminución de la inflación (con la excepción del Reino Unido). Salvo Nueva Zelanda, cuyo recorte fue de 50 pbs, la reducción en el resto de los países fue de 25 pbs. Asimismo, en junio, Noruega redujo su tasa en 25 pbs, la primera reducción desde el nivel máximo de 4,5 por ciento mantenido desde diciembre 2023.
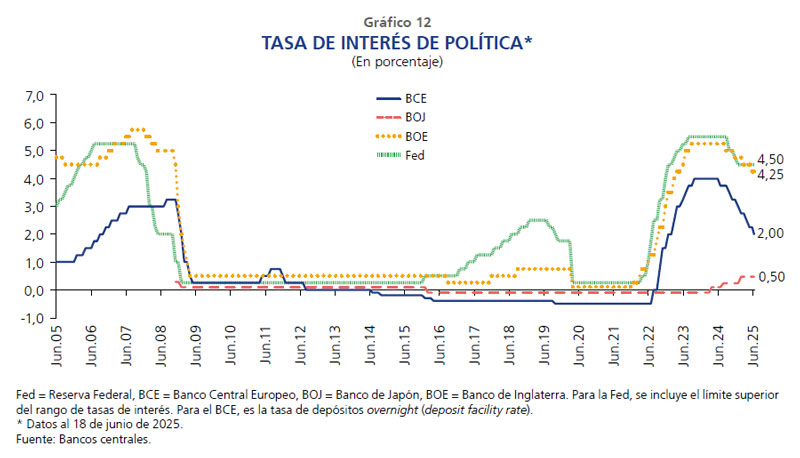
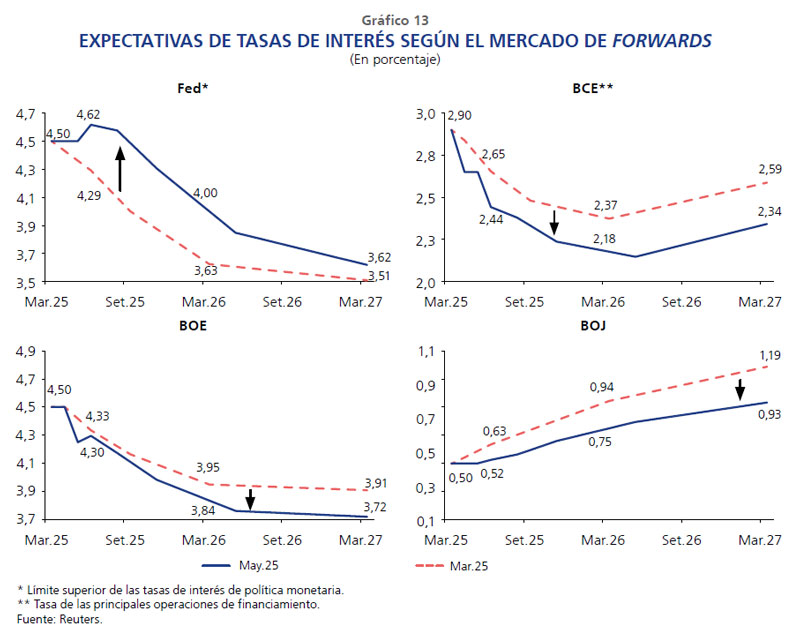
16. En el caso de las economías emergentes, se registraron disminuciones de la tasa de interés en varios países de América Latina, Asia y Europa. En la mayoría de los casos, estas decisiones están en línea, con una reducción en la inflación y una desaceleración en la actividad económica. Fuera de América Latina, destacan las reducciones de India, Tailandia, Malasia y República Checa.
En América Latina, la mayoría de las economías continuó con su ciclo de reducción de tasas de interés durante el periodo de marzo-mayo. Por un lado, Colombia y Perú redujeron la tasa de interés en 25 pbs., México lo hizo en 50 pbs. y Chile la mantuvo. Por su parte, Brasil continuó con el ciclo de alzas y aumentó su tasa en 50 pbs., en respuesta a que tanto la inflación general como la subyacente se mantienen por encima de la meta en un contexto en el que el crecimiento se mantiene por encima del potencial. En el caso de Uruguay, el banco central mantuvo la tasa de interés.
En junio, Brasil aumentó inesperadamente su tasa de interés en 25 pbs debido a que a pesar de que las expectativas de inflación están disminuyendo, aún se encuentran altas. Por su parte, Perú y Chile mantuvieron la tasa.
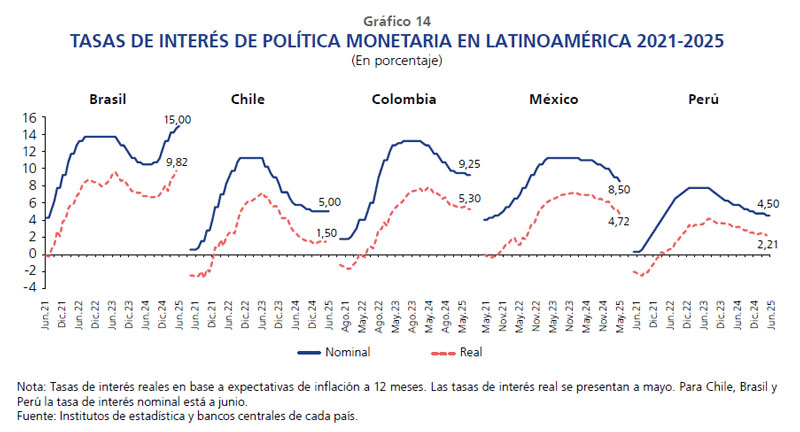
En mayo, el banco central de China (PBoC) ofreció un paquete de política financiera y monetaria con el objetivo de estimular la demanda interna y dinamizar el mercado inmobiliario. Dentro de las medidas de política monetaria, se anunció la reducción de la tasa de recompra inversa a 7 días en 10 pbs. a 1,4 por ciento y de la tasa de encaje legal en 50 pbs. a 6,2 por ciento.
En esa misma línea, también se redujo en 10 pbs. la tasa de interés LPR (loan prime rate). Así la tasa LPR a 1 año, tasa para la mayoría de los préstamos corporativos y domésticos, se ubicó en 3,0 por ciento; y a 5 años —referencia para las hipotecas— en 3,5 por ciento, ambas en niveles mínimos. En junio, la tasa se mantuvo.
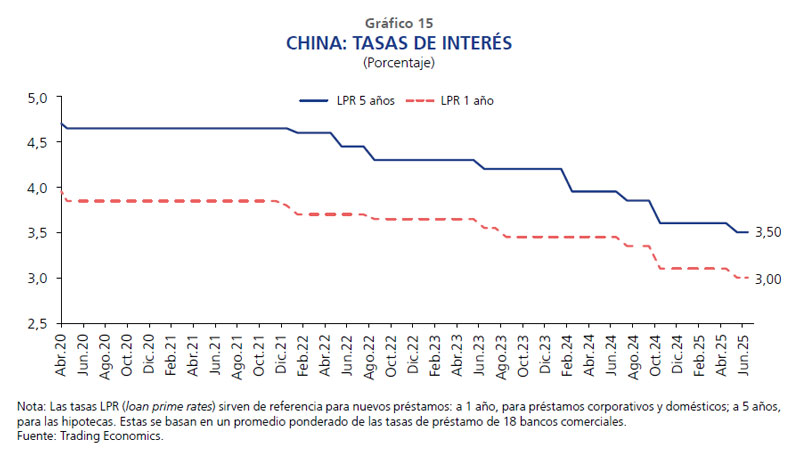
17. Las respuestas de política monetaria se presentan en un contexto de políticas fiscales más expansivas. En el caso particular de EUA, la Cámara de Representantes aprobó medidas fiscales que incluyen la extensión de los recortes tributarios, la ampliación del tope de deducción de impuestos estatales y locales de USD 10 000 a USD 40 000, y el aumento del gasto de defensa y para el control fronterizo.
Las medidas de política fiscal, que suponen un mayor déficit fiscal, también se dictaron en Europa y Japón. En mayo de 2025, los países de la eurozona aprobaron un incremento significativo en el gasto militar y de infraestructura, fuera de los límites presupuestarios, con el fin de reforzar su capacidad de defensa en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas.
En Japón, tras la aprobación del presupuesto inicial y suplementario en marzo, el gobierno japonés avanzó en medidas fiscales complementarias durante abril y mayo, en respuesta al aumento del costo de vida —con transferencias a los hogares y subsidios para la energía, electricidad y gas— y al impacto de las tensiones comerciales.
18. Esta política refuerza la tendencia al alza de la deuda pública cuyos niveles, como porcentaje del PBI, son mayores a los registrados previo a la pandemia, en especial en las economías desarrolladas. Se prevé que la deuda pública siga al alza en el mediano plazo por el aumento del gasto asociado a factores como defensa, temas climáticos y envejecimiento poblacional, así como por el aumento del servicio de la deuda.
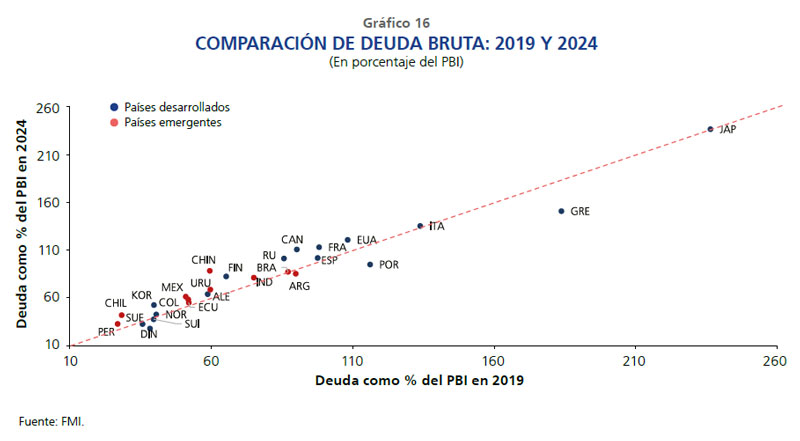
19. Para 2025, la proyección de crecimiento global se revisa a la baja, de 3,0 a 2,7 por ciento, la tasa más baja desde la pandemia. Similar revisión se observa para 2026.
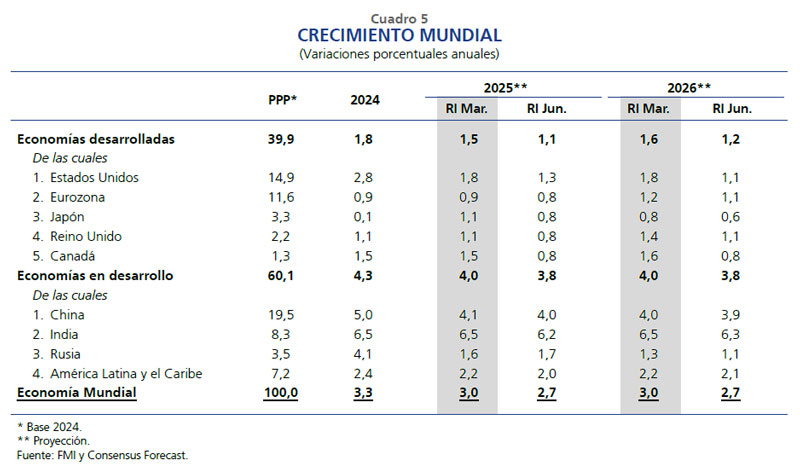
20. Aunque se espera menores tasas de crecimiento para la mayoría de las economías, la mayor revisión ocurre para EUA, país en el que se espera una desaceleración marcada en el segundo semestre de año, en línea con la caída de confianza de los consumidores, el aumento de la inflación y la postergación de proyectos de inversión debido a la incertidumbre económica. El impacto de la política fiscal, en un contexto de una brecha del producto positiva, se vería limitada por una posición menos flexible de la Fed.
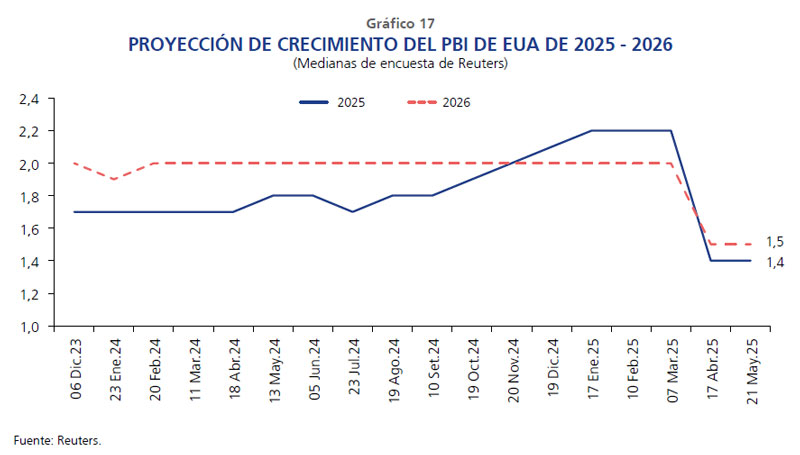
21. La mayoría de los factores de riesgo, señalados en el Reporte de marzo, se mantiene durante el horizonte de proyección.
En primer lugar, destacan los factores asociados a las tensiones comerciales y geopolíticas. El escenario central asume que las tensiones comerciales no escalan y que las negociaciones bilaterales, en particular con China, llevan a la aplicación de aranceles menores a los anunciados el 2 de abril y con excepciones que eviten afectar de forma significativa la cadena global de suministros. En el mes de julio, fecha en que vence la tregua de noventa días, se podría tener un panorama más claro sobre la situación sobre la política comercial global.
En materia geopolítica, el conflicto entre Ucrania y Rusia se ha intensificado y ha supuesto un mayor involucramiento de algunas economías desarrolladas. En el mismo sentido, el conflicto en el medio oriente iniciado en Gaza ha escalado para involucrar una confrontación entre Israel e Irán. Ello, aparte de aumentar la aversión global al riesgo, genera presiones al alza en los precios del petróleo y los alimentos. En tal sentido, la persistencia de estas tensiones, e incluso un escalamiento aún mayor al observado al cierre del presente Reporte, supondría un choque adicional sobre el crecimiento, la inflación y la cadena de suministros.
En el plano económico, las expectativas de inflación, en particular en EUA, han aumentado en parte por la elevación reciente de los aranceles. De acentuarse esta tendencia, se podría retrasar el ciclo de reducción de tasas por parte de la Fed más allá de lo previsto, aunque esta decisión depende también de la evolución del desempleo.
La incertidumbre en torno a la política monetaria se acentúa, además, por los desarrollos de la política fiscal. De entrar en vigor, las medidas fiscales aprobadas por la Cámara de Representantes generarían presiones sobre la brecha del producto que podrían dificultar la flexibilización de la política monetaria. Respecto a la política fiscal, los temores sobre la deuda pública de EUA se mantendrían en el horizonte de proyección lo cual podría generar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros.
Respecto a la economía china, una profundización de las tensiones comerciales, en particular las asociadas al sector tecnológico, podría afectar la demanda externa y la cadena de suministros. El deterioro del sector externo —sumado a una demanda interna que, hasta la fecha, ha respondido parcialmente a los estímulos del gobierno— podrían implicar una desaceleración de la actividad aún mayor a la prevista durante el horizonte de proyección.
22. En los meses de abril, mayo y junio, los mercados estuvieron fuertemente influidos por los desarrollos de las tensiones comerciales a nivel global, en particular por la política arancelaria aplicada por EUA (ver Recuadro 1).
A inicios de abril, el gobierno de EUA emitió una orden ejecutiva que impuso los denominados aranceles recíprocos a casi todos los países del mundo. La primera fase estableció un arancel de 10 por ciento a la mayoría de las importaciones, mientras que la segunda fase consideraba mayores aranceles para aquellos países con déficit persistentes frente a EUA. Tras la entrada en vigor de la primera fase, el índice VIX escaló hasta los 52 puntos, el mayor registro desde marzo de 2020. Asimismo, llevó a una revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento global y al alza en las expectativas de inflación. Ello gatilló una fuerte caída de las acciones globales, en particular en las plazas bursátiles de EUA.
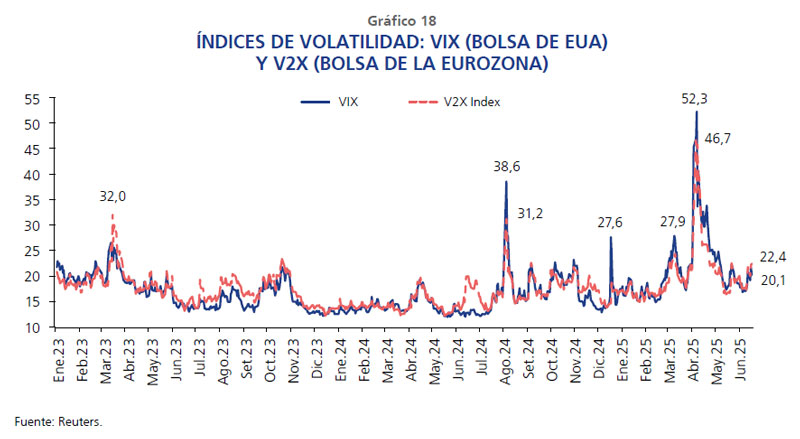
Las tensiones comerciales, sumadas a la preocupación en torno a la posición fiscal de EUA, llevaron a un debilitamiento del dólar y a una menor demanda por bonos del Tesoro como activo de refugio, lo que favoreció el aumento en la cotización del oro que alcanzó máximos históricos. Cabe señalar que la depreciación del dólar se dio a pesar de la divergencia de la política monetaria de los principales bancos centrales: la Fed adoptó una postura cautelosa de no alterar sus tasas de interés en el corto plazo, mientras que el BCE y el Banco de Inglaterra las recortaron.
Posteriormente, la segunda fase de los aranceles recíprocos fue suspendida por 90 días a la espera de las negociaciones bilaterales. Ello, sumado a los resultados corporativos mayormente positivos del segundo trimestre, llevó a una recuperación de las bolsas de EUA que revirtió las pérdidas iniciales; similar tendencia se observó en otras plazas bursátiles. A fines de mayo, los índices bursátiles alcanzaron, en la mayoría de los casos, niveles mayores a los observados a fines del primer trimestre. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de junio, aunque en una menor magnitud tras las mayores tensiones geopolíticas por el conflicto entre Israel e Irán.
Esta posterior reducción de la aversión al riesgo llevó a una menor demanda de bonos del Tesoro. Ello, sumado a la aprobación de un paquete fiscal de la Cámara de representantes y a la disminución de la calificación crediticia de EUA por parte de Moody’s, mantuvo la presión al alza en los rendimientos de EUA, a diferencia de lo observado en los rendimientos de los bonos de otras economías desarrolladas.
El debilitamiento del dólar, la búsqueda por altos retornos ante la elevada inflación, el apetito por riesgo creciente y los mayores precios de algunos commodities conllevaron a la apreciación de las monedas y otros instrumentos de las economías emergentes. El elevado apetito por riesgo también se habría reflejado en la dinámica de los flujos de capitales hacia las economías emergentes. En el mes de abril, se registraron flujos positivos en el mercado de renta fija de las economías emergentes; y, en mayo, hacia los mercados de renta variable.
Al cierre del presente Reporte, el conflicto entre Israel e Irán ha generado un incremento de la aversión global al riesgo y una mayor volatilidad en los mercados financieros, aunque estos niveles se encuentran por debajo de los registrados a fines del primer trimestre. Desde el inicio del conflicto, las bolsas han limitado, muy ligeramente, las ganancias observadas desde mediados de abril y el oro se mantiene cerca de sus máximos históricos. Por su parte, los rendimientos de los bonos a 10 años han disminuido, pero permanecen alrededor de 4,4 por ciento, por encima del mínimo alcanzado el 4 de abril (4,0 por ciento).
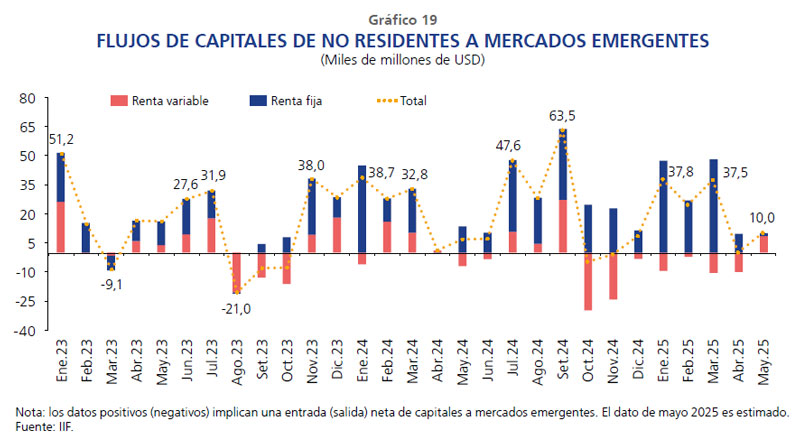
23. Respecto a los mercados cambiarios, el dólar extendió y acentuó su tendencia depreciatoria en el año. En particular, en los meses de abril y mayo, el dólar DXY se debilitó y cayó a su nivel más bajo desde abril de 2022. Las preocupaciones por la sostenibilidad de la deuda del gobierno de EUA y temores iniciales de medidas retaliatorias sobre el crecimiento económico justificaron una menor demanda del dólar. Esto favoreció la mayor demanda por oro como activo refugio.
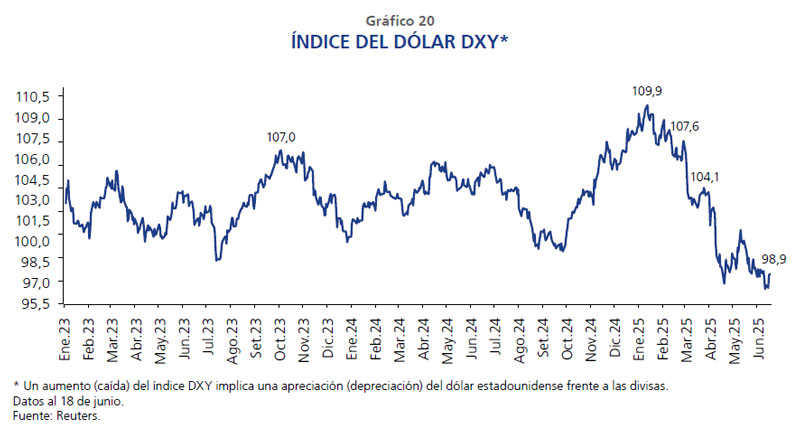
Este comportamiento incluso se dio a pesar de los mayores diferenciales de las tasas de interés entre EUA con sus demás pares desarrollados. Cabe señalar que la Fed mantuvo su postura de no modificar las tasas de interés debido a la incertidumbre económica, mientras que los bancos centrales europeos redujeron sus tasas de interés.
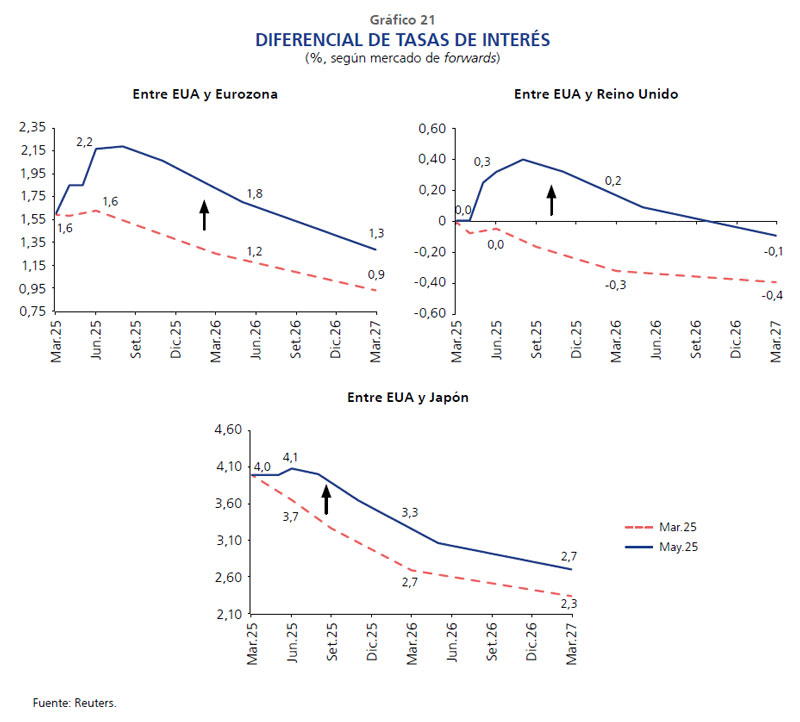
Siguiendo la tendencia global, la mayoría de las monedas emergentes se apreciaron apoyadas por los mayores volúmenes de exportaciones (granos) o por mayores precios de algunos metales (cobre y oro), lo que se sumó a la debilidad del dólar en los mercados internacionales. A mediados de junio, el índice EMCI (canasta de monedas emergentes) registraba ganancias frente al dólar, intensificando su avance en todo el año.
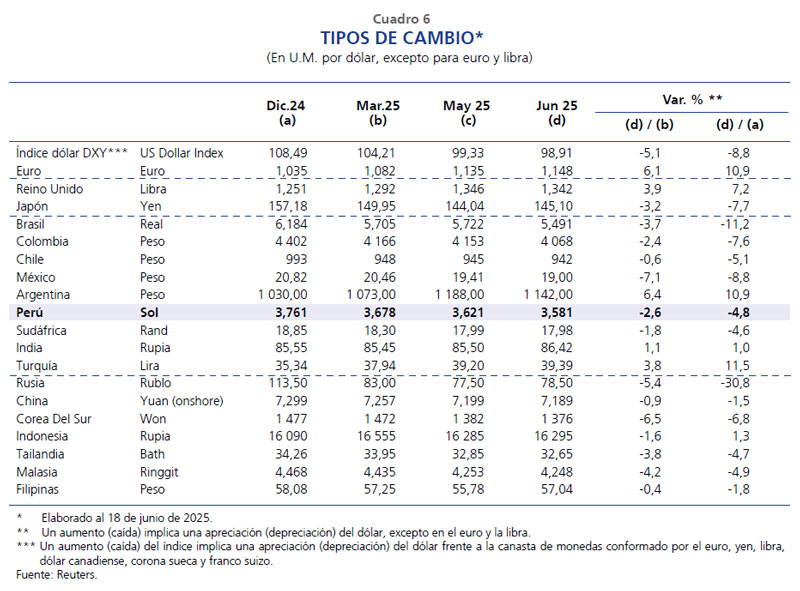
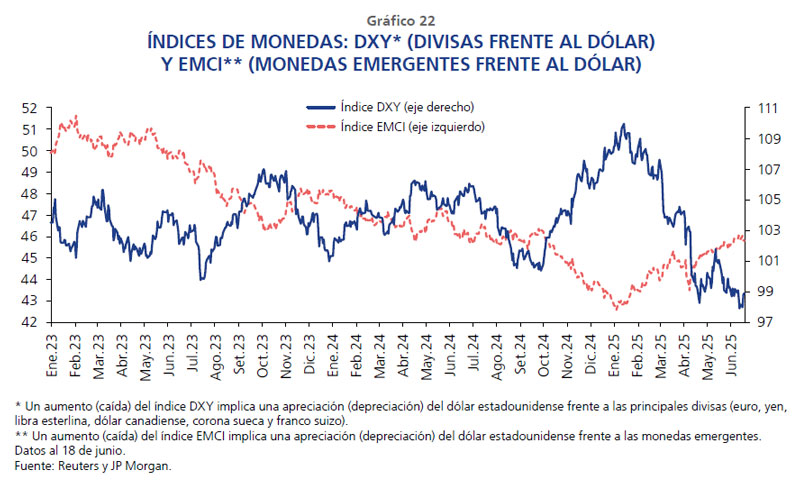
En el caso de las economías de América Latina, la mayoría de las monedas se apreciaron en línea con la tendencia global. Se destacó el fuerte repunte del peso mexicano beneficiado por la exoneración de los aranceles recíprocos para las exportaciones cubiertas por el Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC). Por el contrario, el peso argentino se depreció tras el anuncio del 14 de abril de la unificación de sus mercados cambiarios, del levantamiento del cepo cambiario y de la implementación de un nuevo régimen de flotación administrada.
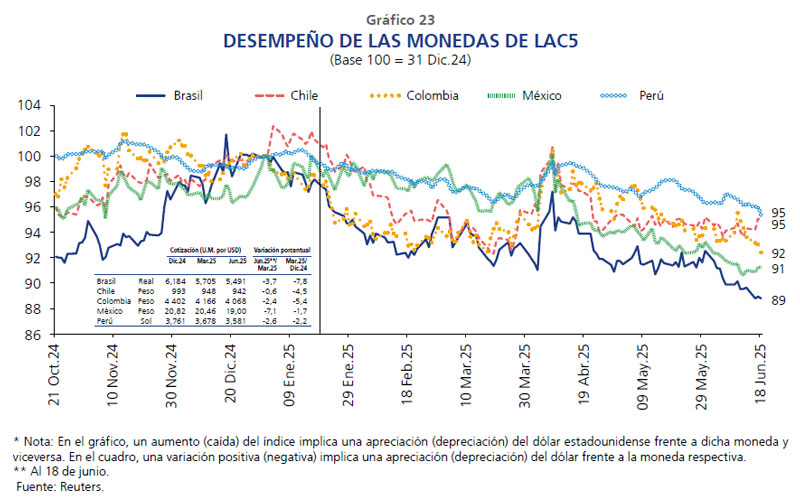
24. En los mercados de renta fija, los rendimientos soberanos de EUA aumentaron a inicios del segundo trimestre de 2025, en línea con los temores sobre el deterioro de las cuentas fiscales antes las expectativas de un mayor déficit fiscal, los impases en el congreso para aprobar medidas y la reducción por parte de Moody’s de la calificación crediticia, de AAA a Aa1. La rebaja de Moody’s estuvo en línea con las decisiones adoptadas previamente por S&P (agosto de 2011) y Fitch (agosto 2023).
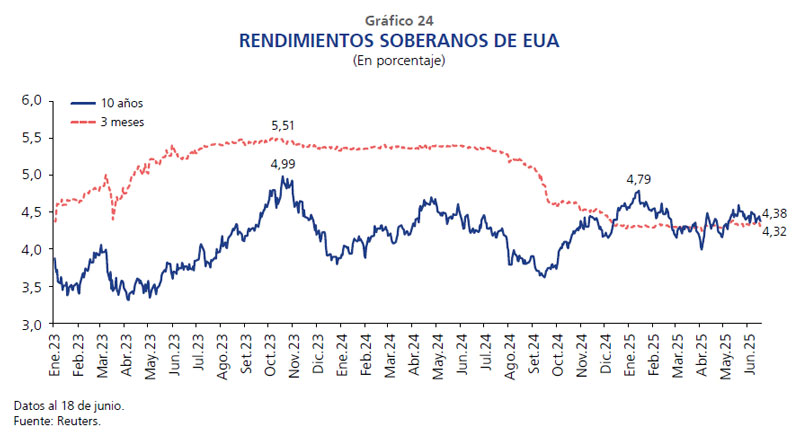
Otro factor al alza fueron las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles en EUA. A ello se sumó la postura de la Fed de no alterar las tasas de interés debido a la alta incertidumbre en el panorama económico, tanto en la inflación como en el desempleo.
Los rendimientos soberanos de EUA subieron especialmente en los tramos largos, lo que implicó un empinamiento en la curva de rendimientos. El rendimiento del bono a 5 años subió 4 pbs. a 3,99 por ciento, el de 10 años se incrementó en 17 pbs. a 4,38 por ciento y los tramos de 20 a 30 años subieron en 32 pbs. a cerca de 5,00 por ciento. Estos últimos bonos se vieron afectados por la menor demanda en las recientes subastas.
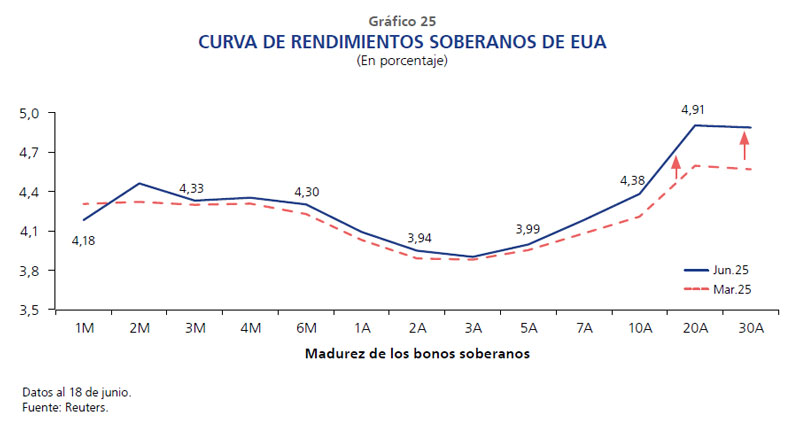
En la eurozona, los rendimientos se redujeron en línea con la decisión del BCE de reducir la tasa de interés, tras la moderación de la inflación y del crecimiento económico del bloque. Ello contrarrestó el impacto inicial del anuncio del gobierno alemán de un "plan de gasto masivo" centrado en defensa, infraestructura nacional e iniciativas climáticas. En Reino Unido, los rendimientos también bajaron acorde con el recorte de tasas del banco central e incertidumbre por los acuerdos comerciales.
En Japón, los rendimientos cayeron principalmente por mayor demanda como activo refugio tras preocupaciones por el entorno comercial global y posterior escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Ello contrarrestó el impacto de la decisión del BoJ que mantuvo la tasa de interés y comentarios del gobierno de que planea implementar un paquete de emergencia equivalente a USD 6,3 mil millones con el fin de reducir el impacto de los aranceles estadounidenses.
En Latinoamérica, varios rendimientos disminuyeron debido a un incremento de la demanda, impulsada por los mayores precios de algunos metales y la búsqueda de instrumentos de alto retorno como cobertura a la alta inflación. Se destacó la alta demanda del bono de Brasil, ante la reducción de las tasas de inflación lo cual abrió la posibilidad de un próximo fin al ciclo de ajuste de tasas de política monetaria. Una excepción fue Colombia en donde el rendimiento se elevó levemente por preocupaciones sobre su posición fiscal. Ello se dio tras el cambio de la perspectiva de la calificación soberana de Fitch (marzo), de estable a negativa, en el aumento de los CDS y en la suspensión temporal, por parte del FMI, de la Línea de Crédito Flexible (FCL) debido a "un deterioro en la disciplina fiscal y un aumento súbito de la deuda pública".
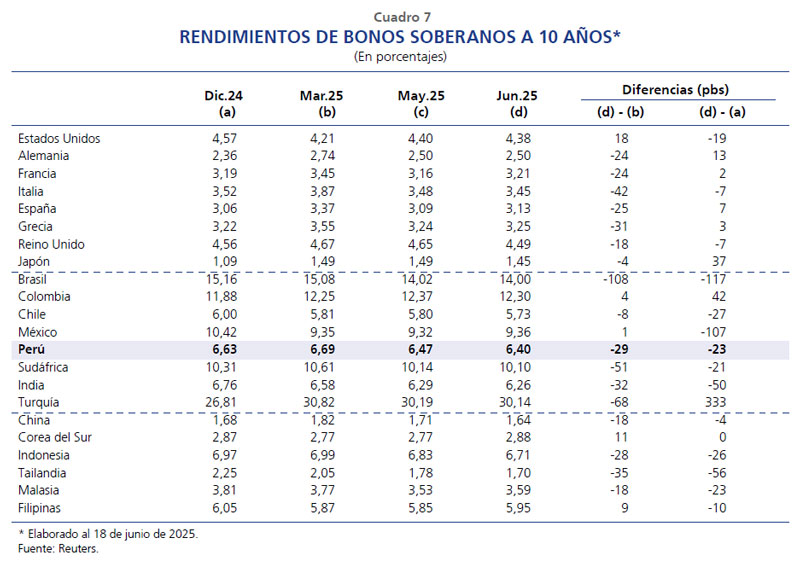
25. En los mercados de renta variable, las acciones de EUA subieron durante el segundo trimestre. Como se señaló anteriormente, se observaron dos tendencias muy marcadas. A principios de abril, tras el anuncio de los aranceles recíprocos y la implementación de la primera fase, las bolsas, en particular la de EUA, registraron una caída marcada: sus plazas bajaron en más de 10 por ciento en solo 2 días y acumularon una caída de 12,1 por ciento en 4 días consecutivos desde el 2 de abril.
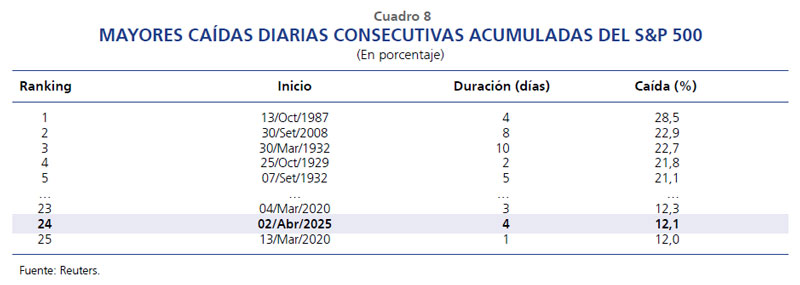
Esta tendencia a la baja se revirtió luego de la suspensión de la segunda fase de los aranceles recíprocos por 90 días y de los resultados corporativos positivos, en particular de las empresas tecnológicas más importantes como Microsoft, Meta y Nvidia. El retorno del apetito por riesgo desde mediados de abril empujó a los índices bursátiles de EUA a niveles cercanos a sus máximos históricos, pero con una corrección a la baja a raíz del conflicto entre Israel e Irán.
A nivel de sectores, las acciones tecnológicas, de comunicaciones, industriales y consumo de lujo se recuperaron de sus retrocesos durante el periodo de análisis y lideraron el avance del mercado, contrarrestando la caída del sector de energía (alta volatilidad en el precio del petróleo) y de salud (firmas como UnitedHealth Group y Humana retrocedieron luego de que se intensificaron auditorías en los planes privados de salud).
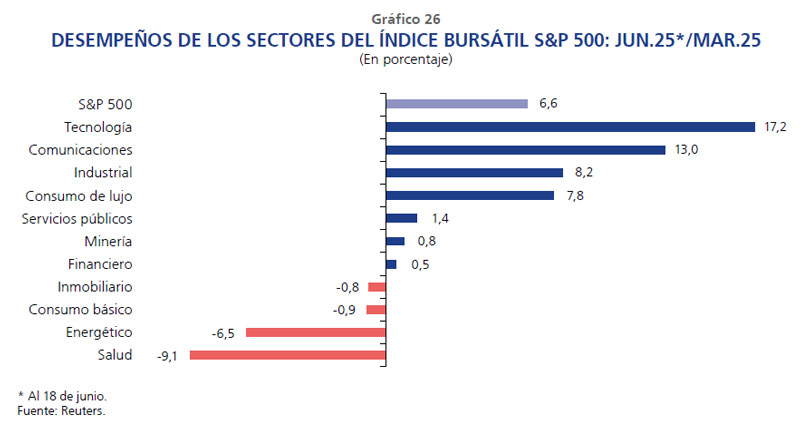
La tendencia al alza también se observó en otras plazas bursátiles de los países desarrollados. La eurozona se vio favorecida, además, por las reducciones de tasas de interés, en línea con el comportamiento de la inflación, y por los anuncios en torno a un mayor gasto en infraestructura y defensa.
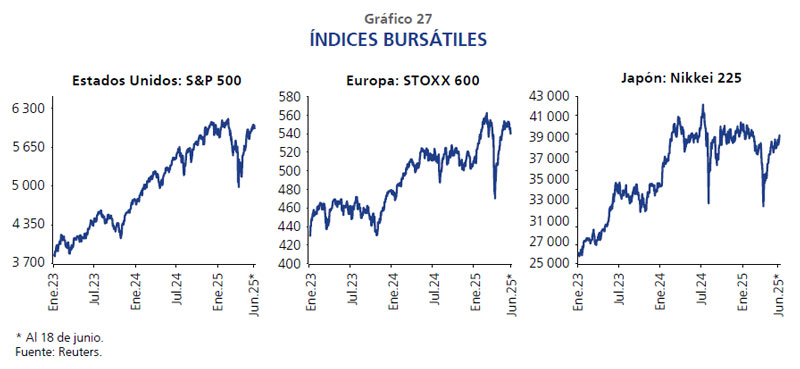
En cuanto a las bolsas en América Latina, varias bolsas siguieron la tendencia global apoyadas además por los altos precios de algunos metales (cobre y oro) y de alimentos (soya). El alto apetito global por riesgo y la debilidad del dólar también favoreció la demanda de títulos de renta variable, en particular durante el mes de mayo. En junio, esta tendencia se moderó por el conflicto entre Israel e Irán.
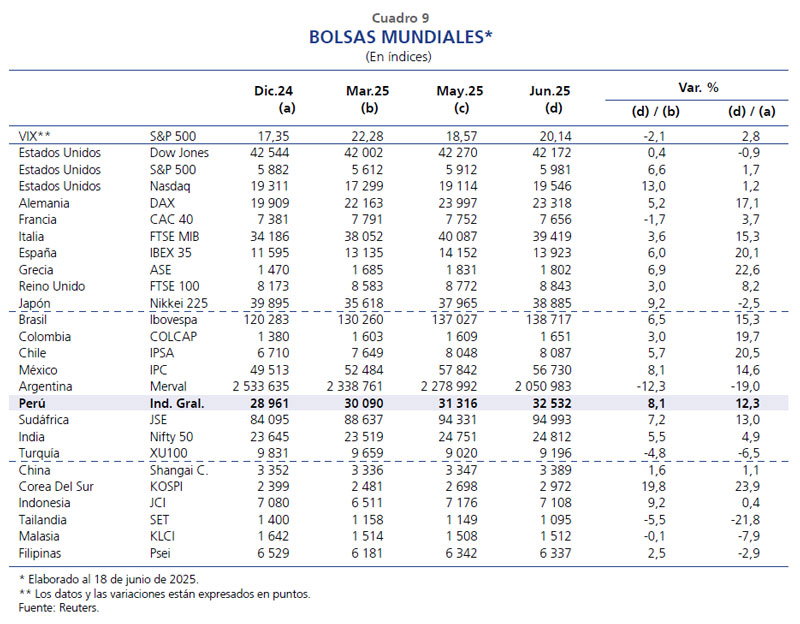
26. En abril y mayo la cotización de la mayoría de los precios de los metales ha disminuido. Una notable excepción ha sido el oro cuya cotización subió debido a su mayor demanda como activo de refugio y a la depreciación del dólar.
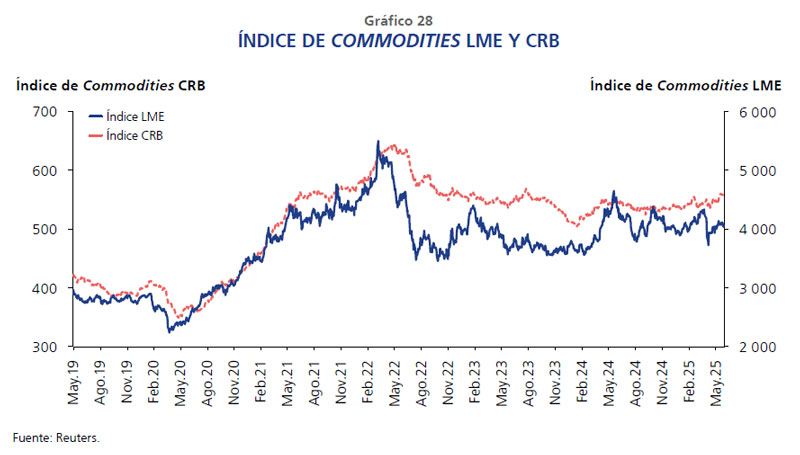
Esta tendencia a la baja en las cotizaciones de los metales industriales de los últimos dos meses, con excepción del cobre, se ha visto acentuada por las nuevas medidas arancelarias implementadas por EUA. Los aranceles aplicados a todos los países, temporalmente en 10 por ciento, la aplicación de un arancel de 25 por ciento sobre el acero y el aluminio (elevado a 50 por ciento en junio) y los posibles gravámenes sobre el cobre, han generado incertidumbre sobre la demanda de metales presionando a la baja los precios.
Adicionalmente, la debilidad de la actividad constructora en China y las perspectivas de una política menos flexible por parte de la Fed han impactado negativamente en los precios. La demanda por parte de las industrias vinculadas a la transición energética y limitaciones en la expansión de la oferta limitaron esta corrección a la baja.
En cuanto al petróleo, su cotización experimentó una caída significativa en los dos últimos meses. Esta baja se debió a los sucesivos anuncios de incrementos mensuales en la producción por parte de la OPEP en un contexto en que se prevé un menor dinamismo en la demanda, en línea con el menor crecimiento de la economía global, en particular de EUA. Hacia el cierre del presente reporte, esta tendencia fue revertida en junio por el agravamiento de las tensiones en Medio Oriente.
Cobre
27. La cotización promedio del cobre refinado aumentó 2 por ciento en los últimos dos meses del año, al pasar de USD/lb. 4,24 en marzo a USD/lb.4,31 en mayo de 2025. Con ello, la cotización del cobre acumuló un incremento de 7 por ciento en lo que va de 2025. La cotización del cobre aumentó tras el anuncio de una tregua arancelaria de 90 días entre EUA y China.
Desde la perspectiva de los fundamentos del mercado, el precio del cobre se vio apoyado por la caída en los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres (LME). Estos inventarios cayeron 45 por ciento desde mediados de febrero, situándose en su nivel más bajo en casi un año. Sin embargo, parte de esta caída en los inventarios de la LME tuvo como contrapartida un fuerte aumento en los inventarios de COMEX en previsión a un posible arancel aplicado por EUA1.
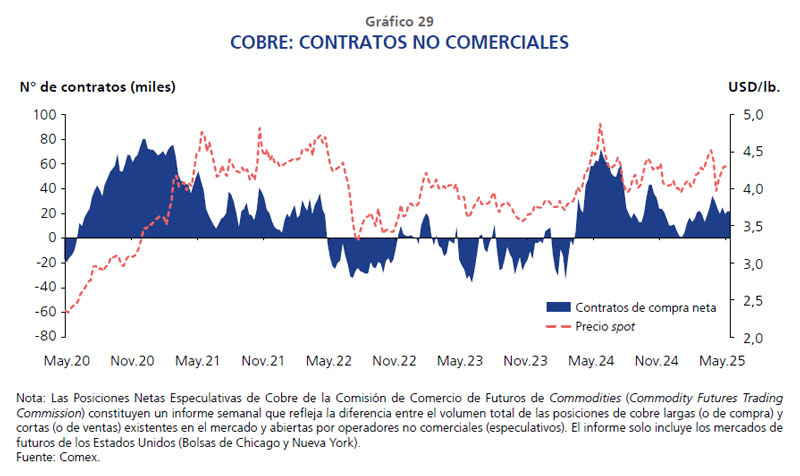
La posibilidad de aplicar un arancel al cobre ha generado un diferencial de precios entre COMEX y LME que, después de alcanzar un máximo histórico de USD/lb. 0,73 el 26 de marzo, ha permanecido en niveles elevados durante abril (alcanzando un máximo de USD/lb.0,66 el 22 de abril) y se ha reducido en mayo (a un promedio de USD/lb. 0,32). Todos esos factores también se reflejaron en el incremento de las posiciones especulativas durante este periodo, como lo demuestra el incremento de las posiciones largas netas en Comex.
A pesar del incremento del precio del cobre, el mercado de refinados se mantiene bien abastecido desde el punto de vista fundamental. Ello se refleja en un incremento en los estimados del superávit global de oferta: el Grupo de Estudio International del Cobre (ICSG por sus siglas en inglés), prevé un superávit global de 289 mil toneladas en 2025 —más del doble que el observado en 2024— y de 209 mil toneladas en 2026. Sin embargo, el mercado global de concentrados continúa ajustado por recortes de oferta por parte de minas y la expansión de refinerías en China.
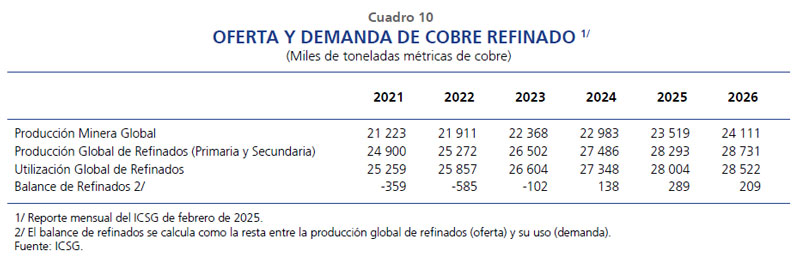
En este contexto, la proyección del precio del cobre se revisó a la baja para este año respecto a la estimación del Reporte de marzo, pero al alza para 2026.
Entre los principales factores de riesgo a la baja para el precio del cobre se encuentra la posibilidad de un agravamiento de las tensiones comerciales, en particular entre EUA y China, lo que podría generar un retroceso en la confianza del mercado y una reducción en la demanda global. En sentido contrario, los estímulos fiscales orientados a la transición energética, particularmente en China, podrían dar soporte a la cotización.
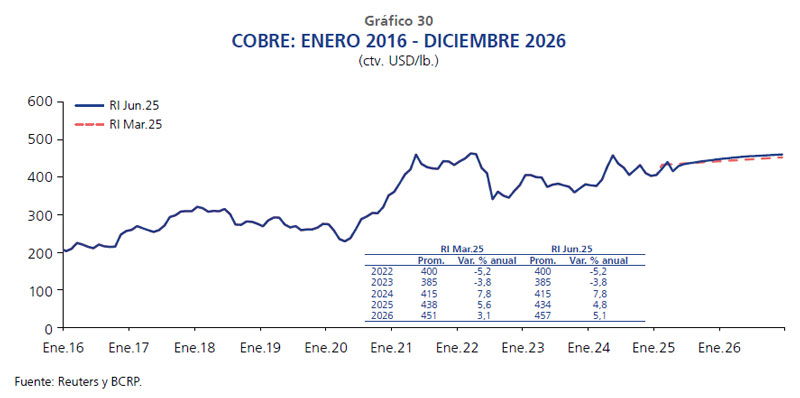
Zinc
28. La cotización internacional promedio del zinc se redujo en 7 por ciento en los últimos dos meses, pasando de USD/lb. 1,29 en marzo a USD/lb. 1,20 en mayo de 2025. Con ello, la cotización del zinc acumuló una reducción de 13 por ciento en lo que va del año.
La caída durante los últimos dos meses se explicó tanto por el deterioro de las perspectivas de demanda como por un exceso estructural de oferta. En China, la crisis en el sector inmobiliario y las restricciones al acero siguen afectando el consumo industrial de zinc. Además, los aranceles estadounidenses sobre el acero han provocado un encarecimiento de las bobinas metálicas, producidas con dicho material, lo que ha afectado la demanda de zinc en su uso para galvanización.
Respecto a la oferta, la nueva capacidad por nuevos proyectos —en particular en Australia, China, México y la República Democrática del Congo— ha compensado la menor producción de algunas fundiciones afectadas por el alza de los costos. El Grupo de Estudio Internacional del Plomo y del Zinc (ILZSG por sus siglas en inglés) proyecta para 2025 un superávit global de 93 mil toneladas de zinc refinado, derivado de una producción minera que aumentará un 4,3 por ciento y de un alza del 1,8 por ciento en la producción de metal refinado.
En línea con estos desarrollos, se revisa a la baja el precio del zinc, respecto a lo proyectado en el Reporte previo. Persisten los riesgos de una mayor contracción de la demanda, en especial por los aranceles al acero impuestos por EUA. También se podría registrar una expansión de la oferta por encima de lo previsto.
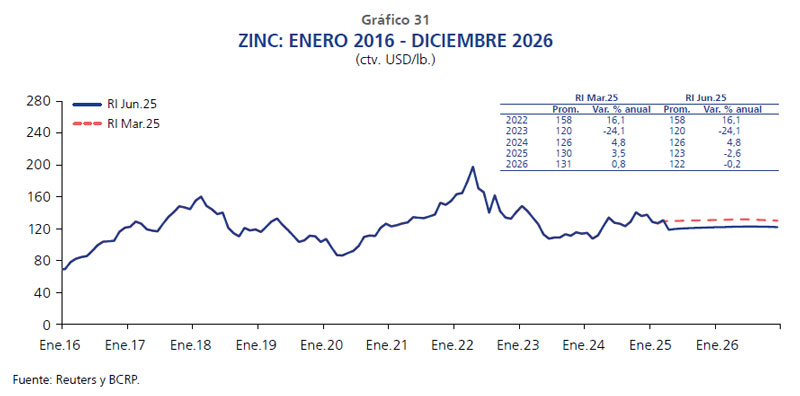
Oro
29. La cotización promedio del oro aumentó 10 por ciento en los últimos dos meses, alcanzando un nivel de USD/oz.tr. 3 291 en mayo de 2025. Con ello, el precio del oro acumuló un incremento de 25 por ciento en lo que va del año.
En los últimos dos meses, la cotización del oro aumentó hasta alcanzar un máximo histórico de USD/oz.tr. 3 434 el 22 de abril. El incremento del precio del oro se explica principalmente por la incertidumbre geopolítica, los aranceles impuestos por Estados Unidos, la debilidad del dólar y la volatilidad bursátil. Ello en un contexto en que la demanda de otros activos refugio, como los bonos del Tesoro de EUA, se vio afectada por los temores sobre la posición fiscal de dicho país. La mayor demanda se asoció a las compras sostenidas de los bancos centrales de China y Polonia, así como una inversión minorista elevada. El Banco Popular de China (PBoC) anunció su sexta compra mensual consecutiva de oro en abril, con lo que ahora ascienden al 6,8 por ciento de los activos de reserva totales de China. Compensó parcialmente esta tendencia al alza la menor demanda por joyería de India.
En línea con los datos ejecutados, se revisa al alza la proyección del precio del oro respecto al Reporte de marzo. La incertidumbre sobre esta proyección es alta porque depende de los eventos geopolíticos señalados anteriormente, de la evolución de la inflación, de las tasas de interés en EUA y de la evolución del dólar.
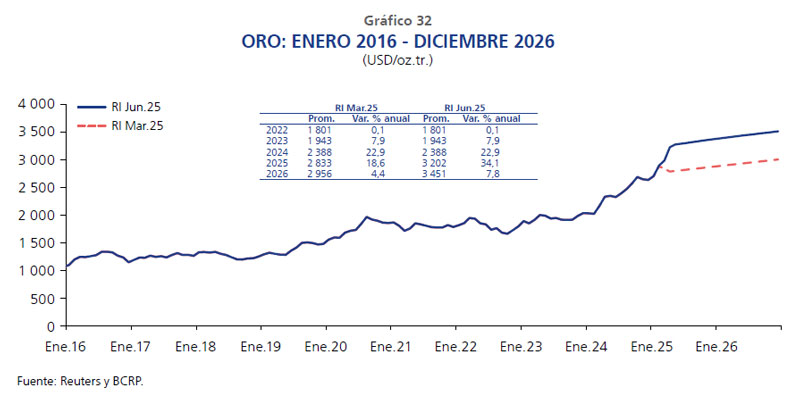
Gas
30. En los dos últimos meses, la cotización promedio del gas natural Henry Hub disminuyó 16 por ciento. No obstante, a pesar de esta caída, la cotización del gas acumuló un incremento de 2 por ciento en lo que va de 2025. En el mismo sentido, la cotización correspondiente al mercado de Europa (UK BNP) se redujo en 13 por ciento en los últimos dos meses, con lo cual acumuló una caída de 16 por ciento en lo que va de 2025.
La caída en el precio del gas natural en Europa en los últimos dos meses se explica principalmente por un aumento en la oferta global de gas natural licuado (GNL) y una moderación en la demanda, especialmente en Europa y Asia. La menor demanda industrial en economías principales como China y la Unión Europea, han provocado una reducción en las importaciones asiáticas de GNL estadounidense. Esto ha liberado volúmenes que han sido redirigidos a Europa, ejerciendo presión a la baja sobre los precios en el mercado europeo.
Por su parte, el precio del gas en Estados Unidos disminuyó en los últimos dos meses debido a un aumento de inventarios mayor al esperado. Este incremento se vio impulsado por condiciones meteorológicas templadas, que redujeron la demanda tanto de calefacción como de refrigeración. Aunque los niveles actuales de almacenamiento aún se sitúan por debajo de los del año pasado, se mantienen por encima del promedio de los últimos años, lo que ejerció presión bajista sobre los precios.
A pesar de estos desarrollos, para el horizonte de proyección, el precio promedio del gas natural Henry Hub se ha revisado al alza en 2026. Ello en previsión de una mayor exportación de gas natural licuado (que reduciría la oferta de gas natural en el mercado doméstico). La Energy Information Agency (EIA) proyecta que las exportaciones de GNL crecerán significativamente con la puesta en marcha de nuevas instalaciones
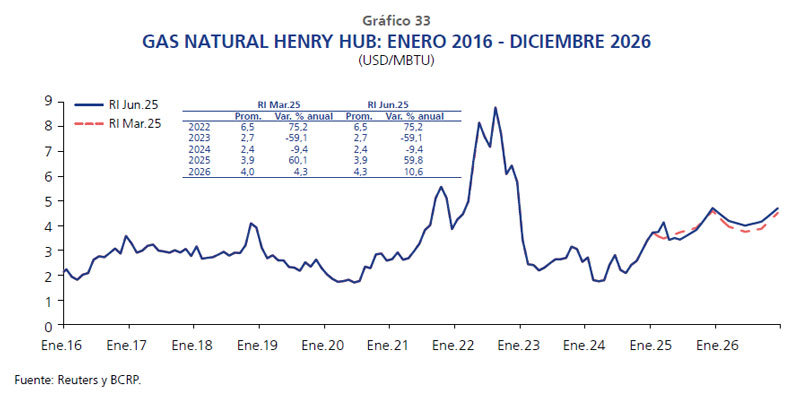
Petróleo
31. En los dos últimos meses, la cotización promedio del petróleo WTI disminuyó en 9 por ciento, (pasó de USD/br. 68 en marzo a USD/br. 62 en mayo de 2025). Con ello, acumuló una caída de 11 por ciento respecto a diciembre de 2024.
En los últimos dos meses, los precios del petróleo disminuyeron significativamente por las perspectivas de un mercado superavitario. Por un lado, el deterioro de las perspectivas de demanda asociada a las políticas comerciales de la administración Trump han generado temores de recesión en EUA y una desaceleración en el crecimiento de China. Además, China ha acelerado su transición hacia vehículos eléctricos y transporte con gas natural licuado, reduciendo su dependencia del petróleo.
Por el lado de la oferta, el aumento progresivo de la producción por parte de la OPEP+ también ha generado presiones a la baja en cotización. Desde abril de 2025, ocho países miembros, incluidos Arabia Saudita, Rusia, Iraq, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Kazajistán y Omán, han acordado incrementar su producción en un promedio de 137 mil barriles diarios mensuales, con el objetivo de concluir este proceso en setiembre de 2026. Este plan se ha acelerado en mayo y junio de 2025, con aumentos de 411 mil barriles diarios cada mes, lo que representa una reducción del 44 por ciento de los recortes originales.
Sin embargo, varios factores están limitando una caída más pronunciada en los precios. El mercado continúa en déficit, con inventarios comerciales de petróleo en los países de la OCDE por debajo del promedio de 2015-2019. Las sanciones impuestas al transporte marítimo de petróleo ruso y la política de "máxima presión" contra Irán han introducido incertidumbre geopolítica que actúa como soporte del precio. A esto se suma la creciente dificultad para perforar nuevos pozos en EUA, especialmente en la Cuenca Pérmica, donde los costos han aumentado debido a los aranceles al acero.
Para el horizonte de proyección, la cotización promedio del petróleo se ha revisado a la baja respecto al Reporte de marzo, ante las perspectivas de un mercado superavitario.
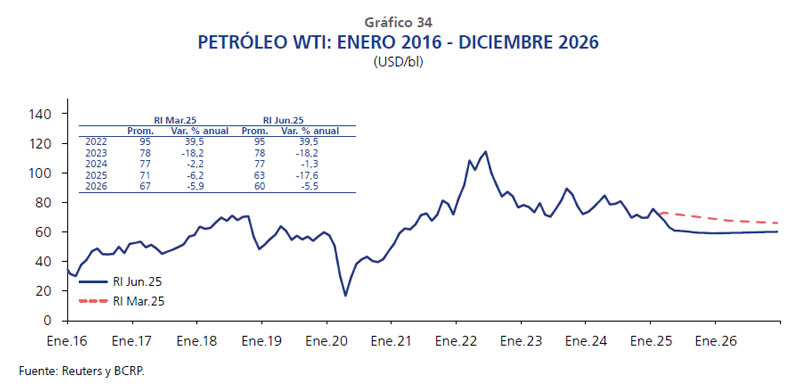
Al cierre del presente reporte, el precio del petróleo se ha visto presionado al alza por el conflicto entre Israel e Irán revirtiendo la caída acumulada en el año. Sin embargo, en el mercado de futuros se prevé una corrección en línea con la expectativa de que se trate de un choque temporal. En tal sentido, la proyección presenta un sesgo al alza ante la posibilidad que estas tensiones persistan o se agrave afectando no sólo la producción de petróleo de Irán sino también el transporte a través del estrecho de Ormuz.
Alimentos
32. Los precios de los productos agrícolas, en particular los cereales, disminuyeron en los últimos dos meses del año, por la percepción de un mercado más holgado en la temporada 2025/26 ante el ingreso de la nueva oferta. Las perspectivas para los cereales indican una relativa estabilidad con matices para cada grano. Para el maíz, se espera que los precios se mantengan con una ligera tendencia al alza para la campaña 2025/26, aunque por debajo del Reporte previo, respaldada por una siembra norteamericana amplia y buenas cosechas en Sudamérica.
Por su parte, el incremento del precio del aceite de soya en 2025 se explica en gran medida por un efecto de ajuste relativo de precios frente a otros aceites vegetales, particularmente el aceite de palma, así como por la mayor demanda de biocombustibles en Estados Unidos. Sin embargo, este aumento está parcialmente contenido por la abundante oferta global de soya.
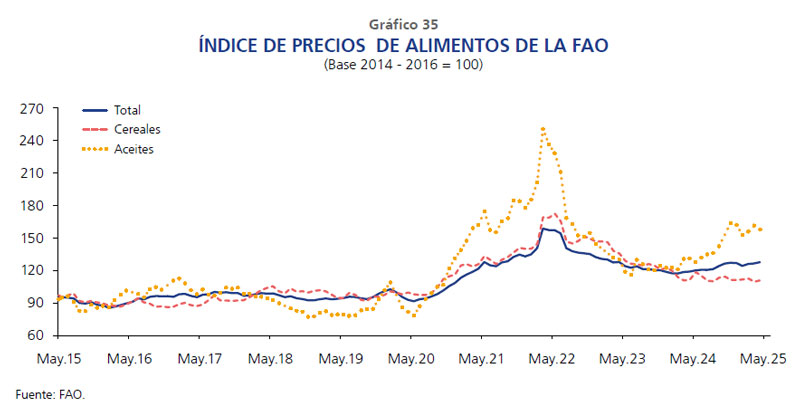
En 2025 se ha producido un cambio hacia condiciones climáticas más favorables que puede mejorar los rendimientos agrícolas y contribuir a una desaceleración de los precios de los alimentos. En particular, estas condiciones neutras pueden generar un clima más favorable para la producción de maíz de EUA y de trigo en Argentina.
En este periodo, los precios globales de los fertilizantes registraron un incremento notable, particularmente en el segmento de los fertilizantes nitrogenados como la urea. Este aumento se explicó por el alza en los precios del gas natural en Europa y Asia durante el invierno, principal insumo para la producción de amoníaco y urea, que elevó los costos de producción. Asimismo, se ha observado una mayor demanda estacional en el hemisferio norte, especialmente en mercados agrícolas clave como EUA, India y China, donde los agricultores se preparan para la siembra de cultivos de primavera y verano. Además, las interrupciones logísticas derivadas de tensiones geopolíticas, especialmente en el mar Rojo y el canal de Suez, han generado retrasos y encarecido los envíos internacionales de fertilizantes. A ello se sumaron los recortes de exportación temporales por parte de grandes productores como China, los que han reducido la disponibilidad en el mercado internacional, contribuyendo a una percepción de escasez.
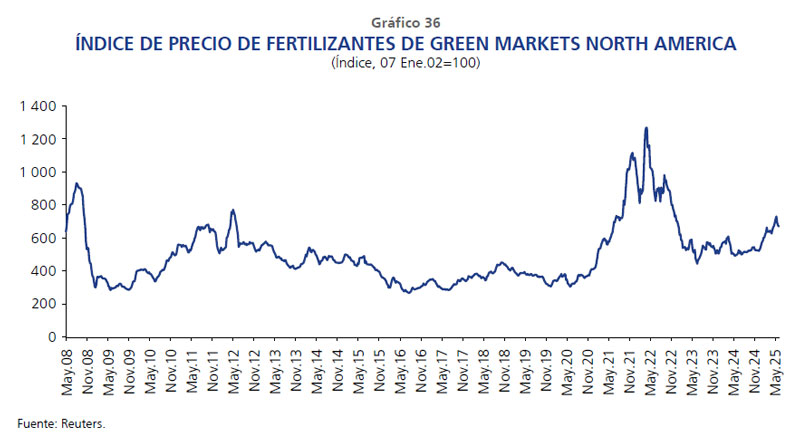
(a) El precio del maíz se redujo en 1 por ciento en los últimos dos meses del año, alcanzando una cotización promedio mensual de USD/TM 167 en mayo de 2025. No obstante, la cotización del maíz acumuló un incremento de 2 por ciento en lo que va de 2025.
La cotización del maíz disminuyó en los últimos dos meses principalmente por el optimismo sobre la oferta futura. Las condiciones meteorológicas favorables permitieron adelantar la siembra en EUA y mejoraron las perspectivas de cosecha en Sudamérica, mientras que las tensiones comerciales con China redujeron las expectativas de demanda de exportación. Con la reactivación de la producción en la temporada 2025/26, sumada al deterioro de las perspectivas de la demanda, se espera un superávit mundial, impulsado por un rendimiento récord en EUA. A pesar de la caída reciente, el precio se mantiene en niveles elevados debido al déficit de producción global de la campaña 2024/25 —el mayor en cuatro años—.
Un escalamiento en las tensiones comerciales—por la imposición de aranceles retaliatorios sobre el maíz estadounidense, especialmente por parte de China y México—es un factor de riesgo a la baja en la proyección.
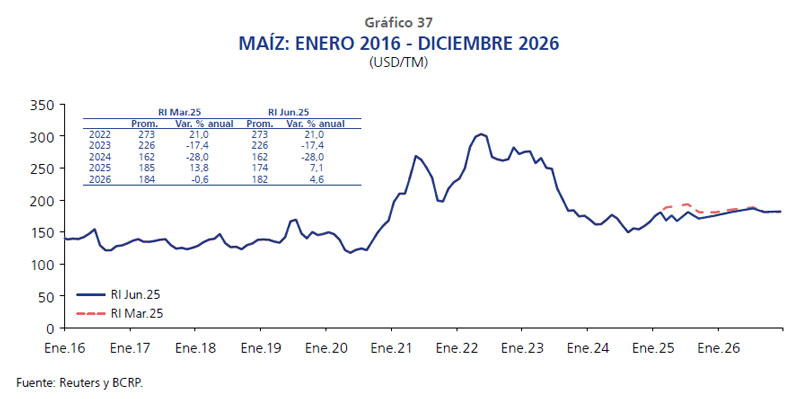
(b) La cotización del trigo se redujo 7 por ciento en los últimos dos meses del año, pasando de USD/TM 213 en marzo de 2025 a USD/TM 197 en mayo de 2025. Con ello, la cotización del trigo acumuló una caída de 3 por ciento respecto a diciembre de 2024.
Esta disminución del precio internacional del trigo en los últimos dos meses obedeció a un aumento de la oferta y la acumulación de inventarios en varios de los principales países exportadores. El USDA estima que pese a un ligero descenso de la superficie sembrada para la campaña 2025/26, los inventarios de cierre se elevarían hasta su nivel más alto desde 2019/20.
Al mismo tiempo, la demanda de importación mostró señales de debilitamiento. La FAO y el USDA anticiparon una reducción del comercio mundial de granos en el ciclo 2024/25, con menores compras de países como China y Filipinas. Las restricciones arancelarias de gran parte de los principales compradores afectaron esta demanda.
Durante el horizonte de proyección, el precio del trigo se revisa a la baja respecto a las cotizaciones proyectadas en el Reporte de marzo. Se espera que el ingreso de la nueva cosecha en el hemisferio norte mantenga los precios bajos. Al igual que en otros productos, un riesgo importante, que podría presionar al alza el precio, es el escalamiento de las tensiones comerciales.
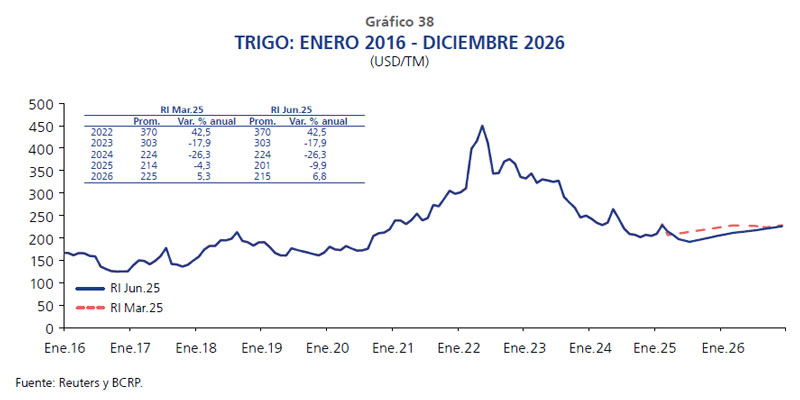
(c) La cotización del aceite de soya promedió USD/TM 1 070 en mayo de 2025, mayor en 17 por ciento respecto a la cotización de USD/TM 912 de marzo de 2025. Con ello, la cotización del aceite de soya acumuló un incremento de 15 por ciento respecto a diciembre de 2024.
El precio del aceite de soya aumentó en los dos últimos meses debido al auge de la demanda vinculada a la expansión de la capacidad de biocombustibles y a un cambio en las prioridades industriales que ha ajustado la oferta. En EUA, la producción de biodiésel y diésel renovable ha llevado a priorizar la obtención de aceite sobre harina de soya, elevando su participación en el consumo total a más del 50 por ciento, frente al 40 por ciento de hace cinco años. En el mismo sentido, en Brasil, el mandato de mezcla de biodiésel también impulsa la demanda interna de aceite de soya.
Adicionalmente, el USDA señala un deterioro en las perspectivas de producción desde el inicio de 2025, lo cual se refleja en un recorte en la estimación de la cosecha argentina para 2024/25 y un aumento en el pronóstico de consumo en China. Esta combinación reduce el superávit de producción estimado para la temporada 2024/25, aunque sigue siendo el más alto en seis años.
Considerando estos desarrollos recientes, se proyecta que los precios coticen por encima de la estimación del Reporte de Inflación anterior. El principal riesgo en esta proyección se relaciona a la incertidumbre por la política arancelaria, así como por la variación del precio del petróleo. La posibilidad de que la OPEP+ continúe eliminando gradualmente los recortes de oferta contribuirían a una corrección de la cotización del aceite.
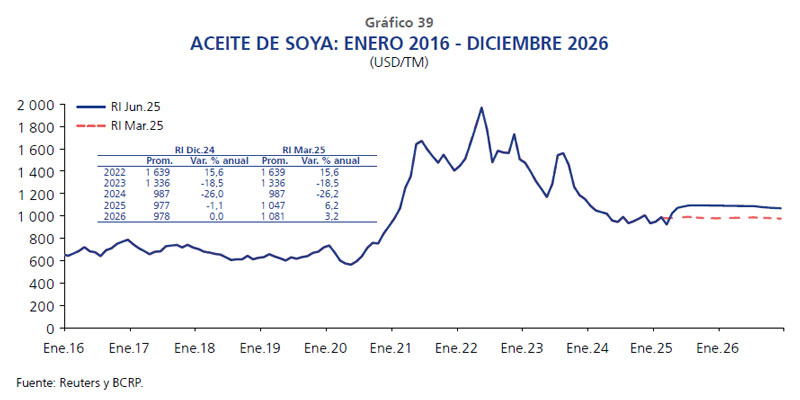
La nueva administración del presidente Trump ha llevado a cabo una política comercial centrada en el incremento de aranceles, con el objetivo de reducir el déficit comercial y promover la producción doméstica. A diferencia de su primer mandato, la nueva política comercial ha sido implementada con mayor rapidez y con un alcance más amplio en términos geográficos. Este Recuadro analiza las principales medidas arancelarias adoptadas hasta la fecha, incluyendo aquellas en vigor, suspendidas temporalmente o en evaluación, así como las respuestas de los socios comerciales.
La elevación de aranceles a nivel de países
La primera tabla presenta los nuevos aranceles de la reciente administración de EUA que se encuentran en vigor al cierre de este Reporte, las retaliaciones arancelarias de los otros países y los nuevos aranceles de EUA suspendidos temporalmente o en proceso de evaluación. Las primeras medidas arancelarias se aplicaron el 1 de febrero de 2025 cuando se estableció el denominado arancel fronterizo de 25 por ciento a México y Canadá, bajo el argumento de una falta de control en los flujos migratorios y el tráfico de drogas. A China se le aplicó el denominado arancel por fentanilo adicional de 10 puntos porcentuales (p.p.) ante acusaciones por falta de control en la cadena de producción de dicho producto; bajo el mismo concepto se aplicó, un mes después, un arancel adicional de 10 p.p., ante lo cual China y Canadá adoptaron medidas retaliatorias.
El 2 de abril se anunció la disposición de mayor repercusión global: los aranceles recíprocos. Esta medida estableció un aumento de arancel de 10 p.p. a las importaciones de todos los países2, para luego implementar aranceles más altos a 57 países con déficit comercial con respecto a EUA en 2024, calculados según la mitad del ratio entre dicho déficit y el valor de las importaciones estadounidenses desde cada país. El arancel va desde 11 por ciento (aplicado a la República Democrática del Congo) hasta 50 por ciento (Lesoto). Según este concepto, a China le correspondió un arancel adicional de 34 p.p.
Una semana después, el arancel a 56 de estos 57 países fue suspendido hasta el 8 de julio, aplicándose durante este periodo el arancel base de 10 por ciento. La excepción fue China, quien aplicó medidas retaliatorias. La escalada de medidas elevó el arancel aplicado por ambos países en 125 por ciento. Posteriormente, se anunció una tregua comercial que implicaba una reducción de los aranceles recíprocos adicionales a 10 por ciento durante 90 días, del 14 de mayo al 10 de agosto, a la espera de negociaciones bilaterales. En la sección "La estructura arancelaria vigente" se detalla la tasa arancelaria promedio en vigor entre China y EUA.
La elevación de aranceles a nivel de productos
Aparte de los aranceles aplicados a nivel países, EUA impuso aranceles a productos específicos. Esto incluye aranceles de 50 por ciento a las importaciones de acero y aluminio y a los automóviles y autopartes3. Estas medidas están vigentes. Asimismo, está en estudio la posible aplicación de aranceles a las importaciones de cobre y sus derivados, fármacos, semiconductores y productos forestales.
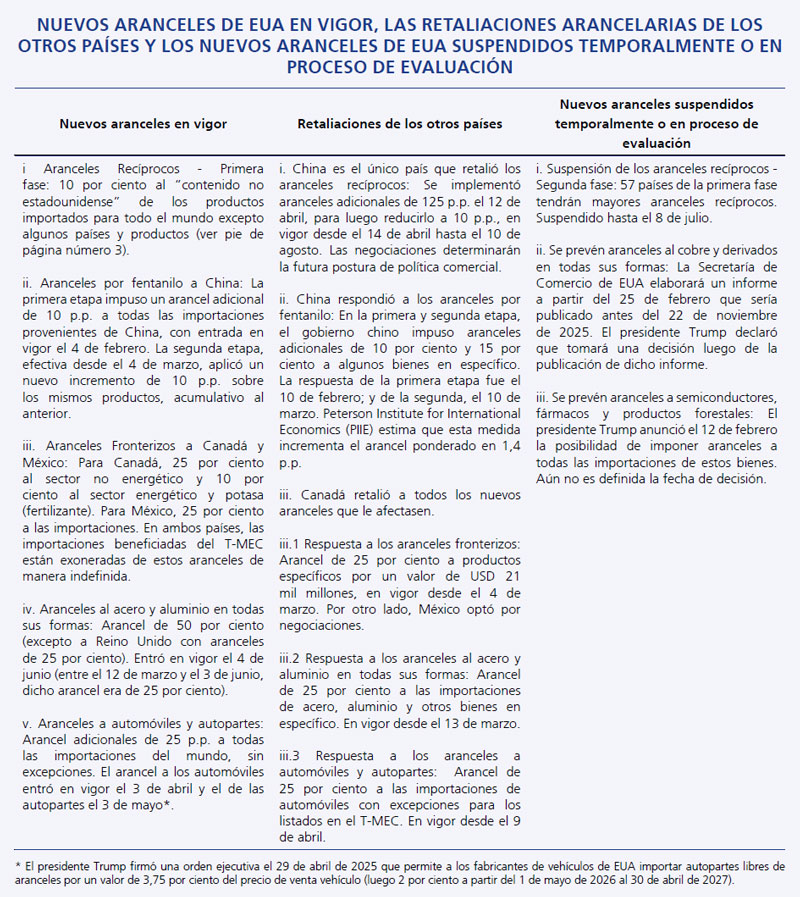
La estructura arancelaria vigente
La siguiente tabla muestra el arancel ponderado en vigor entre China, EUA y el resto del mundo. Los datos de abril consideran la escalada de las tensiones comerciales que implicaban aranceles adicionales de 125 p.p. de China y EUA, mientras que los datos al 12 de junio incluyen la tregua comercial de 90 días entre ambos países anunciada el 12 de mayo.
La tabla distingue el arancel aplicado a China y al resto del mundo. Se observa que, al 12 de junio de 2025, a pesar de la tregua comercial, el arancel aplicado a China es 30 p.p. mayor al vigente en enero 2025. Este aumento está compuesto por el arancel fronterizo adicional de 20 p.p., el incremento arancelario ponderado de 1,3 p.p. por aranceles al acero, aluminio, el arancel adicional ponderado de 2,5 por ciento por automóviles y autopartes, y el aumento del arancel recíproco de 6,5 p.p. considerando exenciones (nominal 10 p.p.) debido a la tregua comercial. Estos aranceles se suman a los que fueron adoptados en la guerra comercial de 2018-2019, que se mantuvieron tras la tregua comercial de enero de 2020.
Similar distinción se hace para el arancel aplicado por China: por un lado, el asignado a EUA y, por otro, al resto del mundo. El arancel actual cobrado por China a EUA aumentó desde el inicio de las tensiones comerciales de 2025 por los aranceles aplicados a productos específicos, señalados anteriormente, y por el arancel adicional de 10 p.p. aplicado a todo el universo arancelario.
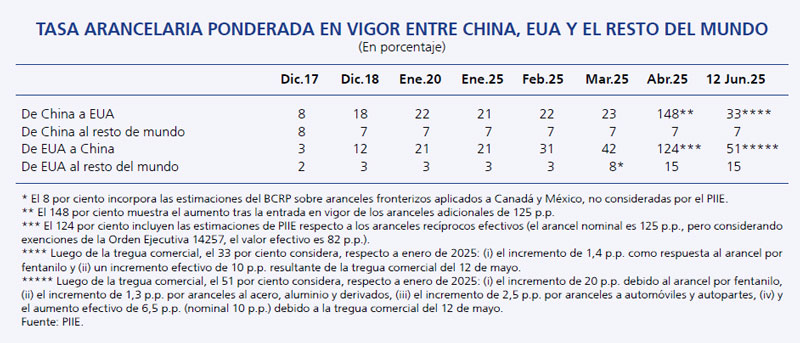
Otras posibles medidas retaliatorias
EUA exporta a sus principales socios comerciales —como China, Canadá, México, Vietnam o la Unión Europea— montos significativamente menores a sus importaciones, por lo que, dada la menor base gravable, el impacto de un arancel retaliatorio no tendría similar alcance.
No obstante, las medidas comerciales no se limitan a los aranceles. En abril de este año, China implementó nuevos controles de exportación para siete minerales raros, entre ellos disprosio y praseodimio, valorados por sus propiedades magnéticas, su resistencia a altas temperaturas y su aplicación en los sectores tecnológico, médico y militar. La restricción también abarca samario, gadolinio, terbio, lutecio, escandio e itrio.
Estos minerales son producidos mayoritariamente por China o en países donde la inversión proviene de dicho país. En caso de que estas restricciones dictadas por China se traduzcan en prohibiciones efectivas, varias industrias de EUA, una vez agotados los inventarios, podrían verse afectadas.
En el caso de Japón, las autoridades han indicado que una posible medida retaliatoria sería la venta de bonos del Tesoro de EUA, lo que podría elevar los rendimientos de dichos títulos y ejercer presiones depreciatorias sobre el dólar. Cabe destacar que Japón tiene una posición internacional acreedora debido a los sostenidos superávits en cuenta corriente. A marzo de 2025, Japón cuenta con alrededor de USD 1,1 billones en bonos del Tesoro de EUA, aunque, a diferencia de China, parte de estas tenencias están en manos del sector privado. Además, el 35 por ciento de bonos del Tesoro de EUA está en manos de países asiáticos, principalmente Japón y China.
El gráfico a continuación muestra la balanza de bienes (línea negra), de servicios (línea azul) y de bienes y servicios (línea roja) de EUA como porcentaje del PBI. Mientras la balanza de bienes registra un déficit creciente desde 1980, la balanza de servicios mantiene un superávit, aunque podría verse afectado por la menor llegada de turistas. En marzo de 2025, el número de visitantes desde Canadá cayó 12 por ciento interanual; desde México, 23 por ciento; y desde Alemania, 28 por ciento4. Además, China emitió una "alerta de riesgo" para sus ciudadanos que planeen viajar a EUA.
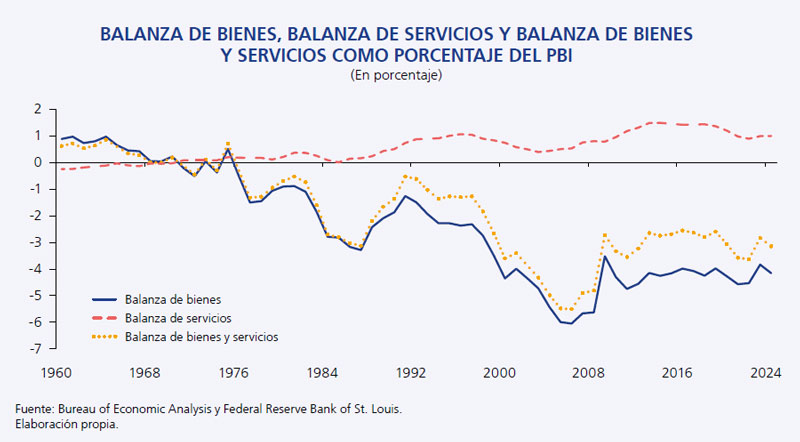
Los temas por definir
La aplicación efectiva de los anuncios arancelarios de mayor magnitud de EUA ha sido suspendida hasta el mes de julio y agosto (ver la primera tabla para mayor detalle). Estas medidas entrarían en vigor si es que las negociaciones, mayormente bilaterales, no prosperan.
Adicionalmente, el presidente Trump ha señalado la posibilidad de que se apliquen aranceles a bienes, como los iphones, que migren su producción desde China hacia otros países con el fin de evitar la aplicación de los aranceles. Esta desviación del comercio favoreció a países como Vietnam durante la primera guerra comercial de 2018-2019 y, ahora, podría suceder con países como India. También está en estudio la posibilidad de que, por motivos de seguridad económica, se aplique un arancel a las importaciones del cobre.
Estos factores han generado alta incertidumbre en el ámbito económico. En primer lugar, dificulta las decisiones de inversión, que en gran medida dependen de los aranceles aplicados en los mercados de destino y de los costos de producción. También genera incertidumbre sobre el nivel de precios de importación y, en general, sobre la inflación. En ese sentido, diversos funcionarios de la Fed han señalado que, a raíz de la política arancelaria, la incertidumbre sobre la inflación y el desempleo ha aumentado, y que, en este contexto, la política de "esperar y ver" parece ser la más prudente.
Implicancias sobre las exportaciones peruanas
EUA dispuso la implementación de arancel recíproco base de 10 por ciento a las exportaciones de Perú, conforme a lo establecido en la Orden Ejecutiva del 2 de abril de 2025. Dicho arancel recíproco es el mínimo base para todos los países del mundo (ver pie de página número 3) y no constituye una medida adoptada en respuesta a una actuación concreta por parte de Perú.
Sin embargo, Perú mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con EUA y ha reiterado su adhesión a los principios y compromisos asumidos en el marco del sistema multilateral de comercio administrado por la Organización Mundial del Comercio. El marco institucional del TLC brinda la posibilidad de que dicho acuerdo bilateral sea aplicado con la misma coherencia que el T-MEC, que actualmente se encuentra en vigor.
Por otro lado, hay productos exportados desde Perú hacia EUA que son excluidos de la lista de los aranceles recíprocos. La siguiente tabla presenta las exportaciones de Perú a EUA exoneradas del arancel recíproco de 10 por ciento (agrupadas por capítulo arancelario), que representan el 30 por ciento del total exportado a EUA en 2024, equivalente a USD 2 860 millones de un total de USD 9 534 millones.
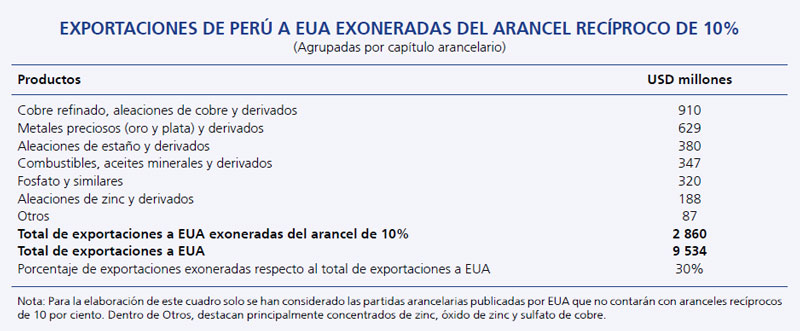
El principal producto beneficiado por esta exoneración es el cobre refinado y sus derivados (como cátodos, tiras, barras y alambres), cuyas exportaciones crecieron de forma sostenida durante 2024, impulsadas por la creciente demanda vinculada a la construcción de datacenters, intensivos en cobre. Le siguen, en importancia, los metales preciosos (principalmente oro) y las aleaciones de estaño. También destaca la exoneración de los fosfatos de calcio, cuyo principal destino de exportación es el mercado estadounidense.
1 Cabe destacar que la administración de Trump anunció el inicio de una investigación sobre el cobre bajo la Sección 232, motivada por preocupaciones sobre la dependencia de las importaciones en EUA.
2 Excepto Canadá, México, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba. Además, los aranceles recíprocos no se aplicaron a los siguientes productos: acero y derivados, aluminio y derivados, cobre y derivados, automóviles y autopartes, madera, productos farmacéuticos, semiconductores, teléfonos inteligentes, minerales críticos, y otros.
3 En el caso de los autos importados bajo el tratado entre EUA, Canadá y México (T-MEC), el arancel de 25 por ciento sólo aplica al contenido no estadounidense.
4 Caída del 12 por ciento del turismo en marzo: las políticas de Trump podrían hacer perder 170 000 empleos a la economía estadounidense en 2025 - El Grand Continent
33. Los términos de intercambio se incrementaron en 16,4 por ciento interanual en el primer trimestre de 2025. El alza se debió, en mayor medida, a un aumento de los precios de exportación (13,8 por ciento), principalmente de productos mineros como el oro, el cobre y el zinc; así como de productos no tradicionales de los sectores pesquero, siderometalúrgico y químico. Las cotizaciones más altas de metales estuvieron motivadas por la reducción de inventarios en las principales bolsas, como respuesta a temores de problemas logísticos por la guerra comercial; una continua escasez de concentrados de cobre; y, una mayor demanda de oro, impulsada por el entorno global de incertidumbre. En el rubro no tradicional, las altas cotizaciones de metales favorecieron los precios de nuestros productos siderometalúrgicos; en tanto, el sector pesquero se benefició de los mayores precios de pota congelada, pota en conserva y langostinos congelados.
El incremento de los precios de exportación fue acompañado por una disminución interanual de los precios de importación (-2,2 por ciento), producto de una caída generalizada del precio de los insumos importados, siendo el petróleo y sus derivados el grupo que tuvo mayor impacto en el índice promedio. La baja del precio internacional del crudo estuvo explicada por expectativas de un aumento de la producción en EUA, el anuncio del inicio de la reversión de los recortes de producción por parte de la OPEP+ en abril y mayo, así como por mayores presiones para que dicha organización reduzca sus precios. En menor medida, contribuyeron los menores precios de importación: los de los insumos industriales, destacando el hierro y acero y los productos textiles; y alimenticios, básicamente trigo y torta de soya.
Se proyecta que los términos de intercambio de 2025 crezcan a una tasa de 9,9 por ciento, lo que representa una revisión al alza respecto al crecimiento de 4,4 previsto en el Reporte previo. Este cambio en la proyección se sustenta principalmente en las perspectivas de un crecimiento de los precios de exportación más alto que lo esperado en marzo (de 4,9 a 7,3 por ciento). Los mayores precios ejecutados del oro a mayo, sumado a la persistencia de incertidumbre geopolítica y económica, determinarían cotizaciones mayores a las previstas en el Reporte de marzo.
Asimismo, contribuyó el cambio en la dinámica prevista de los precios de importación para 2025: estos caerían en 2,4 por ciento, en contraste con el crecimiento de 0,6 por ciento que se esperaba en marzo. La revisión se sustenta en una mayor reducción de la cotización del petróleo (-17,6 por ciento), debido a la reciente aceleración del proceso de reversión de recortes por parte de varios países miembros de la OPEP+ y al debilitamiento de la demanda por temores de desaceleración en China y EUA. En menor medida, la revisión recoge el impacto de los menores precios esperados de insumos importados para la industria (-2,5 por ciento) —cuya proyección responde a la ejecución de los primeros meses del año— y de alimentos como el maíz y el trigo, debido a un mayor optimismo sobre la oferta futura por la entrada de nuevas cosechas.
Los factores descritos seguirían impactando a la baja los precios de importación en 2026, aunque en menor magnitud; en tanto, la cotización del oro se mantendría al alza y la del cobre repuntaría, por el menor superávit global previsto. En consecuencia, los términos de intercambio crecerían 1,6 por ciento, por encima del leve crecimiento de 0,1 por ciento que se esperaba en la edición previa.
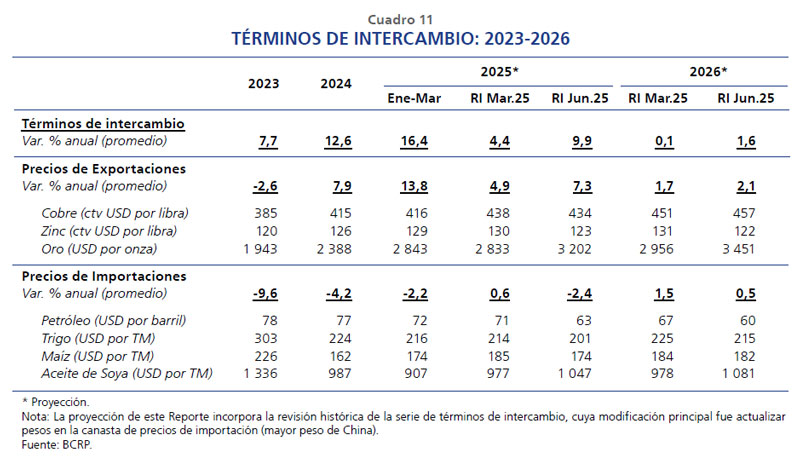
A pesar de la desaceleración económica de nuestros principales socios comerciales (China y EUA) prevista para el horizonte de proyección, se espera que el índice de los términos de intercambio se incremente desde 137 en 2024 hasta 153 en 2026 (100 en 2007). Este sería el nivel más alto registrado desde 1950, lo que recoge los efectos antes mencionados de la incertidumbre global, la demanda atribuida a las industrias verdes y a la construcción de centros de datos en EUA y un mercado global de petróleo bien abastecido.
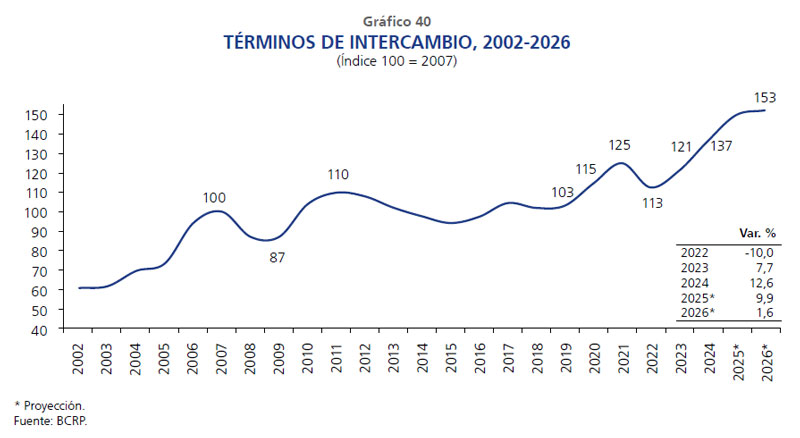
34. El superávit de la balanza comercial de bienes alcanzó los USD 6 886 millones en el primer trimestre de 2025, monto superior en USD 2 128 millones al registrado en similar trimestre de 2024. La expansión interanual respondió fundamentalmente a un aumento de USD 4 187 millones (25,2 por ciento) del valor exportado, el cual se explicó, en primer lugar, por precios promedio de exportación más elevados; en segundo lugar, por los mayores embarques al exterior de productos no tradicionales; y, por el avance del volumen exportado de productos mineros, así como de harina de pescado. Dicho incremento superó a la expansión de USD 2 059 millones (17,4 por ciento) de las importaciones debido al crecimiento generalizado de los volúmenes importados, destacando los insumos industriales y los bienes de capital, en línea con la expansión de la actividad económica.
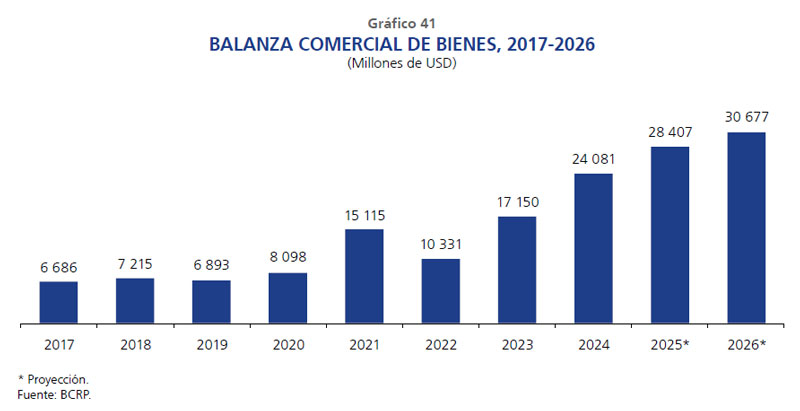
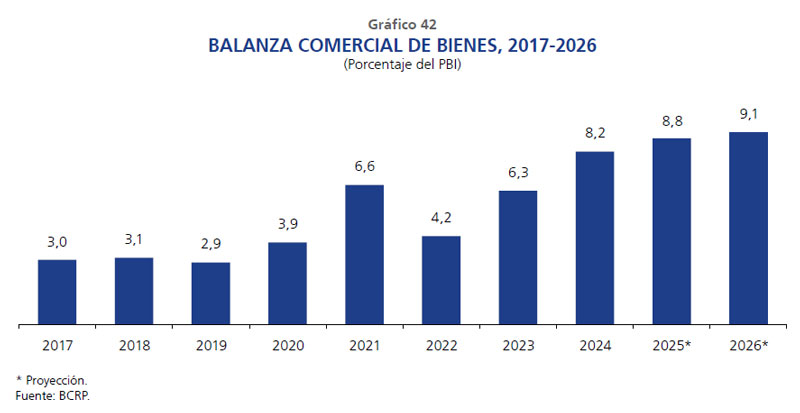
Se espera que el superávit de la balanza comercial mantenga una tendencia creciente a lo largo del horizonte de proyección, alcanzando los niveles de USD 28 407 millones en 2025 y USD 30 677 millones en 2026. Estas cifras representan una importante revisión al alza respecto a lo esperado en marzo, la cual se sustenta en la revisión de las perspectivas de los términos de intercambio; y, en menor magnitud, en los mayores volúmenes exportados de productos no tradicionales agrícolas y pesqueros.
35. La balanza de pagos anualizada al primer trimestre de 2025 mostró un superávit de la cuenta corriente por USD 6 879 millones (2,3 por ciento del PBI), flujos que se tradujeron en una acumulación de reservas internacionales netas (RIN) por USD 7 188 millones (2,4 por ciento del PBI) entre el primer trimestre de 2024 y 2025.
Este resultado representó un avance de USD 489 millones respecto al cierre de 2024 (2,2 por ciento del producto), el cual estuvo explicado principalmente por un contexto internacional favorable para los términos de intercambio y el incremento de embarques al exterior de productos no tradicionales agropecuarios, siderometalúrgicos y textiles, de productos mineros (cobre, oro y zinc) y de harina de pescado. Estos factores fueron atenuados por el aumento de las utilidades de empresas con participación extranjera, principalmente mineras, en línea con las altas cotizaciones de metales, y de servicios bancarios y no financieros; así como por los mayores egresos por fletes y viajes, debido al incremento de los volúmenes importados y el alza de los costos de transporte.
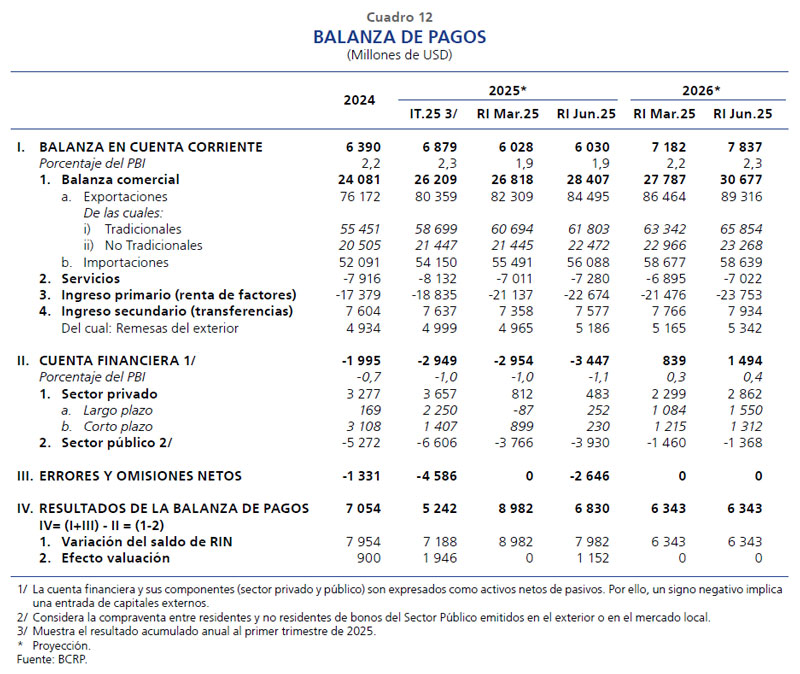
Se prevé un superávit en cuenta corriente de USD 6 030 millones (1,9 por ciento del PBI) y un financiamiento neto de USD 3 447 millones en la cuenta financiera total (1,1 por ciento del PBI) en 2025. Luego de la contracción del superávit en cuenta corriente, debido a los mayores egresos por utilidades que se observarían en 2025, esta repuntaría a un nivel de USD 7 837 millones (2,3 por ciento del PBI) en 2026.
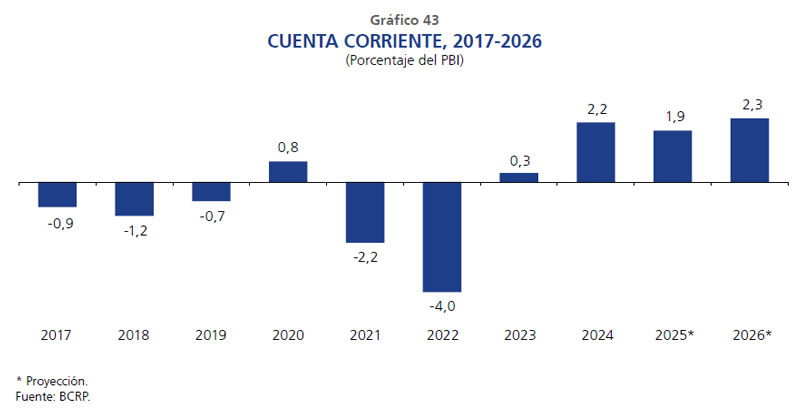
A lo largo de este periodo de proyección la cuenta corriente se vería apoyada por la expansión continua del superávit comercial; la reducción del precio de los fletes, producto de la desaceleración económica global; y la progresiva recuperación del turismo receptivo, lo que supone que la llegada de viajeros no residentes cierre 6,5 por ciento por debajo de lo observado en 2019. Por su parte, el egreso neto de la renta neta de factores (ingreso primario) se elevaría a 7,0 por ciento del PBI en 2025 y 2026 por los altos precios de minerales y el crecimiento de la actividad económica, mientras que las transferencias recibidas en neto del exterior (ingreso secundario) se mantendrían relativamente estables en 2,3 por ciento del PBI en ambos años.
36. Las variaciones del resultado en cuenta corriente pueden descomponerse en 2 factores principales, aquel atribuido a la absorción doméstica (mayor demanda nominal neta de bienes y servicios del exterior) y el relacionado al rendimiento pagado a los factores de producción (capital) y a pasivos que Perú tiene con el exterior (instrumentos de deuda).
Para 2025, la reducción del superávit respecto al año anterior provendrá principalmente de los mayores rendimientos pagados por pasivos de IDE (-1,4 p.p.), explicados por un aumento esperado de las utilidades de 30,5 por ciento en este año, debido a las elevadas cotizaciones de minerales. Este efecto será reforzado por un efecto volumen negativo (-1,6 p.p.) del comercio neto de bienes, producto de un mayor dinamismo de los volúmenes de importaciones, principalmente de bienes de consumo e insumos industriales, el cual es consistente con la proyección de producción y gasto interno. Finalmente, se espera una leve contribución negativa del rubro resto (-0,1 p.p.), en línea con la disminución del ingreso por transferencias corrientes (en 0,3 por ciento) —debido a una caída de los ingresos de cooperación técnica de EUA—.
Los factores mencionados en el párrafo previo serían atenuados por una menor absorción doméstica (1,1 p.p.), explicada a su vez por un efecto precio positivo (2,4 p.p.), básicamente ocasionado por el crecimiento de los términos de intercambio y, en menor medida, por la caída de los fletes (-16,4 por ciento). Esta dinámica será ligeramente reforzada por un efecto volumen positivo de los servicios (0,2 p.p.), producto de mayores ingresos por viajes y pasajes, y de menores volúmenes importados de servicios de transporte.
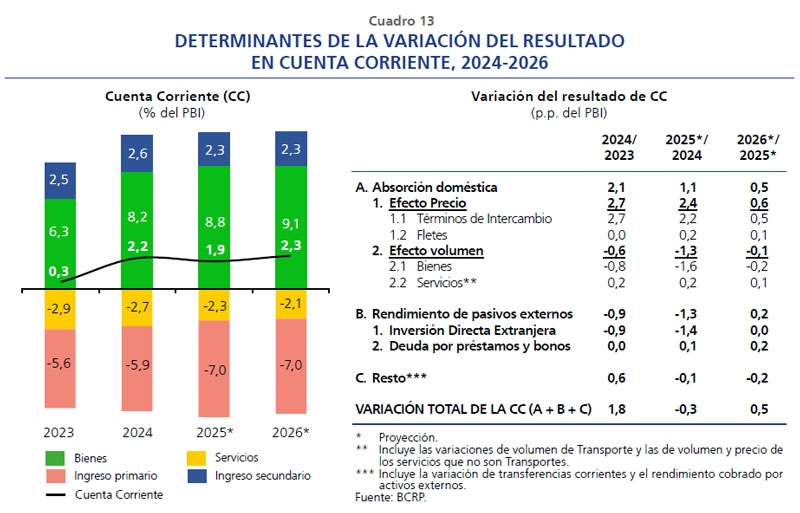
La menor absorción doméstica (0,5 p.p.), fundamentalmente por un efecto precio positivo, sería el principal determinante del incremento previsto del superávit en cuenta corriente en 2026. Esta contribución sería reforzada por el impacto positivo de la caída del rendimiento pagado por la deuda externa en forma de préstamos y bonos (0,2 p.p.), debido al menor saldo de tales pasivos externos, tanto privados como públicos.
Con las proyecciones de 2025 y 2026 se estaría alcanzando 4 años consecutivos de superávit en cuenta corriente, hecho no observado desde el periodo 2004-2007.
37. Al primer trimestre de 2025, la mayoría de las economías de la región mantuvieron déficits de cuenta corriente, con excepción de México y Perú, este último mantiene una posición superavitaria desde el cuarto trimestre de 2023. El resultado favorable de México fue producto de una reducción en el déficit de ingreso primario y, en menor medida, de aumentos en los saldos de la balanza de mercancías no petroleras y de servicios.
No obstante, se espera que los factores mencionados se reviertan y que la cuenta corriente de México registre un déficit de -0,8 por ciento en 2026. En consecuencia, Perú sería el único país de la región que mostraría un sólido superávit al final del horizonte de proyección.
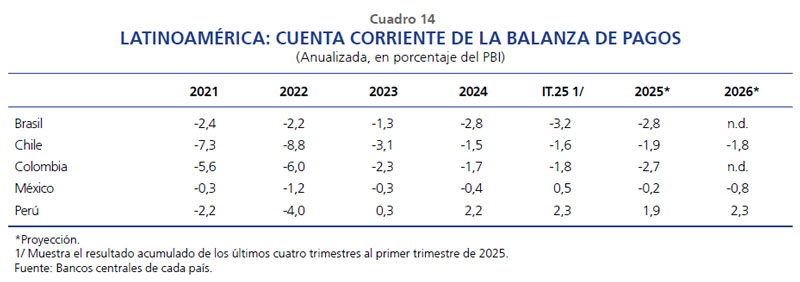
38. Para 2025 se prevé una inversión neta en activos externos de largo plazo similar a la de 2024. Por el lado de los activos se espera un menor ritmo de adquisición de activos cartera por parte de las AFP y fondos mutuos, dada la coyuntura de mayor incertidumbre internacional, efecto compensado por la mayor inversión directa en el exterior. Por el lado de los pasivos, se espera una mayor inversión directa por el impacto que los términos de intercambio tendrían sobre la reinversión de utilidades.
En 2026, la evolución favorable de la inversión directa en el país —descrita previamente— se revertiría, en línea con la moderación de las necesidades de financiamiento de empresas residentes y la estabilización de las utilidades. Este efecto sería reforzado por el incremento de la inversión en activos de IDE; y, en conjunto explicarían el mayor flujo de salidas netas proyectado para finales del horizonte de proyección.
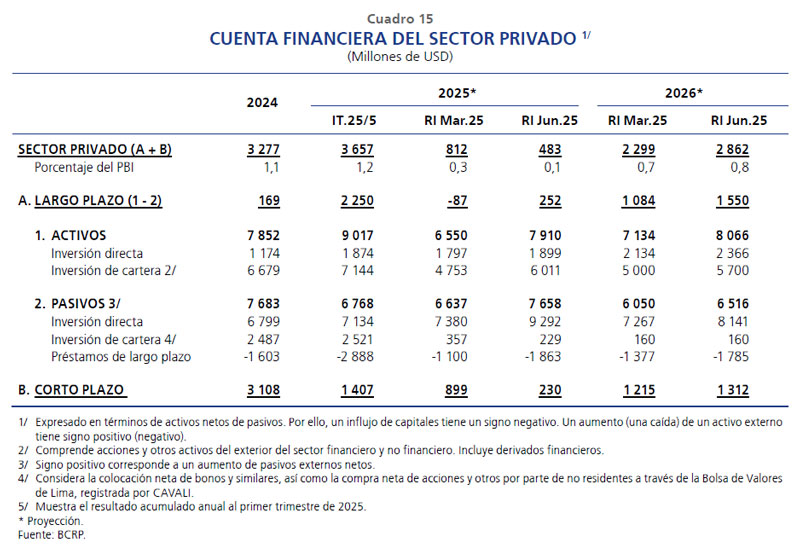
39. La cuenta financiera del sector público acumulada al primer trimestre de 2025 registró un aumento del endeudamiento neto con el exterior equivalente a USD 6 606 millones, cifra que supera en USD 1 334 millones al flujo neto de financiamiento recibido en 2024. Esta dinámica fue resultado principalmente de un incremento en el ritmo de compras netas de bonos soberanos por parte de no residentes; y, en menor magnitud, del efecto base ocasionado por la amortización de un bono corporativo por parte del fondo Mivivienda en febrero de 2024.
Se proyecta una reducción gradual del financiamiento externo neto del sector público, el cual ascendería a USD 3 930 millones en 2025 y a USD 1 368 millones en 2026. Las menores emisiones de bonos globales en 2025 y el menor ritmo de compras de bonos soberanos por parte de no residentes en 2026 explicarían la tendencia decreciente del endeudamiento externo neto del sector público. La dinámica prevista para 2025, sería compensada parcialmente por un incremento en el ritmo de compras externas de bonos soberanos y la caída de las amortizaciones de cartera, factores que se revertirían en 2026; y, más bien, apoyarían una mayor reducción del financiamiento externo al final del horizonte de proyección.
Respecto a lo esperado en marzo, las entradas netas de capitales para financiar al sector público se revisan al alza en 2025 y ligeramente a la baja en 2026: USD 163 millones y USD 92 millones, respectivamente. Esta revisión es producto del cambio en la evolución prevista del ritmo de compras de bonos soberanos por parte de no residentes en el horizonte de proyección, las compras netas se revisan al alza en 2025 y levemente a la baja en 2026.
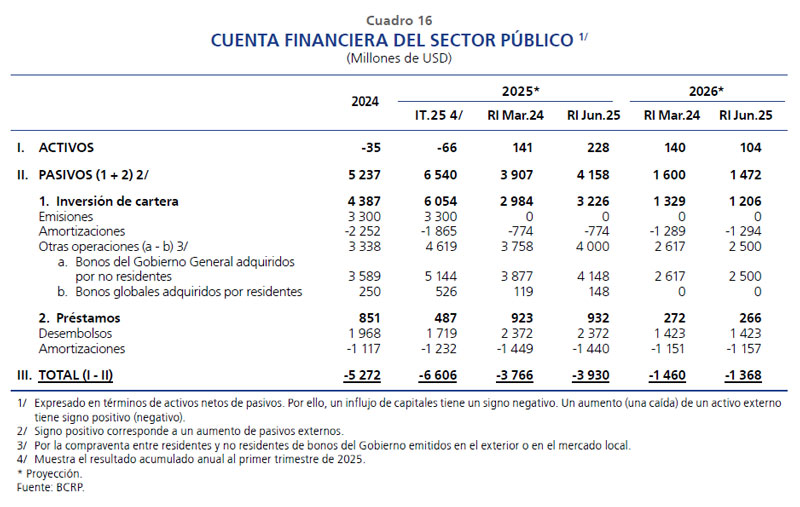
40. El saldo de deuda externa de mediano y largo plazo —principalmente préstamos y bonos— se incrementó en USD 2 079 millones entre 2024 y el primer trimestre de 2025, básicamente por las mayores compras de bonos soberanos por parte de no residentes.
En términos del producto, se prevé que este saldo se reduzca desde 33,6 por ciento del PBI en 2024 hasta 30,1 por ciento al final del horizonte de proyección, debido en mayor medida a la reducción de la deuda del sector privado desde 11,4 por ciento del PBI hasta 9,0 por ciento en el mismo periodo, consistente con el resultado previsto de los pasivos externos de la cuenta financiera de largo plazo. En menor medida, contribuiría la reducción de 1,0 p.p. de la deuda externa pública, en línea con los menores requerimientos previstos del fisco, en respuesta a la reducción esperada del déficit fiscal.
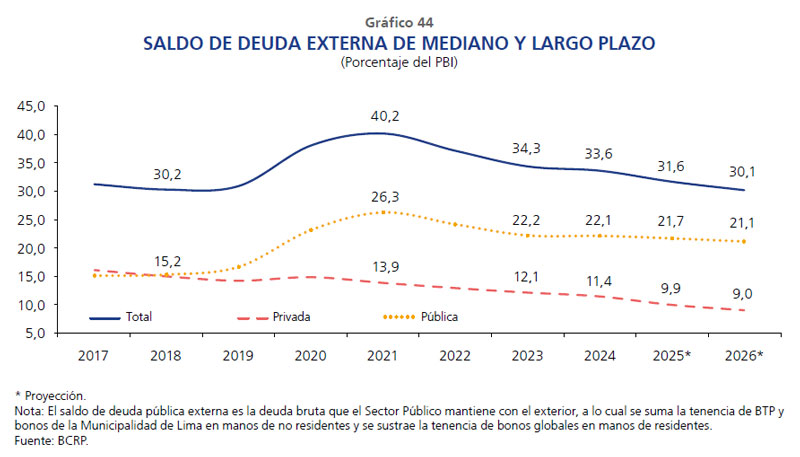
41. Al 17 de junio, las Reservas Internacionales Netas (RIN) acumulan una expansión de USD 7 860 millones respecto al cierre del año pasado, con lo que se ubicaron en USD 86 846 millones.
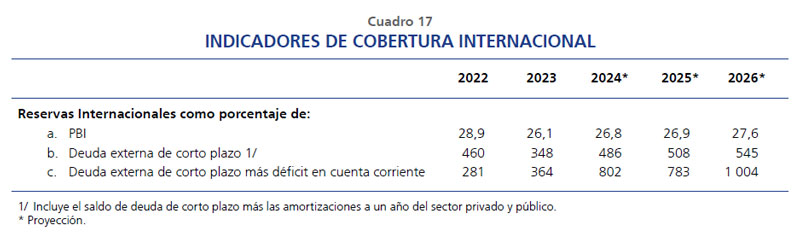
El nivel de reservas internacionales representará el 27,6 por ciento del PBI al finalizar el horizonte de proyección y se espera que cubra un poco más de 5 veces el saldo de los adeudados externos de corto plazo y 10 veces la suma de estos pasivos más el resultado en cuenta corriente. Estos indicadores reflejan un sólido respaldo frente a posibles choques externos.
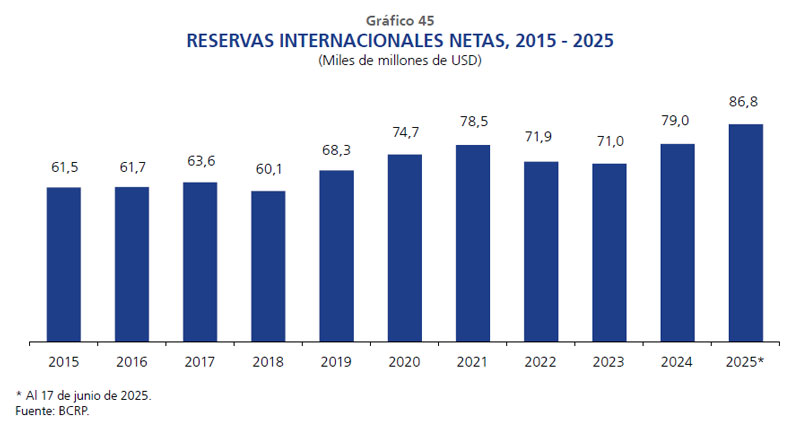
En este Recuadro se analiza la situación actual y los principales aspectos de mejora del entorno en el que se desarrolla el comercio exterior en Perú.
La apertura comercial contribuye a elevar el crecimiento potencial mediante diversos mecanismos. Por un lado, mejora la productividad y fomenta la innovación al permitir el acceso a mercados internacionales más exigentes, lo que incentiva la adopción de nuevas tecnologías, y aumenta la demanda por productos locales. Por otro lado, una mayor integración con la economía global favorece una adopción más rápida de nuevas formas de producción, incentiva la inversión extranjera directa, facilita la transferencia de tecnologías y permite una reasignación de recursos hacia actividades con mayor productividad, en función de las ventajas comparativas del país. Así, Winters (2004)5 encuentra que la apertura comercial generalmente induce a un aumento del crecimiento económico, vía aumentos de la productividad. Por su parte, Wacziarg y Welch (2008)6 utilizan datos del periodo 1950-1998 y concluyen que los países que liberalizaron sus regímenes comerciales elevaron su tasa de crecimiento promedio anual, por mayor acumulación de capital físico.
La apertura comercial tiene un mayor impacto positivo en el crecimiento del producto, el empleo y los ingresos cuando complementariamente se acompaña con reformas estructurales, en particular, vinculadas al desarrollo institucional (Comisión Europea, 2010)7. Al respecto, Onafowora & Owoye (2024) analizaron cómo la calidad de la gobernanza afecta la relación entre apertura comercial y crecimiento económico en América Latina y el Caribe en el periodo 2000–2021, y encuentran que ciertas dimensiones institucionales (efectividad gubernamental, estado de derecho, control de la corrupción y calidad regulatoria) fortalecen positivamente este vínculo. Por ello, sugieren mejorar la calidad institucional para potenciar los beneficios del comercio internacional.8 En la misma línea, Gnangnon (2018)9 con un panel de 150 países durante el periodo 1995-2015, encuentra que la liberalización comercial multilateral tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico, principalmente en países de ingresos medianos-altos y altos, cuya capacidad para comerciar es mayor que en los países de ingresos medianos-bajos y bajos.
El comercio de Perú con otros países se ha incrementado en un contexto de menores tasas arancelarias y mayor apertura comercial mediante la firma de acuerdos comerciales (25 vigentes a 2024), que favorecen la modernización del marco legal del comercio exterior y diversos temas asociados (cláusulas referentes a comercio electrónico, medioambiente, y derechos laborales, entre otros)10. Las exportaciones e importaciones reales crecieron a tasas anualizadas promedio de 5,4 y 6,1por ciento, respectivamente en el periodo 1993-2024, en un contexto donde los términos de intercambio aumentaron 2,6 por ciento promedio anual. Con ello, el grado de apertura comercial (exportaciones más importaciones como porcentaje del PBI) ha aumentado, al pasar de 42 por ciento en el periodo 1993-2002 (29 por ciento en 1983-1992) a 52 por ciento en 2013-2024, en un contexto en el cual la tasa arancelaria efectiva promedio disminuyó de 11,2 por ciento a 0,9 por ciento entre los periodos de referencia.
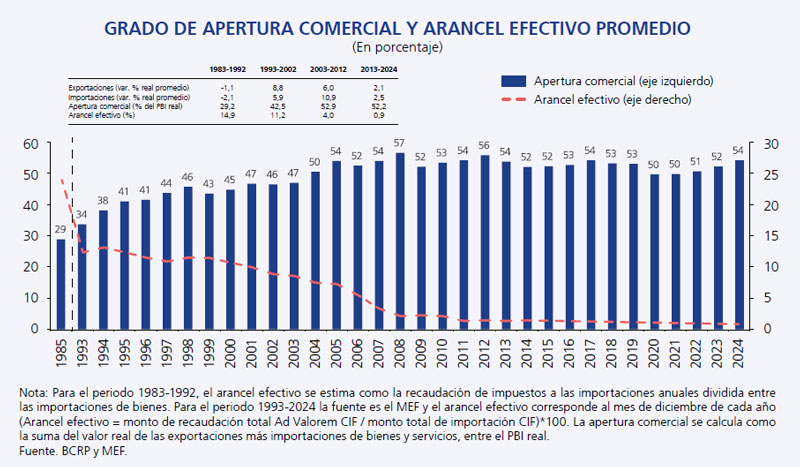
El comercio internacional también plantea retos que deben ser gestionados, como la dependencia de mercados externos y la reasignación de factores desde actividades locales menos competitivas hacia otras más competitivas. Asimismo, la operatividad del comercio exterior requiere algunos elementos facilitadores clave, como las gestiones aduaneras y los procesos logísticos. Por un lado, las aduanas desempeñan un rol fundamental en la regulación y control del comercio exterior, asegurando el cumplimiento de normas, pago de aranceles y medidas de seguridad. En los últimos años, también se han observado mejoras en estos factores.
Según un estudio realizado por SUNAT, el tiempo total de liberación de mercancías de importación (TTLM), se redujo significativamente, pasando de 146 horas en promedio en 2014 a 33 horas en 2023. Una evolución similar se observa en el tiempo total de liberación de mercancías de exportación (TTLME), que disminuyó de 19 horas en 2017 a 1 hora en 2023.
Esta notable mejora en ambos procesos responde a la implementación de mejoras tecnológicas y administrativas, así como a un conjunto de acciones complementarias como el monitoreo mensual, la coordinación interinstitucional, y las capacitaciones y charlas de inducción a los operadores y personal de la institución, entre otros factores11.
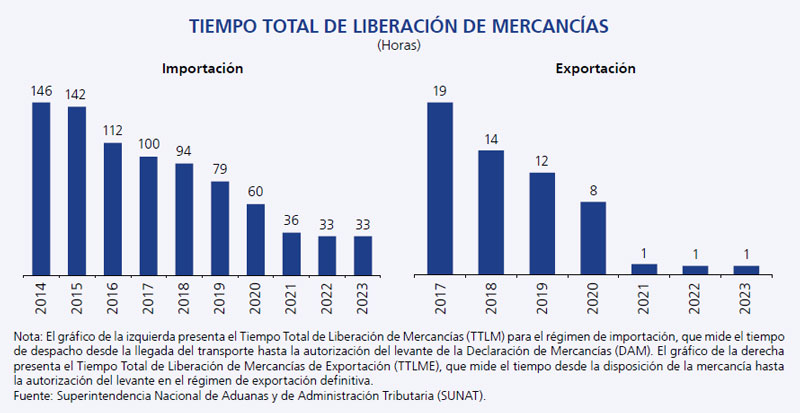
A pesar de estos avances, aún existen desafíos pendientes, en particular relacionados con la calidad de la infraestructura que soporta los servicios de comercio. De acuerdo con el Banco Mundial, Perú se ubica en el percentil 43 (0: peor; 100: mejor), en el ranking de calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, componente del Índice de Desempeño Logístico (IDL) 202312, ubicándose por debajo de los resultados de países de la Alianza del Pacífico, como Colombia (percentil 58), Chile y México (ambos situados en el percentil 55). Asimismo, la posición relativa de Perú en 2023 estuvo por debajo de lo logrado en 2014 (percentil 59).
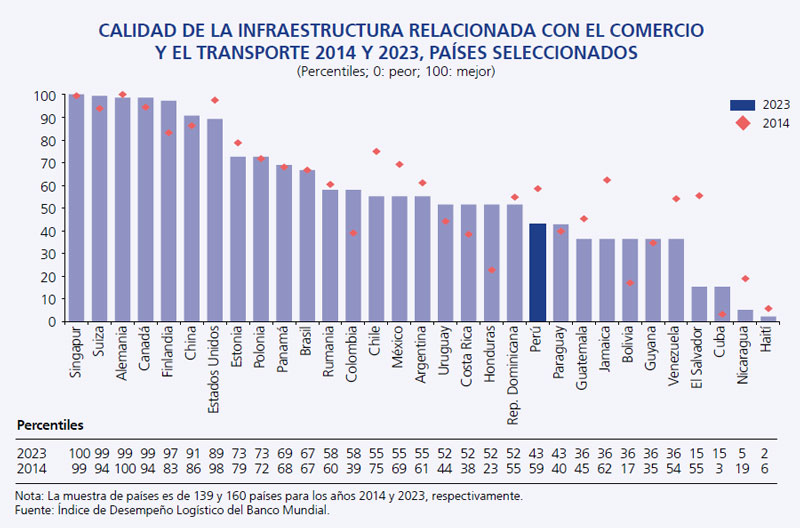
Principales desafíos en la facilitación del comercio exterior
Si bien el entorno para facilitar las operaciones de comercio exterior ha registrado mejoras en los últimos años en Perú, aún persisten desafíos que afectan el flujo de las operaciones, entre ellos destacan:
i) Deficiente calidad de infraestructura (antepuertos, vías de acceso tugurizadas hacia los puertos13, problemas de capacidad de los patios de contenedores en periodos de alta demanda, carreteras, etc.).
ii) Falta de inversión y coordinación con autoridades municipales y regionales para articular la ejecución de proyectos de inversión.
iii) Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, si bien la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en Perú es una de las más avanzadas de la región14, existen oportunidades de mejora en la implementación, por ejemplo, en los procedimientos de firma electrónica y escalabilidad, con más equipos informáticos y personal capacitado para atender las consultas de los usuarios15.
iv) Los costos de servicios logísticos en el resto de los puertos del país son más caros que en el puerto del Callao, debido a una limitada oferta local, falta de operadores y poca fluidez en la entrada y salida de mercancías.
v) Desfases entre las operaciones de importación y exportación que generan la acumulación de contenedores vacíos (conocido como "falso flete") y sobrecostos.
vi) Espacios de mejora en la aplicación de las regulaciones aduaneras.16
vii) Percepción del Perú como un país de alto riesgo por el embarque de productos provenientes de actividades ilegales, como el narcotráfico.
Elementos por considerar en la mejora de la gestión del comercio exterior
Para aprovechar los beneficios del comercio exterior es necesario mejorar el entorno que facilite las operaciones de exportación e importación, por lo que se requiere:
i) Desarrollar infraestructura tecnológica y física (de transporte multimodal, antepuertos, mejora de las vías de acceso para el ingreso a puertos que reduzca la congestión, etc.),
ii) Afianzar el proceso de digitalización y automatización de los procedimientos aduaneros, previa optimización de los sistemas y servicios de consultas vigentes,
iii) Afianzar las plataformas y grupos de trabajo multisectoriales que favorecen la coordinación y cooperación entre las entidades que participan en el comercio exterior, como parte de la mejora institucional.17
Conclusión
El fortalecimiento del comercio exterior en Perú puede contribuir a elevar la productividad y el crecimiento económico; sin embargo, persisten desafíos, como la deficiente infraestructura logística, que encarece los costos, y la necesidad de una mayor inversión y coordinación interinstitucional. Para aprovechar plenamente los beneficios del comercio exterior, se requiere además el fortalecimiento de la calidad institucional que permita la implementación eficaz de una estrategia integral que combine el desarrollo de infraestructura física y tecnológica, la profundización de la digitalización aduanera y una mejor articulación entre actores públicos y privados involucrados en estas operaciones.
5 Winters, A. (2004). "Trade liberalisation and economic performance: an overview". Economic Journal Vol.114.N°493, pp.F4-F21.
6 Wacziarg, R. & Welch (2008). Trade Liberalization and Growth: New evidence. The World Bank Economic Review, Vol.22 N°2, pp.187-231.
7 European Commission (2010). Trade as a driver of prosperity. Commission Staff Working Document.
8 Ver: Onafowora, O. & Owoye, O. (2024). Trade openness, governance quality, and economic growth in Latin America and the Caribbean. International Economics 179. Cabe precisar, que los autores refieren que no existe una definición única de "gobernanza" y citan la definición del Banco Mundial (2007) como "las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país para el bien común. Por su parte, Rodrik (2018), alerta sobre los riesgos de la excesiva influencia política para la búsqueda de rentas sobre la configuración de las instituciones locales y globales que afectan al comercio. Ver: Rodrik, D. (2018), Populism and the economics of globalization. Journal of Internacional Business Policy.
9 Gnangnon, S. (2018). Multilateral Trade Liberalization and Economic Growth. Journal of Economic Integration, Vol.33, N°2, pp. 1261-1301.
10 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2025). La Política Comercial del Perú. Recuadro 1. Memoria Anual 2024.
11 SUNAT (2023). Informe de Gestión de Resultados. Estas mejoras resultaron de diversos esfuerzos realizados por SUNAT, como el programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST) que conllevó a un proceso de transformación digital de las operaciones aduaneras (el 100 por ciento de las DAM son electrónicas), la implementación obligatoria del régimen de importación anticipada, el uso de escáneres para la revisión de la carga, uso de modelos de gestión de riesgos (modelos analíticos que usan Inteligencia Artificial) para revisión de carga (para la selección del canal de control: rojo, amarillo o verde) , entre otros. Asimismo, desde el año 2012 se implementa el programa de certificación Operador Económico Autorizado (OEA), que permite a los operadores pasar por un mecanismo que simplifica sus controles y trámites. Las operaciones de los OEA representan actualmente el 32 por ciento del valor de comercio exterior del país. Se tiene previsto que también puedan certificarse SENASA, DIGESA; DIGEMIN, SUCAMED y SANIPES, lo que requerirá que mejoren sus procesos.
12 El IDL es un indicador de la capacidad de los países para movilizar bienes a través de las fronteras de manera rápida y confiable. El indicador está constituido por los siguientes componentes: i) la eficiencia de despacho de aduanas y gestión de fronteras, ii) la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, iii) la facilidad para organizar envíos internacionales a precios competitivos, iv) la competencia y calidad de los servicios logísticos, v) la frecuencia con la que los envíos llegan a los destinatarios dentro del tiempo de entrega programado o esperado y vi) la capacidad de rastrear y hacer seguimiento de los envíos.
13 La mejora de las vías de acceso no ha ido al mismo ritmo que el crecimiento del comercio exterior peruano.
14 Actualmente dispone de más de 360 procesos digitalizados y más de 16 entidades de control, aunado a que se está desarrollando su segunda etapa mediante el proyecto VUCE 2.0.
15 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2024). Entregable 1. Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior. Por su parte, Sanguinetti et al (2021), encontraron que a pesar de la iniciativa de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) en países de América Latina, para digitalizar y centralizar trámites aduaneros, continúan con desafíos en su implementación y continuidad. Aslett et al. (2024) mostró que, en países de la OECD, la Inteligencia Artificial puede mejorar significativamente la eficiencia en áreas como detección de fraude, análisis predictivo y servicio al cliente mediante chatbots, sin embargo, también plantea riesgos como decisiones sesgadas o falta de transparencia, por lo que recomienda fomentar esta última publicando los inventarios filtrados de casos de uso para sensibilizar al personal sobre implicancias éticas. Por último, Laajaj et al (2023) encontró que la automatización de transacciones de importaciones en Colombia tuvo un aumento en el número de transacciones y en el valor de las importaciones.
16 Con respecto a la implementación normativa, Hillberry y Zhang (2018) encontraron que la implementación completa del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría reducir los tiempos promedio de los trámites en aduanas en 1,6 días para importaciones y 2 días para exportaciones en una muestra de 182 países, debido a que dicho acuerdo homogeniza ciertos procesos. Azcárraga et al. (2025) encuentra que el desarrollo e implementación de un Plan de Mejora de Cumplimiento (CIP) para administraciones aduaneras bien diseñado puede modificar el comportamiento de operadores, optimizar recursos y mejorar la imagen institucional; además, si este se implementa para abordar riesgos específicos como la subvaluación o clasificación incorrecta, puede ser más efectivo que un enfoque general.
17 En los departamentos del país, plataformas de coordinación como los Comités Regionales de Comercio Exterior (CERX) y en el ámbito nacional el Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior (COMUFAL).
42. La actividad económica creció 3,9 por ciento en el primer trimestre de 2025, evolución que se sustentó en el sólido dinamismo del gasto privado, el cual impulsó el crecimiento de las actividades no primarias (3,9 por ciento), destacando los sectores de servicios y comercio. Asimismo, el sector construcción se vio favorecido tanto por el avance de proyectos de infraestructura pública y privada.
El crecimiento de las actividades primarias (4,1 por ciento) también contribuyó a la expansión del PBI del trimestre, a través de un desempeño positivo de todos los subsectores, con excepción del sector hidrocarburos. En el sector agropecuario, destacó la expansión de productos destinados a la agroexportación, principalmente de mango y aceituna. En el sector minero influyó el avance de la producción de cobre, molibdeno y plata. En tanto, la evolución del sector pesquero y su manufactura estuvo asociada a una mayor extracción de anchoveta, en el contexto del inicio de la primera temporada de pesca en la zona sur. Finalmente, la caída del sector hidrocarburos se explicó por la menor extracción de líquidos de gas natural y gas natural.
El indicador desestacionalizado del PBI viene mostrando una evolución positiva desde el tercer trimestre de 2023. Así en el primer trimestre de 2025 creció 0,9 por ciento respecto al último trimestre de 2024, impulsado por el crecimiento de las actividades no primarias. Por su parte, el retroceso de los sectores primarios atenuó dicha evolución.
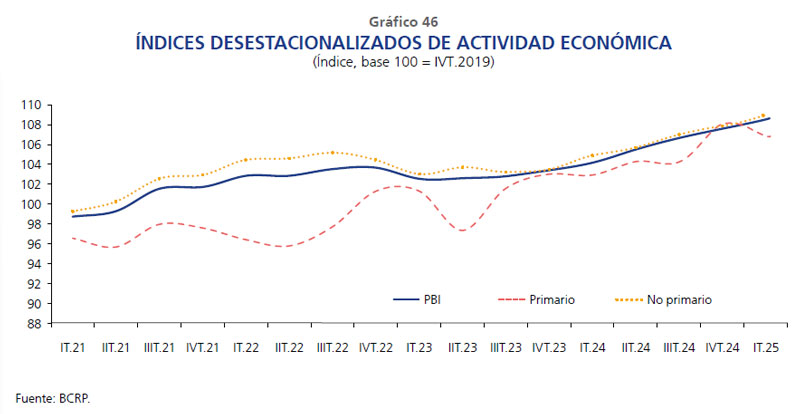
43. Se proyecta que la economía crezca 3,1 por ciento en 2025, tasa inferior a la registrada en 2024 (3,3 por ciento). La menor tasa de expansión de los sectores primarios es consistente con condiciones climáticas estables en 2025 (frente a uno de recuperación en 2024) y una reducción en la producción de hierro. Por el contrario, se prevé que los sectores no primarios aceleren su crecimiento de 3,1 a 3,4 por ciento, impulsados por el mayor dinamismo del gasto privado, en un entorno caracterizado por baja inflación, fortaleza del mercado laboral y aumento en la confianza empresarial y del consumidor. Asimismo, se espera que el sector construcción se vea beneficiado por la recuperación de la construcción residencial, y el avance en obras de infraestructura privada y pública.
Se estima que la economía crezca 2,9 por ciento en 2026, misma tasa a la presentada en el Reporte de marzo. El escenario base supone condiciones climáticas neutras para el desempeño de las actividades primarias, así como un contexto de estabilidad sociopolítica, que fortalezca la confianza de los agentes del sector privado.
La revisión de la proyección de crecimiento del PBI para 2025 de 3,2 a 3,1 por ciento, en comparación con lo previsto en el Reporte de marzo, responde principalmente a un menor desempeño del sector minería e hidrocarburos. En el caso de la minería metálica, se considera el impacto de la paralización de operaciones en Shougang, mientras que, para hidrocarburos, se proyecta una menor producción en los lotes de gas natural. Estos efectos serían parcialmente compensados por una mayor actividad en el sector pesquero, debido a la autorización de la primera temporada de pesca en la zona norte-centro, así como por un mejor desempeño esperado de los sectores no primarios, principalmente comercio y servicios, en línea con la evolución observada del gasto privado en lo que va del año.
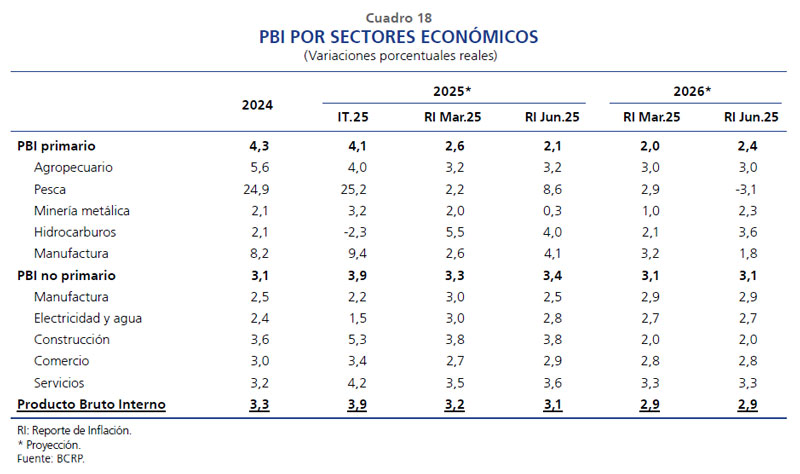
44. En cuanto a las proyecciones de cada sector económico:
a) En el primer trimestre de 2025, el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 4,0 por ciento por una buena campaña de productos de agroexportación (uva, mango, y aceituna). Ello contrasta con el año anterior, cuyo primer trimestre estuvo afectado por el adelanto de cosechas de uvas y los menores rendimientos del mango y la aceituna. También contribuyó al crecimiento de este año la mayor producción de carne de ave, orientada al mercado interno.
Para 2025, se mantiene la proyección anual de crecimiento de 3,2 por ciento. Esta cifra se sustenta en el efecto base de El Niño en la producción de frutales (uva, mango, aceituna y palta); las perspectivas de mayores rendimientos del arándano, con constante cambio varietal; y un mayor dinamismo de la actividad avícola.
Para 2026, se mantiene la proyección de crecimiento de 3,0 por ciento. Esto en un escenario de condiciones climáticas neutras, que permitirían superar el impacto del retraso de ciclo de lluvias en la producción para el mercado interno (papa y arroz) en el primer semestre de 2025. Además, dicho año se observaría mayor producción de uva y arándanos y pecuaria, de carne de ave.
A mayo, el indicador de precipitaciones de la región sierra muestra acumulados superavitarios, por mejoras en los niveles de precipitación durante febrero y abril de 2025.
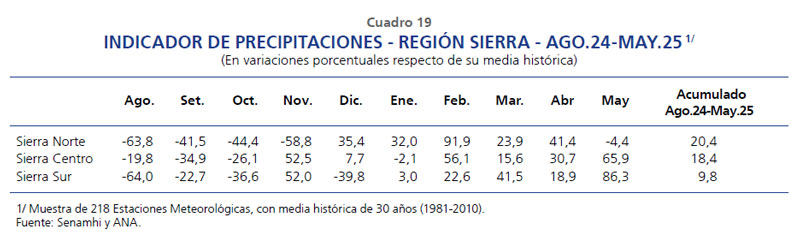
Al 3 de junio de 2025, el almacenamiento de agua respecto a la capacidad de almacenamiento en los principales reservorios del país es óptima para abastecer la demanda para las actividades agrícolas durante todo el año. Todas las represas sobrepasan el 96 por ciento de su capacidad de almacenamiento y los reservorios de Tinajones y Gallito Ciego alcanzan el cien por ciento.
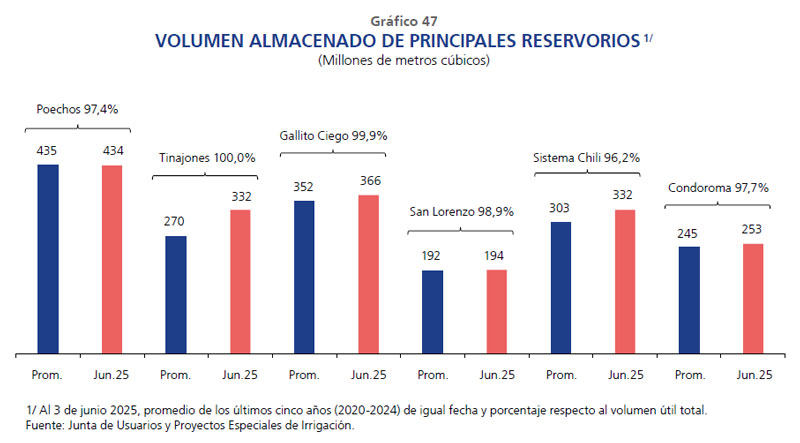
b) En el primer trimestre de 2025 el sector pesca creció 25,2 por ciento. El desempeño se explica principalmente por la pesca industrial dada la mayor captura de anchoveta en la zona sur, en comparación con años previos. Sumado a ello, en la captura de pesca para consumo humano destacó el crecimiento de jurel (992 por ciento), concha de abanico (64,0 por ciento), pota (54,1 por ciento) y langostino (15,5 por ciento).
En enero, el Ministerio de la Producción autorizó el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona sur, con una cuota de 251 mil TM. En el primer trimestre, la captura totalizó 176 mil TM (70,2 por ciento de la cuota) y al 31 de mayo se habría capturado 195 mil TM, logrando así una captura acumulada del 77,8 por ciento de la cuota. El resultado destaca en comparación al porcentaje de captura de las temporadas del sur de los últimos diez años, en donde no se superaba el 50 por ciento. El crecimiento del sector responde en parte al adelanto del inicio de la temporada en el sur, ya que la de 2024 empezó en marzo.
El 22 de abril se autorizó el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro. Al 31 de mayo, se capturaron 1,7 millones de TM, representando un 58,1 por ciento de la cuota asignada (3 millones de TM).
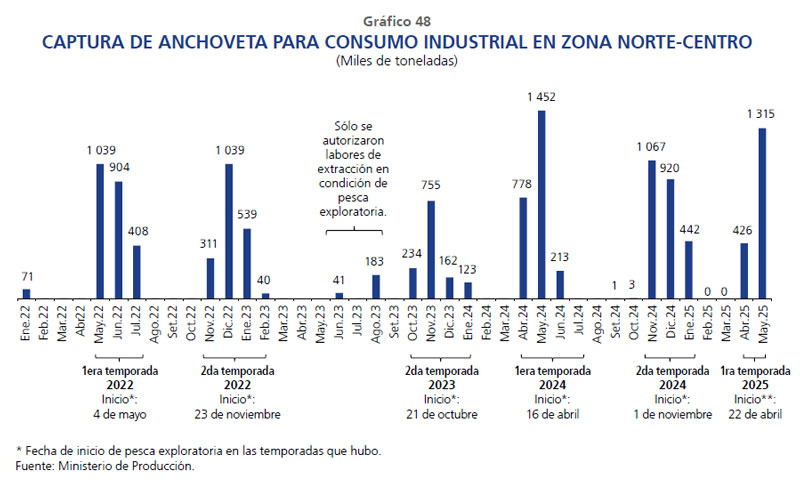
Se espera que la actividad del sector crezca 8,6 por ciento en 2025. La revisión al alza respecto a la proyección previa (2,2 por ciento) responde a una cuota de anchoveta mayor a la esperada para la primera temporada de la zona norte-centro; siendo la segunda cuota más alta de los últimos 13 años. Finalmente, se espera una contracción de 3,1 por ciento en 2026, dado el efecto base por el crecimiento del año previo. Para esta proyección, se asume condiciones climáticas normales y cuotas para las campañas de anchoveta acorde a los niveles históricos observados en años anteriores.
c) El sector minería metálica tuvo un incremento de 3,2 por ciento durante el primer trimestre de 2025; explicado principalmente por la mayor producción de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo, que contrarrestaron las caídas de oro, hierro y estaño.
En el trimestre, la producción de cobre creció 4,1 por ciento, principalmente por Las Bambas y Chinalco, que realizaron una mayor extracción de cobre con el aporte del nuevo tajo Chalcobamba y la ampliación de Toromocho, respectivamente. Por su parte, Marcobre y Quellaveco tuvieron un mayor procesamiento del mineral. La mayor producción fue parcialmente compensada por el menor rendimiento de Antapaccay, Antamina y Cerro Verde. Antapaccay tuvo un mayor procesamiento de desmonte; mientras que las operaciones de Cerro Verde sufrieron dificultades en febrero, por las intensas lluvias registradas en Arequipa.
La producción de zinc registró un crecimiento de 0,8 por ciento durante el primer trimestre, principalmente por la recuperación de las leyes de este mineral, reportadas por Antamina, y un mayor procesamiento de Volcan. Por su parte, la producción de molibdeno creció 13,0 por ciento destacando el mayor procesamiento de Cerro Verde y las mayores leyes de Chinalco. La plata y el plomo tuvieron un crecimiento de 10,8 y 2,6 por ciento, respectivamente. En ambos casos, destacan los aportes de Volcan, Buenaventura y Antamina.
Por su parte, la producción de oro disminuyó 10,5 por ciento. Boroo Misquichilca registró menores leyes y hubo menor extracción en las unidades Orcopampa y Coimolache (Buenaventura). Sumado a ello, se registró una menor proporción de oro en los concentrados de cobre de Antapaccay y Constancia. La producción de estaño y hierro decrecieron 0,8 por ciento por la menor producción de Minsur y Shougang, respectivamente.
Para 2025 se revisa a la baja el crecimiento del sector, pasando de 2,0 a 0,3 por ciento. Ello se sustenta principalmente en la paralización de las operaciones de producción de hierro de Shougang y la revisión de los planes de producción de otras unidades. Con la revisión de 2025, el crecimiento de 2026 pasa de 1,0 a 2,3 por ciento.
d) La actividad del sector hidrocarburos disminuyó 2,3 por ciento en el primer trimestre. La producción de líquidos de gas natural y gas natural decrecieron 8,6 y 4,9 por ciento, respectivamente. Parte del rendimiento es producto de la declaración de emergencia en el suministro de gas natural por daños en la infraestructura del sistema de transporte a causa de las intensas lluvias suscitadas en enero. El desempeño negativo del sector fue parcialmente compensado por la mayor producción de petróleo, que creció 11,0 por ciento por la mayor producción del lote 95 y, en menor medida, por el reinicio de operaciones de los lotes Z-1 y 8 (paralizados desde la pandemia).
Para 2025 se revisa a la baja el crecimiento de 5,5 a 4,0 por ciento por el menor desempeño reportado por parte de los lotes de gas. Con la revisión de 2025, el crecimiento de 2026 pasa de 2,1 a 3,6 por ciento.
e) La actividad del subsector manufactura primaria se incrementó 9,4 por ciento en el primer trimestre del 2025, principalmente por la mayor producción de harina y aceite de pescado, en línea con la recuperación de la captura de anchoveta.
Se espera un crecimiento de 4,1 por ciento del subsector para 2025, lo que considera un crecimiento en la producción de harina, conservas y productos congelados de pescado. Para 2026, se espera un incremento de 1,8 por ciento.
f) La actividad de la manufactura no primaria creció 2,2 por ciento en el primer trimestre del año. Las ramas que registraron un mayor incremento fueron las pertenecientes a los bienes orientados al mercado externo, como tejidos y artículos de punto, prendas de vestir e hilados.
Se proyecta un crecimiento de 2,5 por ciento de la manufactura no primaria en 2025, menor al del Reporte previo, principalmente porque el primer trimestre creció por debajo de lo esperado. Para 2026, se mantiene la proyección de crecimiento de 2,9 por ciento.
g) El sector construcción aumentó 5,3 por ciento en el primer trimestre de 2025 debido al mayor avance de obras públicas y privadas. Para 2025 y 2026 se mantienen las proyecciones de crecimiento del sector de 3,8 y 2,0 por ciento, esta última sustentada en una mayor inversión privada.
h) Durante el primer trimestre de 2025 el sector comercio creció 3,4 por ciento, por las mayores ventas al por mayor (3,2 por ciento) y al por menor (3,4 por ciento). Para 2025 y 2026 se espera que la actividad del sector se incremente en 2,9 y 2,8 por ciento, respectivamente.
i) El sector servicios creció 4,2 por ciento durante los 3 primeros meses del año. En este periodo destaca el crecimiento de los servicios de transporte y almacenamiento (7,4 por ciento), impulsado por el aumento en el transporte terrestre y marítimo de pasajeros, así como de carga, y de los servicios prestados a empresas (4,3 por ciento) y otros servicios. Para 2025 y 2026 se espera un crecimiento de servicios de 3,6 y 3,3 por ciento, respectivamente.
45. El crecimiento del PBI en el primer trimestre de 2025, por el lado del gasto, estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del gasto privado. El consumo privado registró un crecimiento interanual de 3,8 por ciento, impulsado por el incremento del ingreso real de los hogares, factores que también han contribuido a una reducción de la pobreza (ver Recuadro 3). Por su parte, la inversión privada aceleró su ritmo de expansión a 8,8 por ciento, superando el 6,5 por ciento del trimestre anterior, favorecida por la mejora en las expectativas empresariales, la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión residencial. El mayor gasto privado se reflejó en un incremento de 17,0 por ciento en las importaciones, que superó el, también alto, crecimiento de las exportaciones (9,6 por ciento). Asimismo, el gasto público registró una expansión significativa de 7,5 por ciento interanual, impulsada tanto por un mayor consumo público, que creció 6,5 por ciento, como por una inversión pública, que aumentó 11,2 por ciento.
El crecimiento de 3,1 por ciento del PBI en 2025 estaría sustentado en el dinamismo del gasto privado, en un contexto de baja inflación, recuperación del mercado laboral y expectativas favorables del sector privado. Por su parte, la revisión a la baja de la proyección de crecimiento para 2025 respecto al último Reporte obedece a las menores exportaciones netas respecto a lo contemplado en marzo. Por un lado, el volumen exportado de bienes sería perjudicado por la revisión a la baja en la producción minera y el menor crecimiento mundial estimado. Por otro lado, se revisa al alza la expansión prevista del volumen importado de bienes, debido al avance en lo que va del año de las importaciones de bienes de capital, en línea con la evolución de la inversión privada.
La menor demanda externa neta sería parcialmente compensada por un mayor gasto privado respecto al escenario previo, sustentado en la evolución observada del consumo y la inversión, así como en la aprobación de la libre disponibilidad del 100 por ciento de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en el caso del consumo. Asimismo, se prevé una contribución positiva de la acumulación de inventarios a la producción en 2025, siguiendo la tendencia observada en 2024 y en el primer trimestre de 2025, tras tres años consecutivos de contribuciones negativas de este componente.
Se proyecta que en 2026 la economía registre una expansión de 2,9 por ciento, misma tasa que la estimada en marzo, con el gasto privado como principal impulsor del crecimiento. Esta proyección considera una desaceleración en la inversión pública, consistente con los objetivos de consolidación fiscal. El escenario de proyección 2025-2026 parte de supuestos que incluyen un entorno macroeconómico y financiero estable, que favorezca la recuperación de la confianza empresarial y del gasto privado, así como un desarrollo ordenado del proceso electoral de 2026.
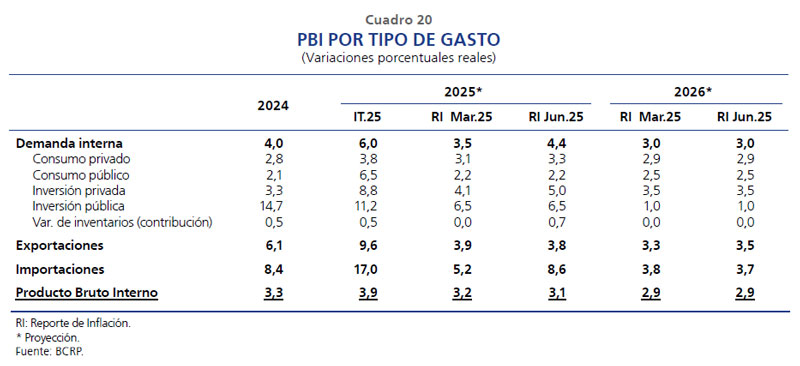
46. La mayoría de los indicadores contemporáneos y adelantados relacionados al consumo privado continúan mostrando señales favorables.
Los indicadores del mercado laboral continuaron mejorando en los últimos meses. Los puestos de trabajo siguieron recuperándose en sectores no primarios como construcción, comercio y servicios, mientras que el empleo en sectores primarios, como el agropecuario y pesca, muestran una recuperación sostenida consistente con condiciones climáticas normales. Asimismo, la masa salarial nominal total mantiene un crecimiento sólido.
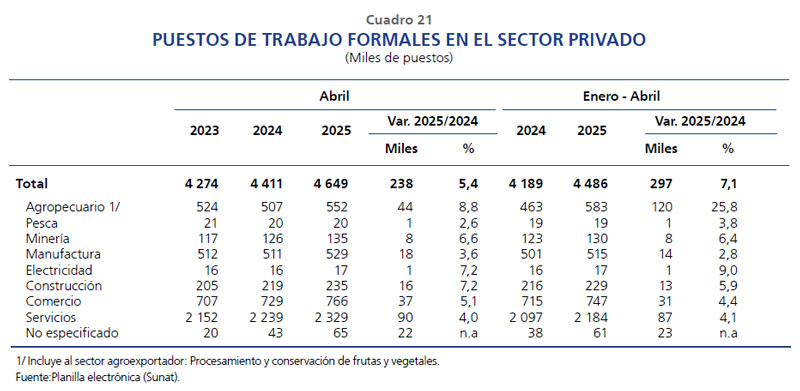
Por su parte, los indicadores transaccionales, como el IGV interno y los comprobantes de pago, continuaron con un sólido crecimiento en los últimos meses, aunque con una desaceleración en el caso del IGV interno. El volumen de importación de los bienes de consumo duradero muestra una tendencia positiva y sostenida desde setiembre de 2024, principalmente de automóviles y electrodomésticos. Caso contrario, el crédito de consumo en términos reales ha venido contrayéndose desde junio de 2024, explicado principalmente por los menores consumos con tarjetas de crédito.
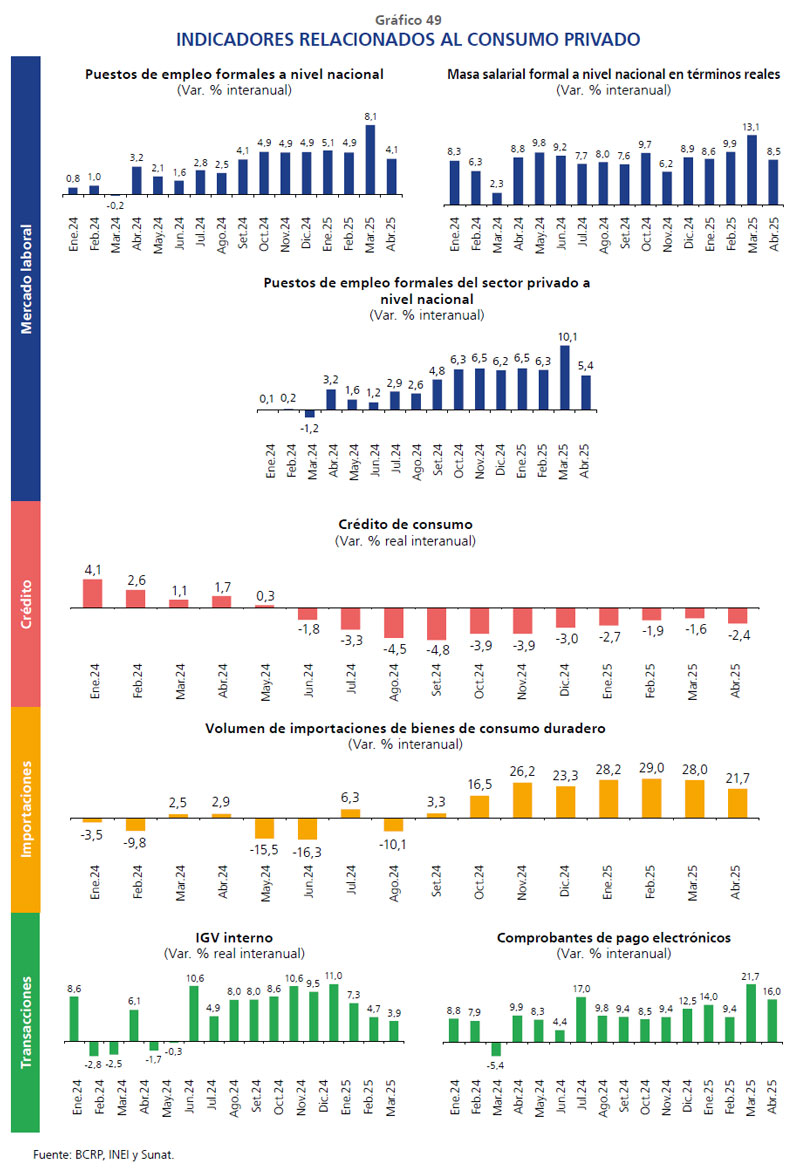
47. Los indicadores contemporáneos y adelantados relacionados a la inversión privada han mostrado una evolución favorable en los últimos meses.
Por un lado, las expectativas de la economía y del sector a 3 y 12 meses permanecen todas en terreno optimista. Asimismo, el volumen importado de bienes de capital (excluyendo materiales de construcción y celulares) viene creciendo desde abril de 2024 y en tres de los últimos cuatro meses a tasas de dos dígitos.
Asimismo, la variación del consumo interno de cemento, medido como el cambio interanual del promedio móvil tres meses, fue positiva en cinco de los últimos seis meses a marzo de 2025.
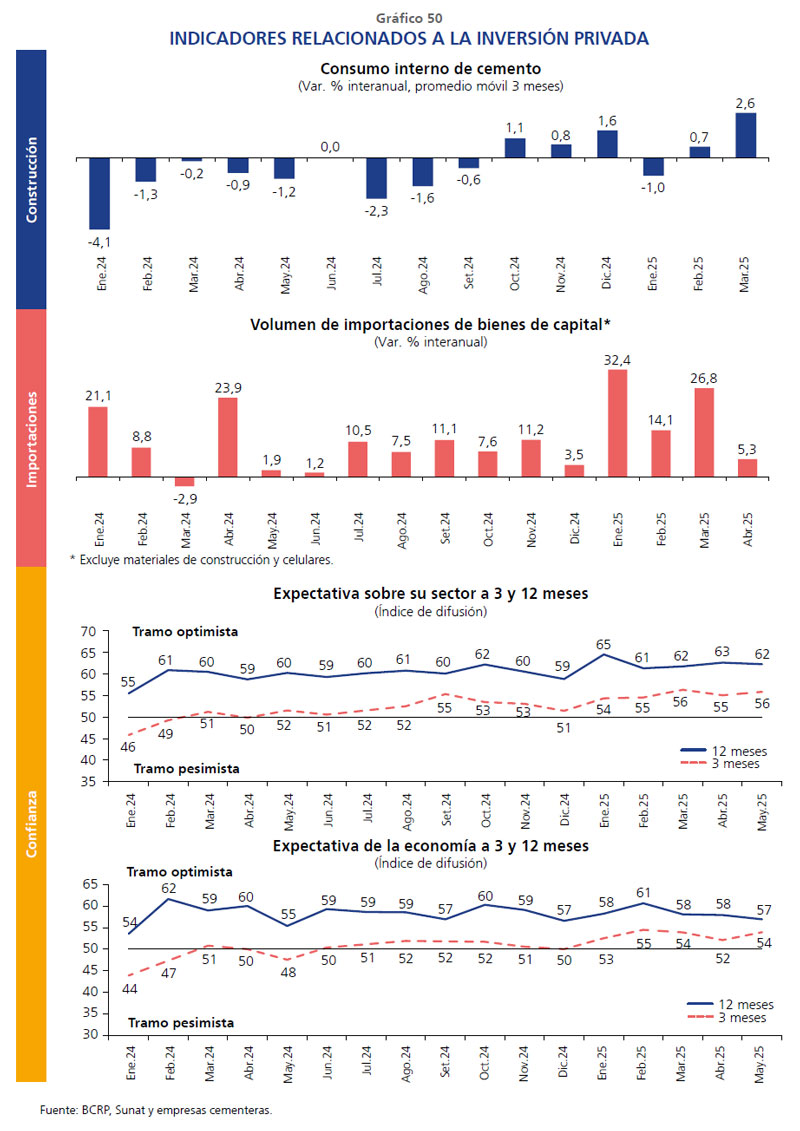
48. La actual proyección de crecimiento del PBI está alineada con las expectativas del sistema financiero, analistas y empresas. La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de mayo muestra que los agentes de la economía esperan un crecimiento entre 3,0 y 3,2 por ciento del PBI para 2025 y entre 2,8 y 3,0 por ciento para 2026.
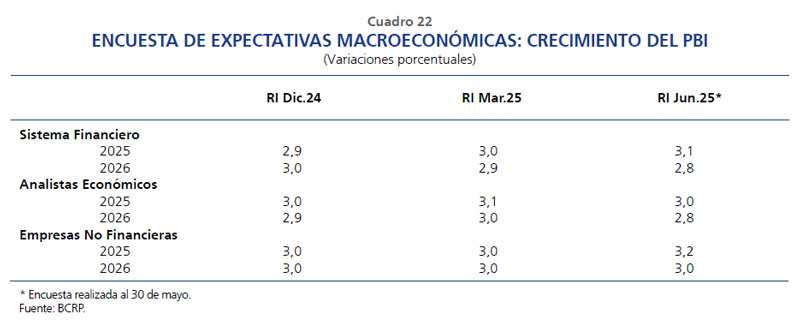
49. Se estima que la brecha del producto, definida como la diferencia entre el PBI y el PBI potencial, revirtió en 2024 gran parte de la reducción que registró en 2023, producto de los choques de oferta y sus impactos de segunda vuelta en los ingresos y la confianza empresarial. Con ello, la brecha del producto negativa de 0,4 por ciento del PBI potencial de 2024 se espera termine de cerrar en 2025, y la economía se mantenga en su nivel potencial en 2026. El crecimiento del PBI potencial acorde con esta proyección es de 2,7 y 2,9 por ciento para 2025 y 2026, respectivamente.
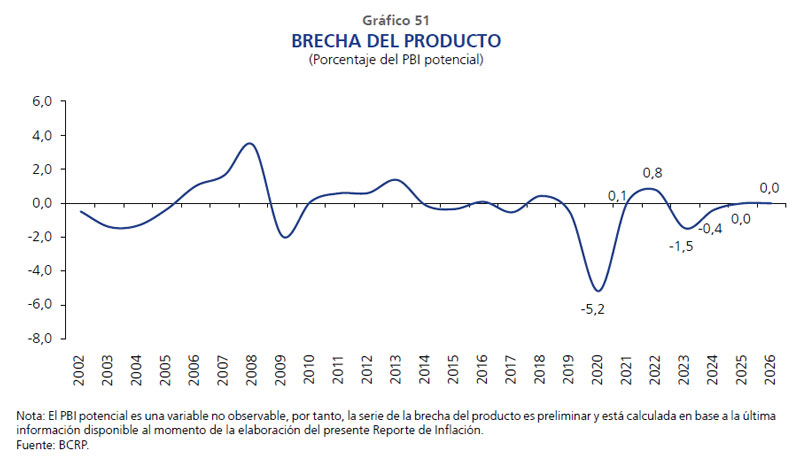
La proyección considera la ejecución actual y esperada de la inversión, en un contexto de confianza empresarial favorable. Asimismo, contempla una recuperación de la productividad, impulsada por la disipación de choques de oferta, en un entorno de estabilidad de precios y sociopolítica que fortalezca la confianza del sector privado. Para lograr un mayor crecimiento del PBI potencial en el mediano plazo, será necesario avanzar en reformas económicas y mantener un entorno político y social estable.
50. El consumo privado se expandió un 3,8 por ciento interanual en el primer trimestre de 2025, acumulándose así seis trimestres consecutivos de crecimiento. El sólido avance del consumo se explica por el dinamismo del mercado laboral y la inflación anclada dentro del rango meta. Estos factores fortalecieron el poder adquisitivo de los hogares y les permitieron recomponer su canasta, estimulando así el gasto agregado.
Para 2025, se espera que el consumo privado crezca 3,3 por ciento, tasa mayor a la prevista en el Reporte de marzo. La revisión al alza incorpora la aprobación de la libre disponibilidad del 100 por ciento de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), según la Ley N.º 32322. Para 2026, se anticipa una ligera moderación en la tasa de crecimiento del consumo privado a 2,9 por ciento, en un contexto de dinamismo del empleo, inflación cercana al centro del rango meta, recuperación gradual del crédito de consumo y disminución de la morosidad de los hogares.
51. La inversión privada creció 8,8 por ciento en el primer trimestre de 2025, impulsada principalmente por el dinamismo de la inversión no residencial no minera, que registró una expansión de 12,0 por ciento. Destacó también la recuperación del componente residencial, que volvió a mostrar un crecimiento (2,8 por ciento) tras diez trimestres consecutivos de caída. Este desempeño positivo se explicó por las expectativas empresariales en terreno optimista, y una reducción en las tasas de interés corporativas, tanto en moneda nacional como extranjera. El incremento de la inversión no residencial se reflejó en un crecimiento interanual de 24,6 por ciento en la importación de bienes de capital (excluyendo materiales de construcción y teléfonos móviles).
Se prevé que la inversión privada crezca 5,0 por ciento en 2025, tasa mayor a la presentada en marzo, explicada por la mayor inversión no residencial no minera observada. Asimismo, esta proyección considera la recuperación del componente residencial a partir de fines de 2024, impulsada por el repunte de la autoconstrucción, dado que los hogares han logrado recomponer su canasta de consumo tras la moderación de la inflación en alimentos y el aumento de los ingresos formales. Además, el escenario proyectado asume un contexto favorable para la inversión, con un proceso electoral sin amenazas a la estabilidad macroeconómica, ausencia de eventos climáticos adversos y condiciones financieras internas más flexibles que fomenten el crédito y refuercen la confianza empresarial. En este marco, se estima que la inversión privada se expandirá 3,5 por ciento en 2026.
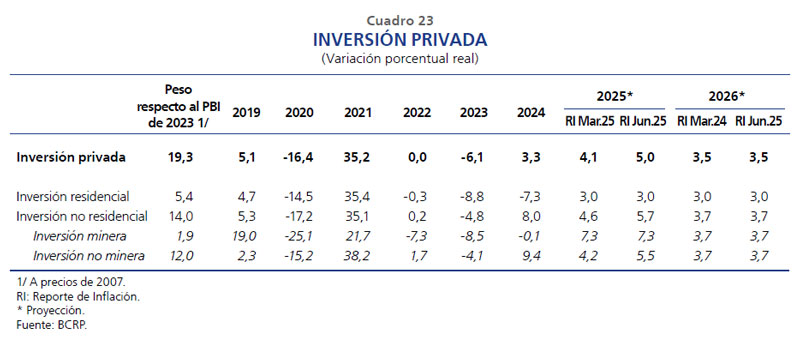
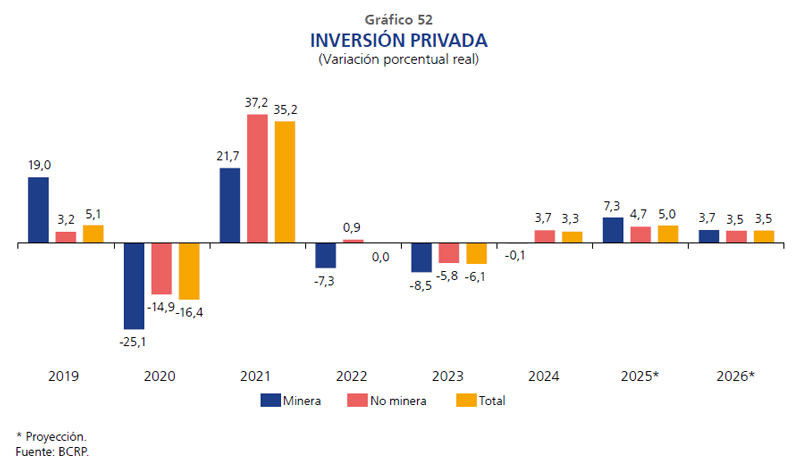
a. En el sector minero, las inversiones en el primer trimestre de 2025 ascendieron a USD 1 058 millones, principalmente de las empresas Southern Perú CC (USD 146 millones), Antamina (USD 92 millones) y Las Bambas (USD 75 millones). La proyección para el periodo 2025-2026 considera la construcción de San Gabriel y el comienzo de la construcción de los proyectos Reposición Antamina y Tía María.
b. En los sectores no mineros destaca el avance de las obras de la Línea 2 y de un ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, con una inversión de USD 5,3 mil millones. Actualmente, un tramo de la etapa 1A del proyecto se encuentra en fase de operación desde diciembre de 2023 y se está desarrollando obras civiles en las estaciones de las etapas 1B y 2, además de las estaciones que corresponden al ramal de la Línea 4.
Viettel está desplegando la infraestructura necesaria para la implementación de las bandas 2.3 GHz y AWS-3 en más de 3 800 localidades rurales (compromiso de inversión de USD 600 millones). Por su parte, el Consorcio Eléctrico Yapay obtuvo la concesión de la línea de transmisión Enlace 500 kV Huánuco - Tocache - Celendín – Trujillo (compromiso de inversión de USD 335 millones). En 2026, se iniciaría la construcción del Anillo Vial Periférico de Lima cuya inversión ascendería USD 2,3 mil millones. La inversión total proyectada de USD 3,4 mil millones incluye la adquisición de predios y otros gastos asociados a su puesta en marcha.
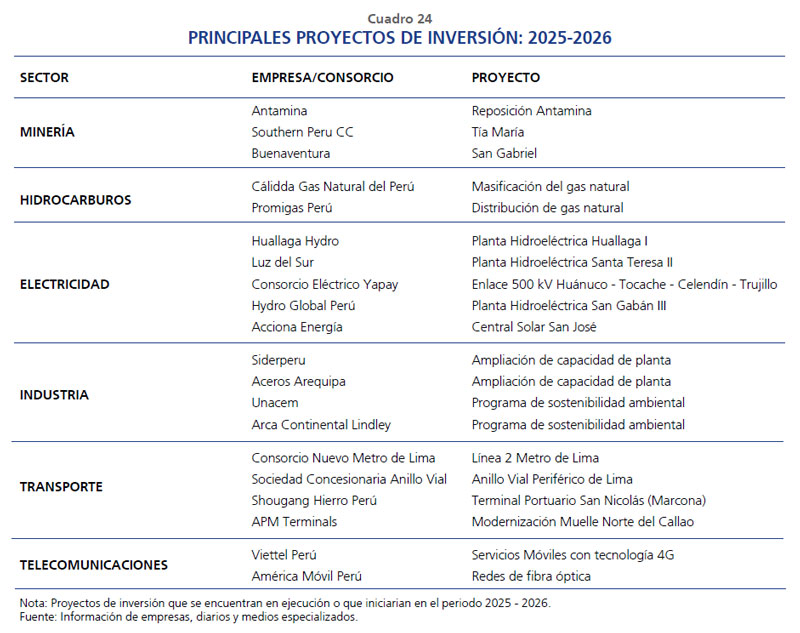
c. Desde enero de 2023, Proinversión ha adjudicado proyectos por un total de USD 11 384 millones. Estos proyectos comprenden principalmente a los rubros de mejoras en el sector transporte (USD 3 961 millones) y líneas de transmisión eléctrica (USD 2 266 millones). La última adjudicación corresponde al proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Chincha por un monto de inversión estimado de USD 97 millones. Cabe señalar que no se registraron adjudicaciones en los meses de abril y mayo del presente año.
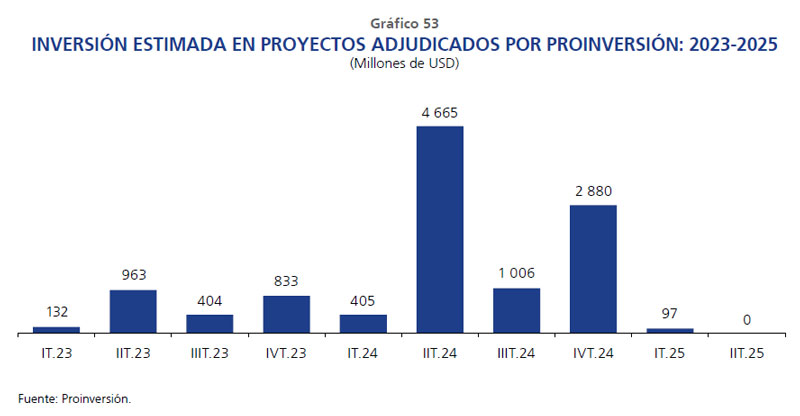
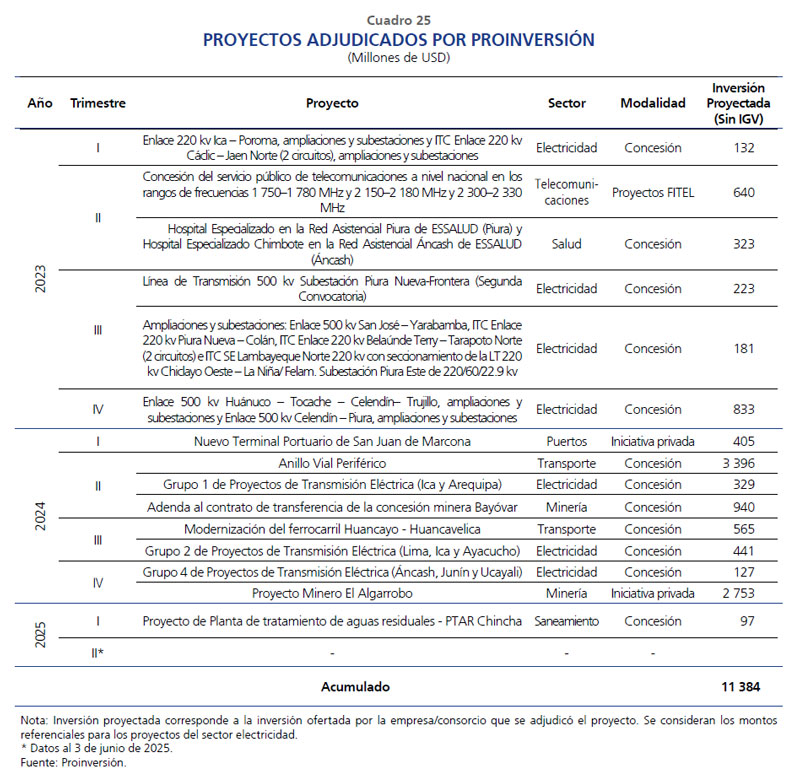
d. Al 3 de junio de 2025, Proinversión reporta una cartera de USD 26 mil millones en proyectos de inversión por adjudicar para el periodo 2025-2027.
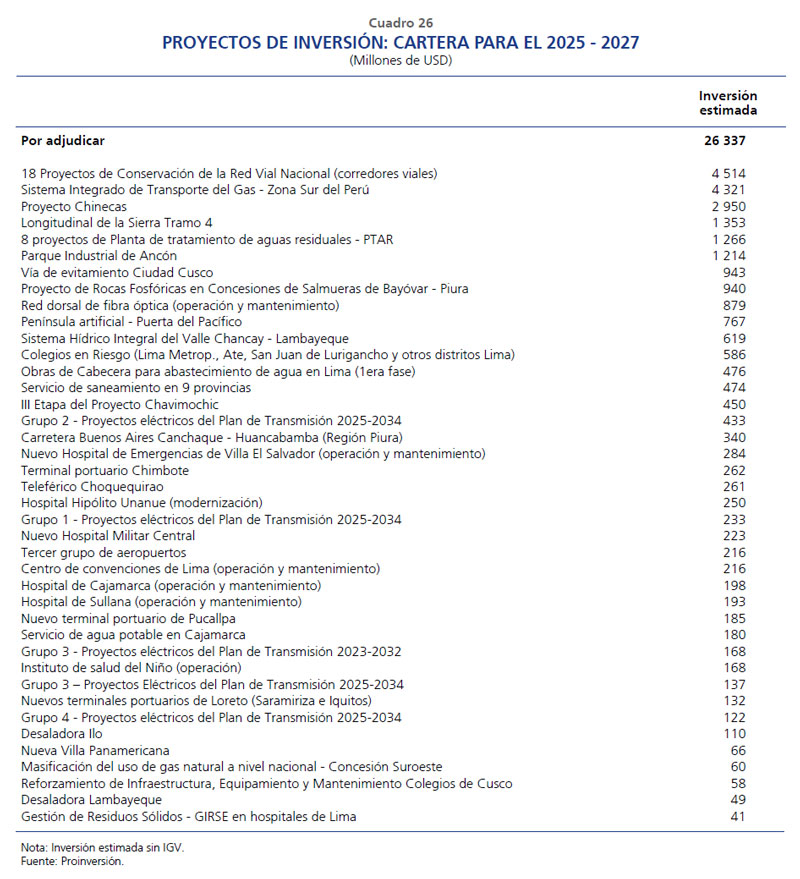
52. La inversión pública registró un crecimiento de 11,2 por ciento en el primer trimestre de 2025, con un impulso significativo tanto del Gobierno Nacional (18,3 por ciento) como de los gobiernos subnacionales (10,8 por ciento). En el caso del Gobierno Nacional, destacaron los avances en proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), entre ellos Escuelas Bicentenario y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Asimismo, se resaltó la ejecución de iniciativas orientadas a infraestructura hospitalaria, sistemas de drenaje pluvial, agua potable y saneamiento, así como las intervenciones de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en obras de protección contra inundaciones en diversas regiones del país.
Se estima que la inversión pública crezca 6,5 por ciento en 2025 y 1,0 por ciento en 2026, en línea con las proyecciones del Reporte de marzo. Este escenario base asume un manejo prudente del gasto público.
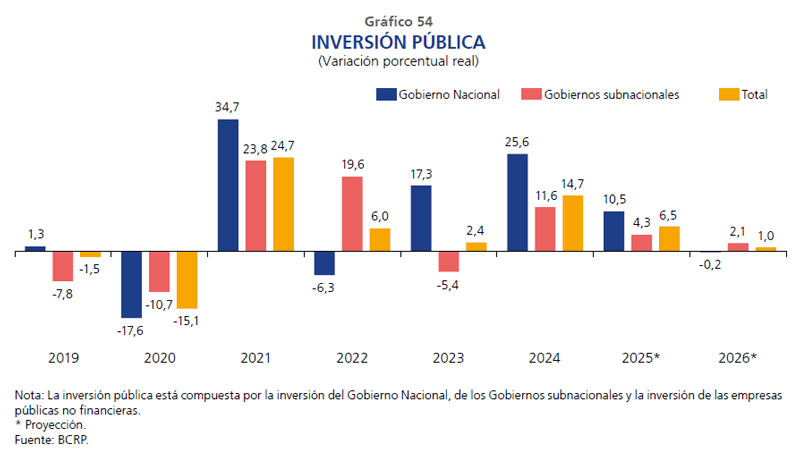
53. La inversión bruta fija en términos del PBI bajó ligeramente entre 2023 y 2024 desde 22,5 a 22,1 por ciento del producto. A pesar del crecimiento real de la inversión tanto pública como privada, los precios del producto total han aumentado más que los precios de los bienes de capital privado, lo que determinó que el ratio nominal caiga. Se estima que este indicador disminuya a 21,9 por ciento del PBI en 2025 y se mantenga relativamente estable en 2026.
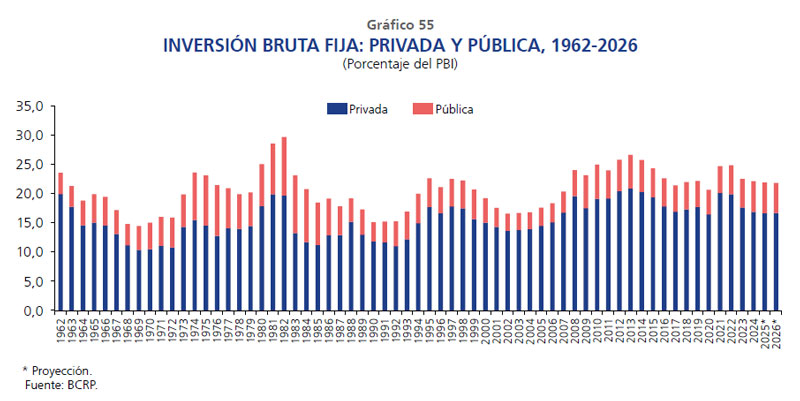
En 2024, el 27,6 por ciento de peruanos se encontró en situación de pobreza monetaria. La tasa de pobreza se redujo respecto a 2023 (29,0 por ciento), pero aún se ubica por encima del nivel de 2019 (20,2 por ciento). Este Recuadro analiza cómo la actividad económica ha influido en los resultados de pobreza monetaria de 2024. En particular, se examina el rol del crecimiento en los distintos sectores económicos, la evolución de los ingresos laborales y el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los hogares.
La tasa de pobreza por sector económico
Un primer paso para analizar la relación entre la tasa de pobreza y la actividad económica es identificar qué sectores económicos agrupan a las personas en situación de pobreza. Para ello, se distribuyen a los hogares en distintos sectores económicos, según la ocupación de su jefe del hogar, asumiendo que ésta es representativa de la dependencia de los ingresos de la familia a dicho sector.
Al analizar la distribución de los hogares pobres por sector económico, se encuentran diferencias por área geográfica. En el área urbana, los jefes de los hogares pobres están principalmente empleados en el sector servicios (27,6 por ciento) o no cuentan con empleo (25,7 por ciento)18. En cambio, en el área rural, 8 de cada 10 hogares pobres tenía un jefe de hogar empleado en el sector agricultura. Respecto a 2023, no se observa mayor cambio en la distribución por sector.
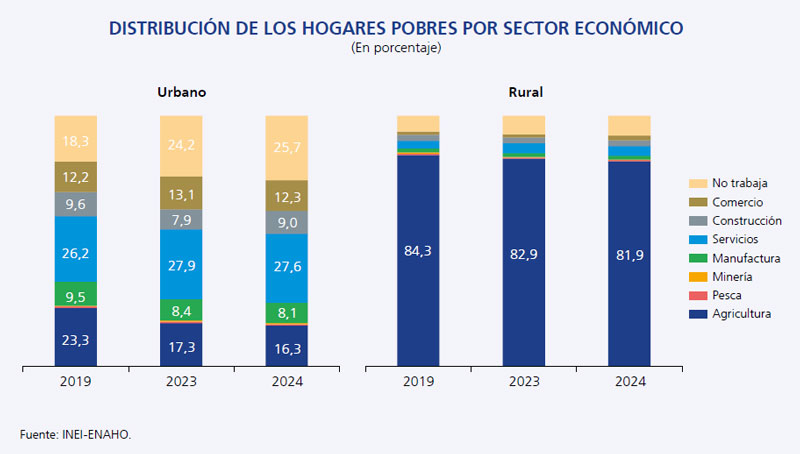
Asimismo, se puede descomponer el cambio en la tasa de pobreza en función de los sectores económicos. Entre 2023 y 2024, la tasa de pobreza en áreas urbanas disminuyó en 1,6 puntos porcentuales. Esta reducción se explica por la menor proporción de hogares en situación de pobreza con un jefe de hogar ocupado en los sectores servicios, agricultura y comercio, los cuales contribuyeron en 0,7, 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, a la caída total de la pobreza. Sin embargo, los hogares donde el jefe trabaja o labora en el sector servicios explican el mayor rezago respecto a 2019 entre hogares urbanos. En cambio, en las áreas rurales, el sector agricultura explicó 0,9 puntos porcentuales de la caída de la tasa de pobreza entre 2023 y 2024, y 2,6 puntos porcentuales respecto a 2019.
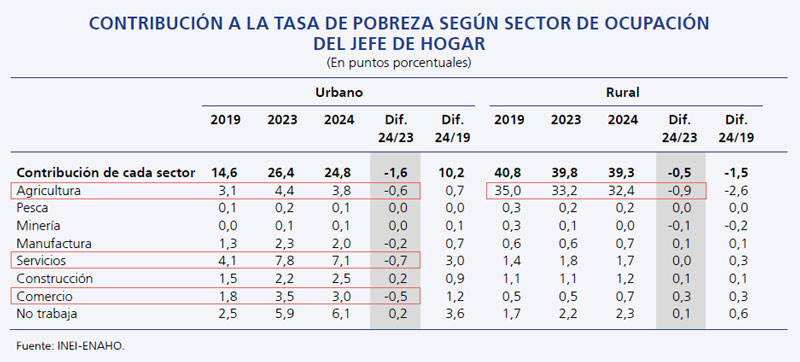
Actividad económica y la tasa de pobreza
La evolución de la tasa de pobreza está estrechamente relacionada al desempeño de la actividad económica (PBI), así como a los ingresos laborales.
Por ejemplo, en las zonas urbanas, los sectores que contribuyeron a la reducción de la tasa de pobreza en 2024 –agricultura y servicios– muestran expansiones del PBI acompañadas por un aumento de los ingresos reales de los hogares de la ENAHO. Por su parte, el ingreso laboral real promedio en las zonas rurales creció 1,5 por ciento entre 2023 y 2024, mientras que la tasa de pobreza se mantuvo en niveles estadísticamente similares. Los hogares cuyos jefes de hogar laboran en el sector agricultura disminuyeron su tasa de pobreza a diferencia del resto de sectores. En este sector, los ingresos se expandieron 3,1 por ciento en términos reales, y la tasa de pobreza cayó 1,4 puntos porcentuales.
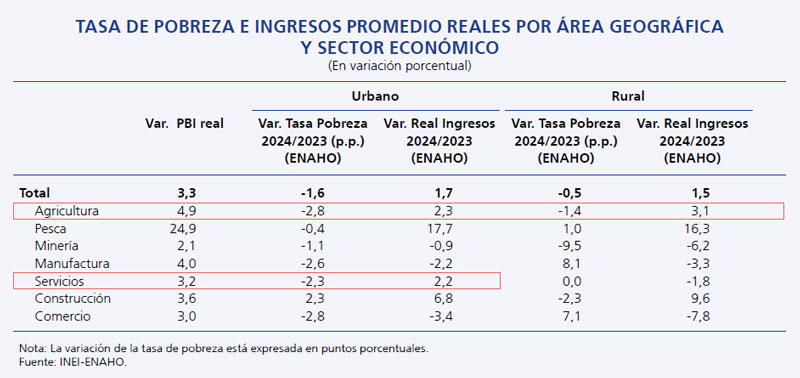
Del análisis anterior, se desprende una relación inversa entre el cambio en la tasa de pobreza y la variación porcentual de los ingresos reales a lo largo de los sectores económicos donde el jefe de hogar está ocupado. De hecho, la correlación entre ambas variables es negativa y significativa (alrededor de -0,6) para el periodo 2019-2024 a nivel nacional. Es decir, a menor contracción de los ingresos laborales en un sector específico, menor fue, en promedio, el respectivo aumento de la tasa de pobreza para los hogares cuyo jefe se encontraba empleado en dicho sector. Al realizar el mismo análisis de correlación por zona geográfica, se encuentra que la asociación es mayor, en términos absolutos, en zonas urbanas (0,6) y significativamente menor en zonas rurales (0,3).
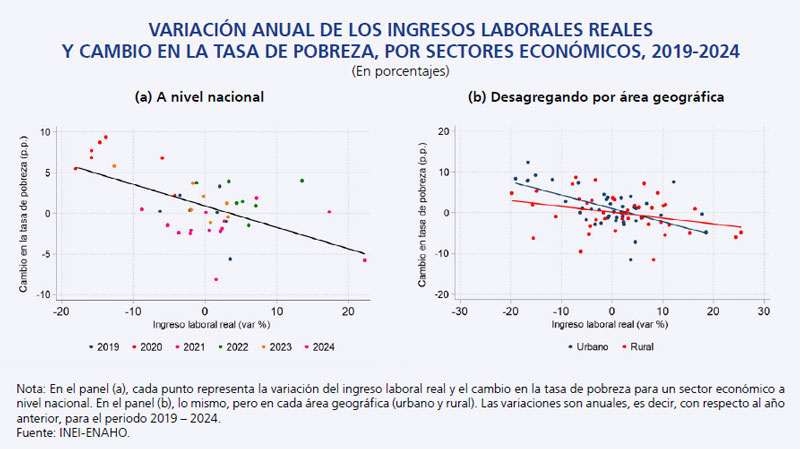
Como se mencionó anteriormente, el aumento de la tasa de pobreza respecto a 2019, tanto en zonas urbanas como rurales, se explicaría en parte por la población sin empleo. Más aún, en ambas zonas, no solo un menor porcentaje de personas se encuentra empleado, sino que también se registra una menor tasa de participación laboral.
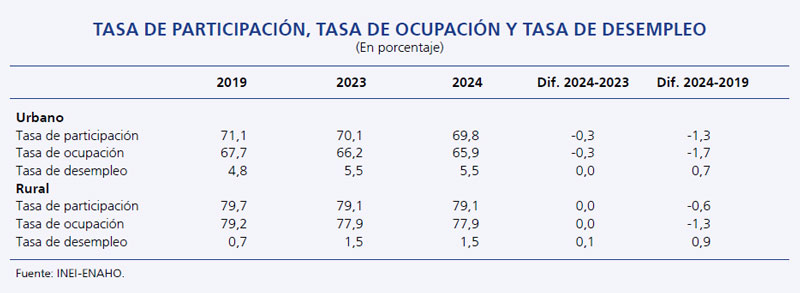
La inflación y su vínculo con la tasa de pobreza
La recuperación reciente de los ingresos reales ha ocurrido en un contexto de menor inflación, lo que constituye un factor clave para la reducción de la pobreza. Al respecto, la pobreza monetaria se calcula comparando el nivel de gasto real per cápita con el costo de una canasta básica de consumo (línea de pobreza), la cual incluye un componente alimentario y no alimentario. El valor de la canasta alimentaria – compuesta por 110 productos – se actualiza siguiendo los precios enfrentados por la población de referencia en la ENAHO19 por dominio geográfico. Por su parte, el valor del componente no alimentario se actualiza utilizando el Índice de Precios al Consumidor para las 26 ciudades capitales del Perú20.
Al analizar las actualizaciones de la línea de pobreza, se observa que en los años en que el aumento de los precios de alimentos superó en al menos 1 punto porcentual a la inflación total (2011, 2012, 2015, 2022 y 2023), la línea de pobreza creció por encima de la inflación promedio en la gran mayoría de departamentos, tal como se evidencia en los siguientes gráficos21. Este comportamiento se explica por la mayor participación del rubro de alimentos en las canastas de las familias de menores ingresos y en la línea de pobreza que en el IPC. Con el retorno a una inflación baja y estable en 2024, la línea de pobreza creció, en promedio 2,0 por ciento, tasa similar a la inflación total promedio (2,4 por ciento). Esta moderación en los precios relativos de los alimentos contribuyó a la reducción de la pobreza, al facilitar la recuperación de gasto real de los hogares con menores ingresos.
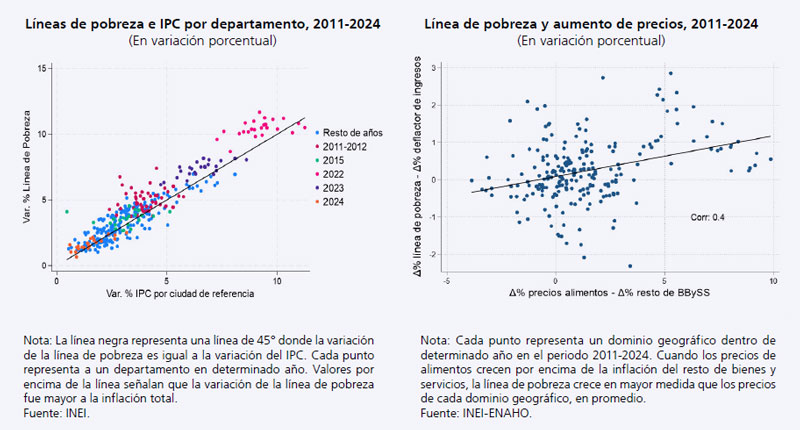
En efecto, los hogares de menores ingresos destinan una proporción significativa de su consumo a alimentos, por lo que un aumento de estos precios los afecta de manera significativa. Por ejemplo, en 2023, un hogar del quintil inferior de gasto per cápita destinaba 54,8 por ciento su gasto total al consumo de alimentos, en comparación con el 32,0 por ciento en el quintil de mayor gasto.
Durante este mismo año, los precios de alimentos se incrementaron, en promedio, en 10,0 por ciento, mientras que la inflación promedio total fue 6,3 por ciento. Como resultado, el quintil más pobre percibió una inflación22 de 7,0 por ciento, frente al 5,2 por ciento registrado por el quintil con mayor gasto per cápita.
En 2024, en cambio, la inflación total y el incremento de precios promedio de alimentos disminuyeron respecto a 2023, alcanzando 2,4 y 2,0 por ciento respectivamente. Con ello, la inflación en 2024 fue similar para todos los quintiles de gasto, e incluso ligeramente menor para los quintiles inferiores. Así, el retorno de la inflación al rango meta habría favorecido a la reducción de la pobreza al facilitar que se recupere el poder adquisitivo de los hogares vulnerables.
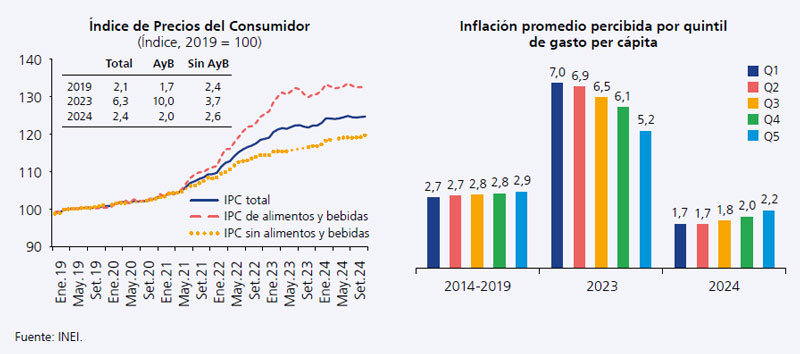
Según la metodología Kolenikov y Shorrocks (2005)23, la reducción de la pobreza entre 2023 y 2024 se debería tanto al crecimiento del gasto promedio como al abaratamiento relativo de la canasta básica. En particular, el componente de la línea de pobreza (que recoge el efecto del precio relativo de alimentos) habría contribuido en una reducción de 0,4 p.p., mientras que el componente crecimiento aportó en 0,7 p.p. Entre 2019 y 2024, por el contrario, la contracción en el gasto y el aumento de la línea de pobreza conllevaron a un aumento de la tasa de pobreza.
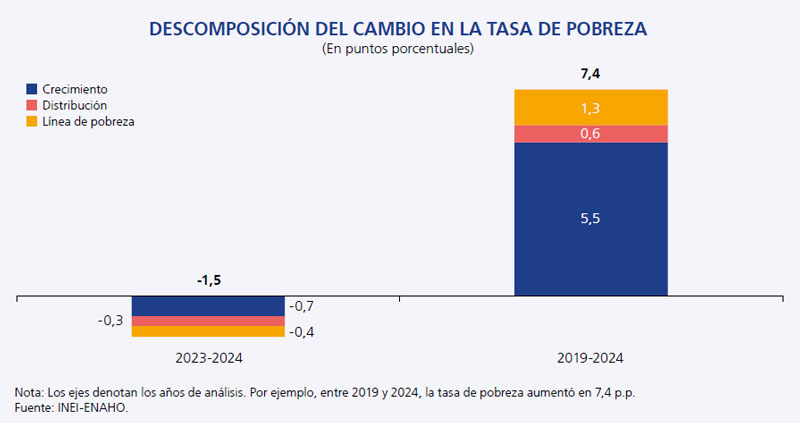
Comentario Final
En 2024, el crecimiento económico, en particular de los sectores de agricultura, servicios y comercio habrían contribuido a la reducción de la pobreza monetaria en Perú, con un rol clave tanto en zonas urbanas como rurales en el caso de la agricultura. Empíricamente, el crecimiento económico de dichos sectores, que emplean a un porcentaje importante de personas pobres, coincide, en promedio, con el incremento de los ingresos laborales reales y con la reducción de la pobreza monetaria. Las menores presiones inflacionarias, particularmente del rubro de alimentos, que representa más de la mitad del gasto de los hogares en situación de pobreza, permitió a los hogares sostener su poder adquisitivo. Así, en 2024, la tasa de inflación percibida fue nuevamente similar para todos los quintiles de gasto, a diferencia de 2023, donde la variación de los precios de alimentos indujo una mayor tasa entre los quintiles de menores ingresos.
Respecto a 2025, la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que los ingresos reales se han incremento en 3,0 por ciento a nivel nacional en el periodo abril 2024 – marzo 2025, respecto a los 12 meses previos. Además, la tasa de desempleo se ha reducido en 0,9 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Similarmente, en Lima Metropolitana, los ingresos reales crecieron 5,2 por ciento en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior, y la tasa de desempleo se redujo 1,1 puntos porcentuales en dicho periodo. La evolución positiva de estos indicadores permitiría un mayor gasto de los hogares y favorecería la reducción de la tasa de pobreza durante el presente año.
18 En el área urbana, el 16,3 por ciento de hogares tiene jefes empleados en el sector agricultura (256 mil hogares). De este grupo, la gran mayoría reside fuera de Lima Metropolitana.
19 La población de referencia es aquella que, previo a la estimación de pobreza, se considera debería estar cerca a la situación de pobreza. En la ENAHO, se recoge información sobre el costo enfrentado por los diferentes hogares al adquirir los productos de su canasta de consumo, y de allí se estiman los precios enfrentados por la población de referencia.
20 La línea de pobreza se estima de forma diferenciada por dominio geográfico (costa urbana, costa rural, sierra urbana, sierra rural, selva urbana, selva rural y Lima Metropolitana).
21 En el gráfico de la derecha, se puede observar que, cuando los precios de alimentos crecen por encima de la inflación del resto de bienes y servicios, la línea de pobreza crece en mayor medida que los precios de la economía en promedio.
22 La inflación percibida por quintiles se define como el aumento en el índice de precios siguiendo la estructura de gasto de cada quintil de gasto.
23 Kolenikov, S. y Shorrocks, A. (2005) A decomposition analysis of regional poverty in Russia. Review of Development Economics. Kolenikov y Shorrocks (2005) presentan un método para cuantificar las contribuciones estadísticas de: la variación de la línea de pobreza (la cual representa el costo de una canasta básica de alimentos y no alimentos); el crecimiento medio del gasto; y el cambio en la distribución del gasto sobre la tasa de pobreza. En este ejercicio, se utilizan el gasto per cápita y la línea de pobreza en términos reales (en soles de 2024 y precios de Lima Metropolitana). En esta especificación, la contribución de la línea de pobreza será positiva (mayor pobreza) solo cuando la canasta básica de consumo se encarezca más rápido que los precios promedio de la economía. Es decir, cuando la línea de pobreza crezca por encima del deflactor de las variables nominales.
54. El déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses disminuyó de 3,5 a 2,7 por ciento del PBI entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Este resultado se debe principalmente al incremento en ingresos corrientes como porcentaje del PBI, asociado al crecimiento de la actividad económica, mayores precios de exportación, la expansión de la masa salarial formal, y a los efectos de las nuevas medidas tributarias implementadas desde mediados de 2024, así como a las acciones de fiscalización. También contribuyó, en menor medida, la reducción del gasto no financiero como porcentaje del PBI.
Los ingresos corrientes como porcentaje del PBI aumentaron de 18,7 a 19,2 por ciento entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Según componentes, esta expansión se atribuye principalmente al rubro de ingresos tributarios, especialmente a la mayor recaudación del impuesto a la renta (IR); en mayor medida por concepto de regularización, y en menor magnitud, por el IR de personas naturales y jurídicas; del impuesto general a las ventas (IGV), así como por amnistía y fraccionamiento especial de deudas tributarias, traslado de detracciones y multas. En menor medida, contribuyeron los mayores ingresos no tributarios, especialmente los relacionados a las contribuciones sociales y regalías mineras.
Si bien los gastos no financieros disminuyeron como porcentaje del PBI de 20,8 a 20,6 por ciento, en términos nominales estos se incrementaron. El incremento nominal se dio en los componentes corriente y capital. En el primero destacaron los rubros de bienes y servicios, así como en remuneraciones, destacando los aumentos en los sectores de Educación, Orden Público, Salud, Planeamiento, Justicia y Defensa, y el aumento general en enero. Resalta también el incremento del gasto en formación bruta de capital del Gobierno Nacional explicado en gran parte por el avance en la ejecución de proyectos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), en particular las Escuelas Bicentenario y Línea 2 del Metro de Lima y Callao.
55. Se proyecta que el déficit fiscal se reduzca de 3,5 a 2,5 por ciento del PBI entre 2024 y 2025, para continuar disminuyendo a 2,1 por ciento del PBI en 2026. Ambas cifras por encima del límite establecido por la regla fiscal del Decreto Legislativo N°1621.
La proyección de 2025 considera un incremento de los ingresos corrientes, respecto al año previo, asociado a mayores pagos por regularización del IR y coeficientes de pago a cuenta más altos, producto del efecto rezagado de la recuperación de la actividad económica y los altos precios de los minerales de exportación en 2024. Asimismo, el crecimiento esperado del PBI, y los precios de exportación para este año, favorecerían la recaudación del IR de personas jurídicas, el IGV, las regalías mineras y el impuesto especial a la minería. Dada la evolución favorable del empleo, se espera también un aumento de pagos de IR de personas naturales y mayores contribuciones sociales.
También aportará a los mayores ingresos, la aplicación del IGV a los servicios digitales brindados por empresas no domiciliadas, el impuesto selectivo al consumo (ISC) a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, y los pagos a cuenta de IR de segunda categoría por ventas indirectas de acciones. Finalmente, se espera un incremento en los ingresos extraordinarios, en parte debido a la venta de empresas del sector eléctrico en 2024, registrada en la regularización del impuesto a la renta.
Además, esta proyección contempla una reducción en los gastos no financieros como porcentaje del PBI, bajo un escenario en el que no se realizarán nuevas capitalizaciones de Petroperú y en el que el gasto corriente se contraerá, lo que permitirá que el gasto total pase de 20,8 a 20,3 por ciento del PBI entre 2024 y 2025. Por otro lado, se espera un mayor resultado operativo de las empresas estatales (en particular de Petroperú debido a mayores ventas y el pleno funcionamiento de la refinería de Talara) y menores pagos por intereses de la deuda externa debido a menores tasas y la apreciación del sol observada en lo que va de 2025.
Para 2026 se espera que el déficit siga reduciéndose, alcanzando un nivel de 2,1 por ciento del PBI. El proceso de consolidación fiscal proyectado se basa en una disminución de los gastos no financieros como porcentaje del PBI, donde el gasto corriente se reduciría de 14,6 a 14,4 por ciento del producto entre 2025 y 2026, y el gasto en formación bruta de capital pasaría de 5,0 a 4,9 por ciento del PBI. Por último, se espera la continuidad en la recuperación del resultado primario de las empresas estatales, especialmente de Petroperú. Esta evolución sería atenuada parcialmente por el mayor pago de intereses de la deuda interna.
En comparación con el Reporte de marzo, se eleva la proyección del déficit fiscal de 2,2 a 2,5 por ciento del producto para 2025 y de 1,8 a 2,1 por ciento del PBI para 2026. La revisión de 2025 responde principalmente al menor avance registrado en la recaudación de ingresos respecto a lo previsto en marzo, en particular de los sectores minería e hidrocarburos. Asimismo, se prevé una menor recaudación de los ingresos provenientes del sector hidrocarburos, como resultado de una proyección más baja en los precios del petróleo crudo y gas natural.
El comportamiento prudente del gasto público y de la política tributaria es especialmente importante en la presente coyuntura de niveles récord de términos de intercambio y de ingresos extraordinarios para iniciar la convergencia a déficits compatibles con la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. Este comportamiento prudente es necesario además a la luz de diferentes escenarios de contingencia fiscal que se pueden presentar en el horizonte de proyección.
La aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley N° 31729, que autorizaba las emisiones de bonos de reconocimiento por aportes posteriores a 2001, podría generar en el corto plazo una caída en los ingresos por contribuciones sociales y un incremento en la deuda pública. Asimismo, la materialización de adquisiciones del Sector Defensa, propuestas en la Ley de Endeudamiento de 2025 implicaría un incremento significativo del gasto. A estos riesgos se suma la posibilidad de que el Congreso apruebe nuevas iniciativas de gasto, cuya eventual materialización comprometería la senda de la consolidación fiscal.
Por ello, se debe mantener un curso prudente del gasto y la política tributaria, incluso en un escenario en el que los ingresos fiscales puedan superar los previstos por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM). Ello implica limitar la aprobación de créditos suplementarios que conlleven un aumento del techo de gasto. Si no se recupera el control del déficit, podrían generarse efectos negativos sobre la calificación crediticia del país y en el costo del financiamiento para el sector público y privado, con impactos adversos en el crecimiento y el bienestar de la población.
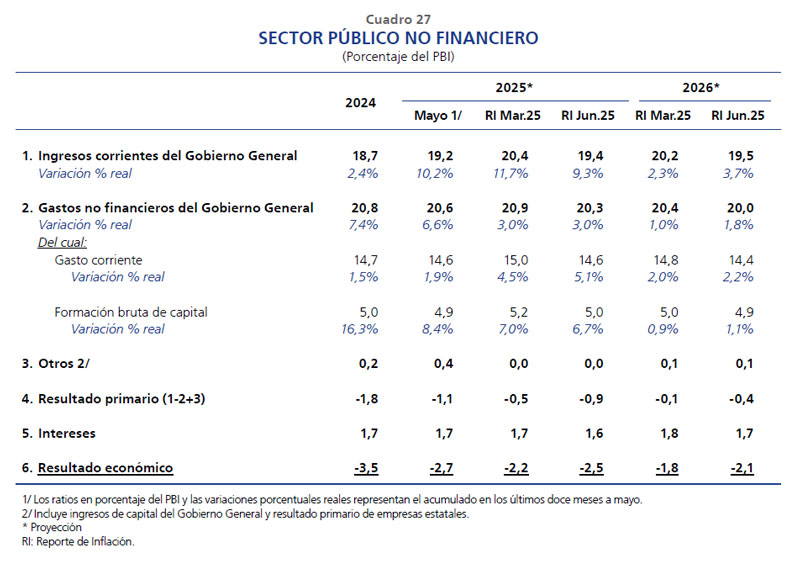
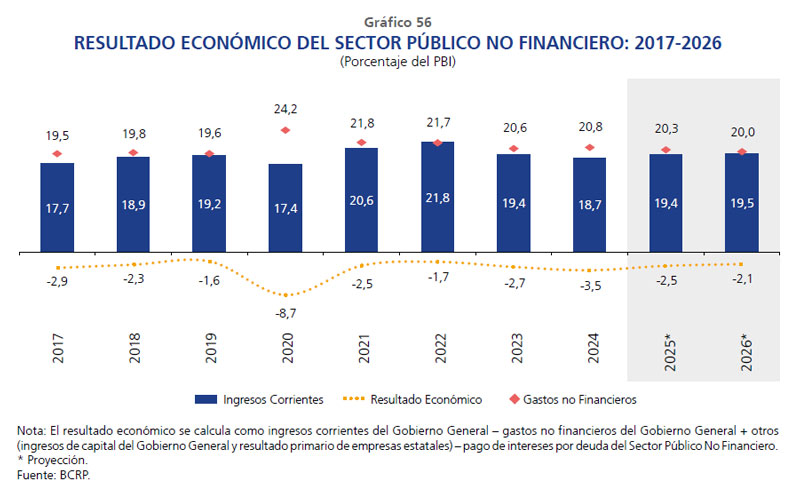
56. Para 2025, se prevé que los ingresos corrientes muestren una expansión real de 9,3 por ciento y como porcentaje del PBI representen 19,4 por ciento, nivel superior en 0,7 p.p. al registrado en 2024.
El aumento real de los ingresos se debería, en primer lugar, al incremento de pagos por regularización y pagos a cuenta de IR, asociados a un mayor dinamismo de la economía y los altos precios de metales de exportación (cobre, oro, zinc). En segundo lugar, se espera una mayor recaudación de IGV gracias a la evolución favorable de la demanda interna. En tercer lugar, se proyectan aumentos del IR a personas naturales y de las contribuciones sociales, en un contexto de mayor empleo y masa salarial formal. Finalmente, en línea con lo observado hasta mayo se esperan ingresos extraordinarios producto de la implementación del Régimen Especial de Fraccionamiento (FRAES) para deudas tributarias; así como ingresos derivados de la venta de empresas del sector eléctrico, registrados en la regularización del impuesto a la renta.
Para 2026, se proyecta que los ingresos como porcentaje del producto se eleven a 19,5 por ciento, con un crecimiento de 3,7 por ciento en términos reales. Este aumento se explica, principalmente, por la mayor recaudación de IR a personas jurídicas, asociado a mayores coeficientes de pago a cuenta resultantes del ejercicio 2025. Por otro lado, se espera una mayor recaudación del IGV aplicado a importaciones, dadas las proyecciones de mayores volúmenes para 2026.
Además de lo mencionado, en el horizonte de proyección se estima un impacto positivo de medidas tributarias como la aplicación de IGV a servicios digitales e importación a bienes intangibles, la aplicación de ISC a juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, la aplicación de pagos a cuenta de IR de segunda categoría por ventas indirectas de acciones, entre otras.
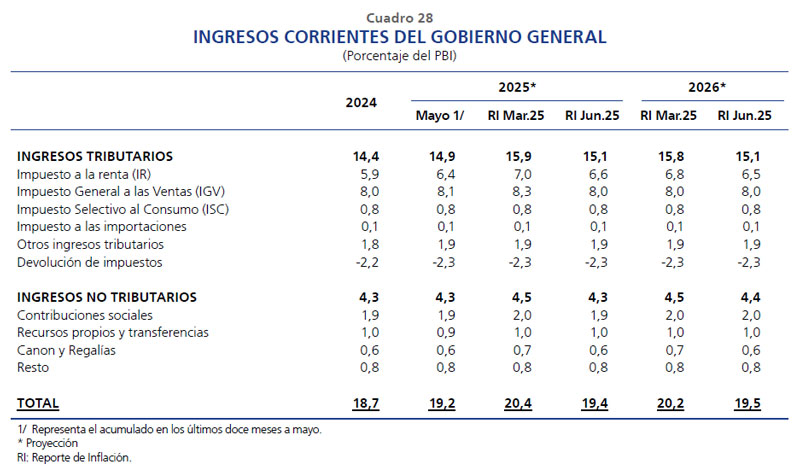
Respecto al Reporte previo, la proyección de los ingresos corrientes como porcentaje del PBI se revisa a la baja de 20,4 a 19,4 por ciento para 2025 y de 20,2 a 19,5 por ciento para 2026. Para 2025, esta caída se atribuye a una recaudación inferior a la esperada durante la campaña de regularización de IR y mayores devoluciones de impuestos, además de la revisión al alza del PBI nominal en 2024, que llevó a revisar el ratio estimado para dicho año de 19,1 a 18,7 por ciento del PBI. En cuanto al crecimiento real de los ingresos, este también se ajusta para 2025, de 11,7 a 9,3 por ciento.
Asimismo, una menor proyección en el valor de las importaciones de insumos contribuiría también a esta revisión. En conjunto, todos estos factores determinan un punto de partida inferior para 2026, lo que explica en gran medida la revisión de su proyección como porcentaje del PBI.
57. Para 2025 se espera un crecimiento real del gasto no financiero de 3,0 por ciento, aunque se prevé una reducción como porcentaje del PBI, pasando de 20,8 a 20,3 por ciento entre 2024 y 2025. Esta reducción en términos del producto se explica, principalmente, por el aporte de capital del Tesoro Público a Petroperú realizado en setiembre de 2024 y, en menor medida, por una disminución en la adquisición de bienes y servicios como porcentaje del producto.
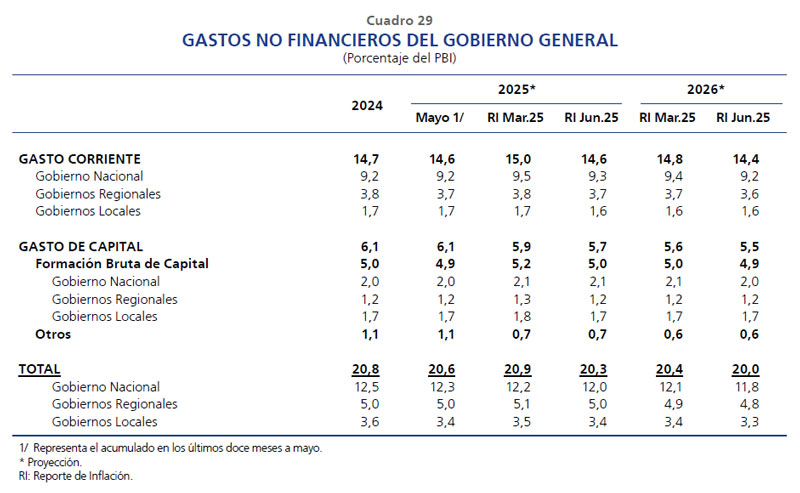
El crecimiento real del gasto público en 2025 se explica por un mayor gasto en formación bruta de capital en los tres niveles de gobierno, en línea con el avance observado en la ejecución de proyectos durante los primeros meses del año. Hacia adelante se espera una moderación en su tasa de crecimiento debido a la mayor base de comparación. Además, se proyecta un incremento en el gasto de remuneraciones, como resultado de los aumentos salariales y mayores pagos de otras retribuciones y complementos, consistente con la evolución registrada a mayo. Por otro lado, se espera un mayor gasto en adquisición de bienes y servicios del Gobierno Nacional (como los destinados a mantenimiento, pagos a personal CAS y gastos del sector Defensa e Interior); así como en transferencias corrientes asociadas a mayores subvenciones en programas sociales.
Para 2026 se prevé que el gasto continúe reduciéndose, alcanzando el 20,0 por ciento del PBI. Según componentes se proyecta una reducción en el gasto en formación bruta de capital, que pasaría de 5,0 a 4,9 por ciento del PBI, reflejando, entre otros factores, el cambio de autoridades tras las elecciones generales de 2026. En cuanto al gasto corriente, este se reduciría de 14,6 a 14,4 por ciento del PBI, explicado principalmente por una desaceleración en el crecimiento del gasto en remuneraciones y en transferencias corrientes.
58. El resultado primario estructural es una medida que deduce de las cuentas fiscales el impacto de los componentes cíclicos, transitorios y extraordinarios que afectan a la economía, con el fin de poder evaluar los cambios en el balance fiscal asociados a medidas discrecionales de política fiscal. Se estima que el déficit primario estructural será de 1,5 y 0,9 por ciento del PBI potencial para 2025 y 2026, respectivamente, mayor aun al nivel prepandemia (0,3 por ciento).
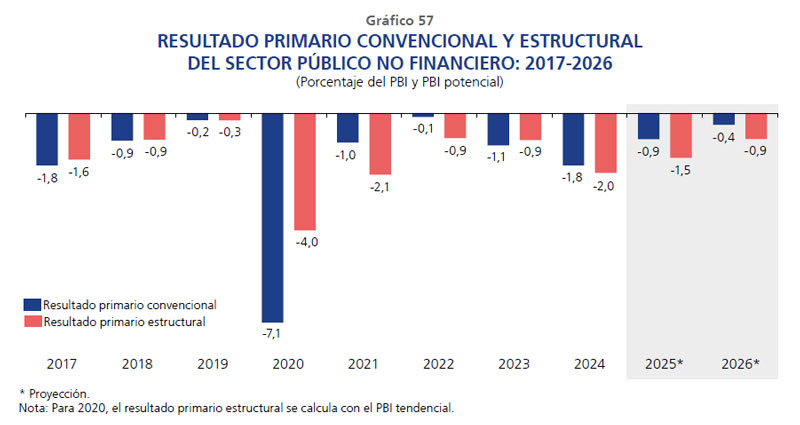
59. Se prevé que los requerimientos de financiamiento disminuyan en 2025 y 2026, principalmente debido a una menor amortización de deuda y a la reducción del déficit fiscal. En cuanto a las fuentes de financiamiento, la proyección para 2025 incorpora la reciente Operación de Administración de Deuda (OAD) en junio de 2025. Para 2026, la caída proyectada obedece principalmente al efecto estadístico de la OAD de 2025, así como a una menor utilización de créditos externos.
Respecto al Reporte de marzo se revisa al alza la proyección de los requerimientos de financiamiento en el horizonte de proyección, debido al mayor déficit fiscal nominal estimado para 2025 y 2026, así como al incremento en la amortización de la deuda interna derivado de la OAD de junio de 2025. En relación con las fuentes de financiamiento, la revisión de 2025 responde principalmente a la incorporación de dicha OAD, ejecutada bajo la modalidad de intercambio y/o recompra de bonos soberanos.
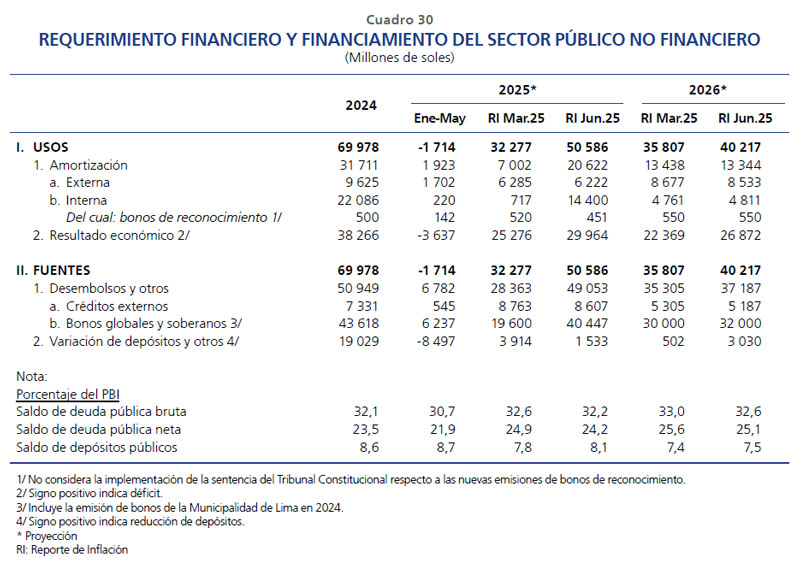
60. Se proyecta que la deuda neta de depósitos del Sector Público No Financiero se incremente de 23,5 a 24,2 por ciento del PBI entre 2024 y 2025 y se ubique en 25,1 por ciento del PBI en 2026 hacia el final del horizonte de proyección. Por su parte, se prevé que la deuda bruta del Sector Público No Financiero se eleve de 32,1 a 32,2 por ciento del PBI entre 2024 y 2025, y aumente a 32,6 por ciento del PBI para 2026.
La diferencia entre la variación de la deuda neta y deuda bruta proyectada a 2026 obedece a la evolución esperada de los activos financieros, cuyo porcentaje respecto al PBI se proyecta que disminuirá desde 8,6 hasta 7,5 por ciento del producto entre 2024 y 2026, lo que implicaría un nivel mínimo como porcentaje del producto no visto desde 1993. Por su parte, la proyección de la deuda pública seguirá situándose entre las más bajas de la región.
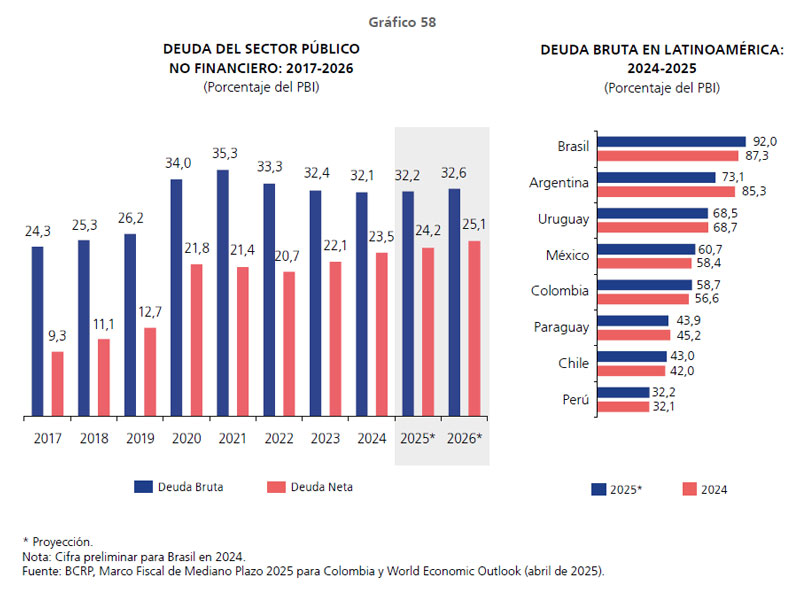
61. Entre marzo y junio de 2025, las tasas de rendimiento de los Bonos del Tesoro Público (BTP) con tasa de interés fija en soles disminuyeron en promedio 24 puntos básicos, en un trimestre de alta volatilidad en los mercados de renta fija globales que estuvo asociada a las tensiones comerciales y a los problemas fiscales en Estados Unidos (ver Recuadro 5).
La curva de rendimiento mostró un mayor empinamiento entre los tramos de corto y largo plazo, lo que estuvo explicado principalmente por la caída de los rendimientos en el tramo corto. Este comportamiento se encuentra en línea con los movimientos observados en los bonos del Tesoro americano de similar plazo, así como con la reducción en la tasa de interés de referencia del BCRP. En particular, los bonos con vencimiento en los años 2026, 2028 y 2029, instrumentos caracterizados por una baja liquidez y una tenencia concentrada en bancos locales, han liderado el ajuste a la baja. En contraste, los bonos de largo plazo (con vencimiento entre los años 2034 y 2055), que son aquellos que presentan una mayor liquidez en el mercado y una base de inversionistas dominada por no residentes y compañías de seguros en el tramo de más largo plazo, registraron variaciones de menor magnitud.
Como resultado de lo anterior, la curva de rendimientos presenta una pendiente más pronunciada, reflejando una segmentación del mercado según el perfil de los inversionistas y la liquidez de los instrumentos.
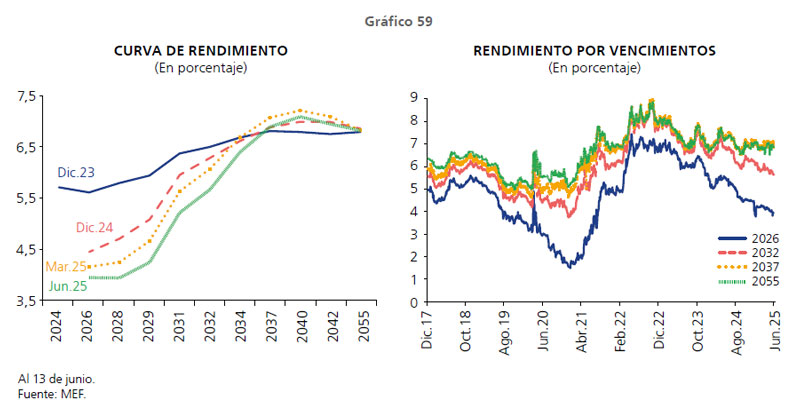
62. El 5 de junio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la realización de una OAD que incluyó:
(i) La emisión de un nuevo bono soberano con vencimiento en el año 2035 por S/ 10 000 millones a una tasa cupón de 6,85 por ciento, tasa de rendimiento de 6,90 por ciento y calificación crediticia BBB.24
(ii) El intercambio y/o recompra de los bonos soberanos con vencimiento en los años 2026, 2028, 2029 y 2031, incluyendo los Global Depositary Notes (GDN) por el nuevo bono soberano 2035. En total se aceptó S/ 13 727 millones de bonos soberanos (S/ 9 400 millones por intercambio del BTP 2035 recientemente emitido y S/ 4 237 millones por la recompra de bonos a cambio de efectivo).
(iii) Por lo tanto, considerando los montos de las emisiones para la recompra e intercambio, se emite un total de S/ 19 400 millones en valor nominal del BTP 2035. El saldo de los bonos de gobierno, producto de la operación, fue de un aumento neto en S/ 6 391 millones.
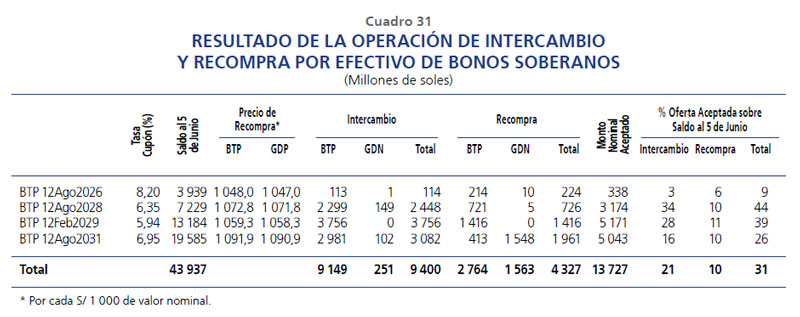
63. El saldo de bonos soberanos, al 18 de junio se ubica en S/ 178,8 mil millones, mayor en S/ 8,7 mil millones respecto al saldo de marzo de 2025. En el segundo trimestre, los bancos son los principales ofertantes, mientras que, por el lado de la demanda destacan los inversionistas extranjeros y las AFP. La participación de los inversionistas no residentes aumentó de 42,6 a 44,2 por ciento entre marzo y junio de 2025.
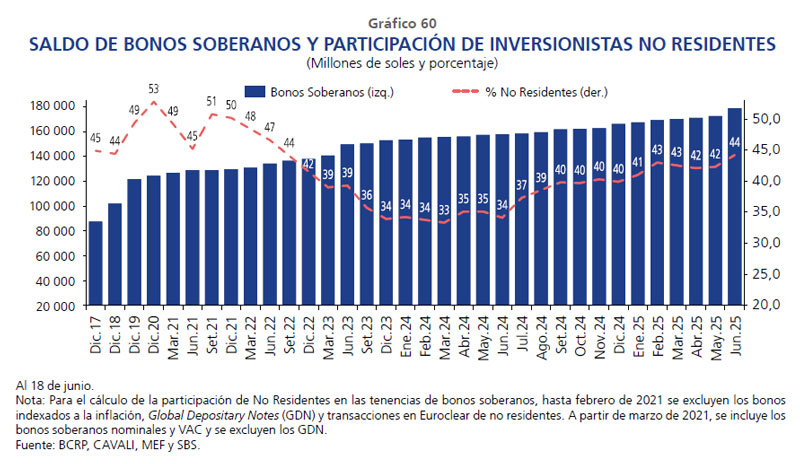
Una ejecución eficiente de la inversión pública no solo promueve un uso más eficaz de los recursos públicos, sino que también fortalece la capacidad productiva del país, y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Los indicadores de la ejecución de la inversión pública permiten evaluar los avances en la eficiencia del gasto en inversión pública. En este Recuadro se presentan indicadores alternativos de ejecución, enfocados en los plazos promedio de implementación de los proyectos, ya que una mayor extensión en los tiempos de ejecución suele estar asociada a un aumento en los costos totales. En esta línea, un estudio desarrollado por Espinoza y Presbítero (2022)25, sobre 4 000 proyectos del Banco Mundial en 135 países, concluye que un atraso de 10 por ciento en el plazo se traduce en un incremento de 5 por ciento en el costo del proyecto.
En Perú, un indicador usual para evaluar el desempeño de la inversión pública es el de ejecución presupuestal, definido como el cociente entre el monto devengado y el presupuesto institucional modificado (PIM), el cual es usado como el indicador global de la velocidad de la ejecución. A pesar de su uso generalizado, este indicador tiene limitaciones, puesto que ignora el plazo de ejecución de los proyectos26, el posible desperdicio de recursos cuando se devengan gastos en proyectos que no se culminan, ni tampoco evalúa la posibilidad de gastos asociados a controversias contractuales en la fase de ejecución.
Los indicadores que se proponen utilizan la información de las inversiones27 cerradas y concluidas del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas28. Las inversiones cerradas son aquellas que han devengado gastos y que han sido concluidas o, en su defecto, se ha decidido no continuar con su ejecución de forma definitiva. El conjunto de datos de inversiones cerradas y concluidas consta de un total de 64 655 registros cuyo último devengado se hubiera producido hasta el año 202429. Asimismo, se utiliza el costo actualizado30 como la variable que refleja el tamaño de los proyectos, a precios del año 2007 (utilizando el deflactor de la inversión pública).
Así, el tamaño promedio de los proyectos, medido a través del costo actualizado deflactado, aumentó de S/ 0,54 millones a S/ 1,13 millones (111 por ciento) entre 2009 y 2024.
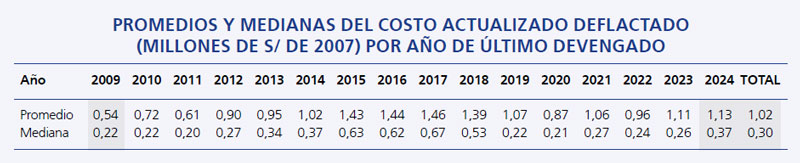
A pesar de este incremento, se evidencia atomización del gasto de inversión pública, pues el valor mediano de los proyectos, aunque fluctúa, no es mayor a 1 millón de soles. Además, entre 2017 y 2024, el costo mediano se redujo de S/ 0,67 millones en 2017 a S/ 0,37 millones en 2024. Este fenómeno afecta la eficiencia en el uso de los recursos del gobierno. De acuerdo con el Banco Mundial (2025)31, la atomización de las inversiones podría tener efectos perjudiciales debido a que limitaría la complementariedad de las intervenciones.
Indicadores de la velocidad de ejecución
Con la información de las inversiones cerradas y concluidas, se construyen indicadores del plazo de ejecución financiera32. Como se muestra en el siguiente gráfico, considerando como culminación del proyecto al último año de devengado33, el plazo promedio de ejecución financiera aumentó de 11,8 a 31,7 meses (168 por ciento). Asimismo, el plazo de ejecución de los proyectos también presenta una distribución asimétrica, en la cual la mayor frecuencia de proyectos corresponde a tiempos de ejecución de entre 0 y 5 meses (11 256 proyectos) y entre 5 y 10 meses (11 833 proyectos).
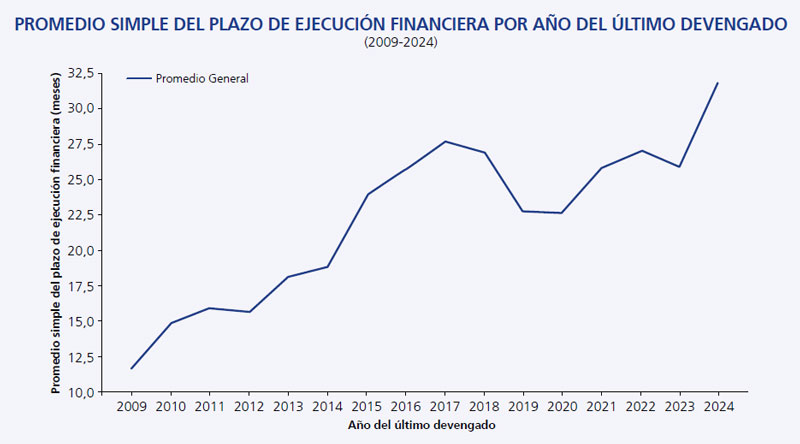
Además, se encuentra que el logaritmo del costo actualizado deflactado y el logaritmo del tiempo de ejecución financiera, están positivamente correlacionados. Se calculó una correlación de 0,50, que es estadísticamente relevante al 1 por ciento de significancia. En el siguiente gráfico se muestra un gráfico bivariado de densidades de probabilidad estimadas34 que relaciona el logaritmo del costo actualizado deflactado y el logaritmo del plazo de ejecución financiera, donde los colores más claros representan mayores concentraciones de observaciones. La zona con mayor concentración se caracteriza por proyectos de duración entre 8 y 24 meses, y con costos actualizados de entre 0,1 y 0,5 millones de soles de 2007.
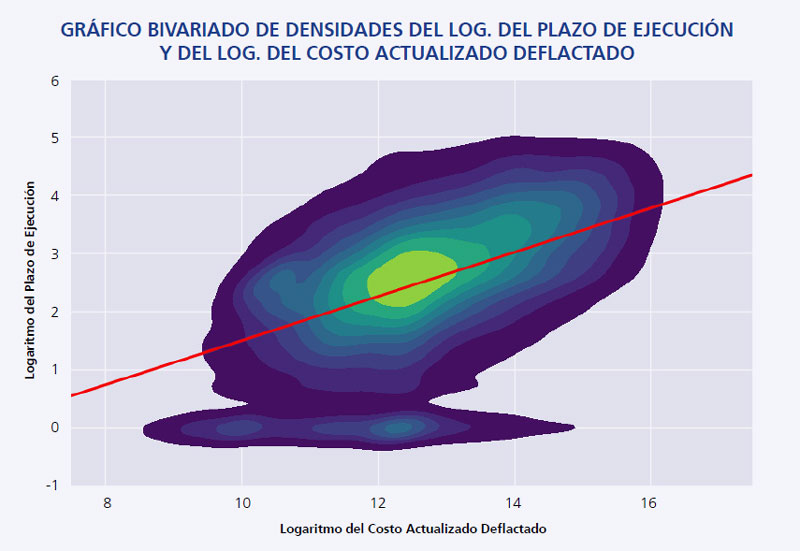
Este resultado sugiere que, para medir la velocidad de ejecución, es necesario controlar por el efecto del tamaño de los proyectos sobre el plazo de ejecución. Por ello, se define el plazo por millón de soles para el conjunto de inversiones que han sido cerradas y concluidas, dado por el cociente entre el plazo de ejecución y el costo actualizado deflactado (medido en millones de soles de 2007). Esta definición nos lleva a interpretar que un mayor plazo de ejecución por millón reflejaría menor velocidad en la ejecución y viceversa.
Con este cociente se puede construir un indicador de velocidad de ejecución con la siguiente fórmula:
\[ \textit{Indicador de velocidad}_{t} = 1 - \text{Escalado MinMax} \left( \log(\text{Plazo por millón}_{t}) \right) \]
Este indicador hace uso de la información del plazo por millón de soles ya calculado, al cual se le aplican dos transformaciones sucesivas:
• Una transformación logarítmica que contribuye a normalizar los datos35.
• Una transformación MinMax36, que convierte los valores calculados a una escala que va entre 0 y 1.
• Finalmente, el resultado se sustrae de 1 para que mayores valores de este indicador se puedan interpretar como mayores velocidades de ejecución. Esta formulación garantiza que los valores del indicador también estén entre 0 y 1, facilitando las comparaciones.
La evolución del promedio simple del indicador construido confirma una tendencia decreciente en la velocidad de ejecución, particularmente entre 2015 (0,64) y 2022 (0,59), en tanto que el indicador se recuperó ligeramente en el 2023, para volver a caer en el 2024.
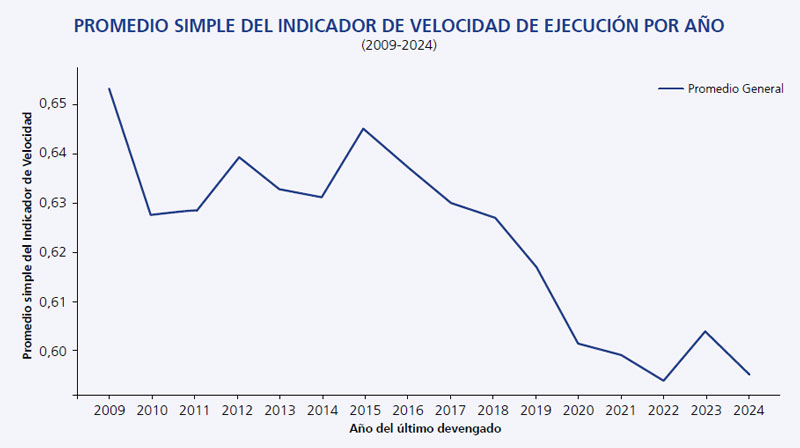
Diferenciando el indicador por niveles de gobierno, las entidades del gobierno nacional (GN) registraron un indicador promedio ligeramente superior que el correspondiente a los gobiernos regionales (GR) y a los gobiernos locales (GL). Asimismo, las respectivas medianas también presentaron el mismo comportamiento.
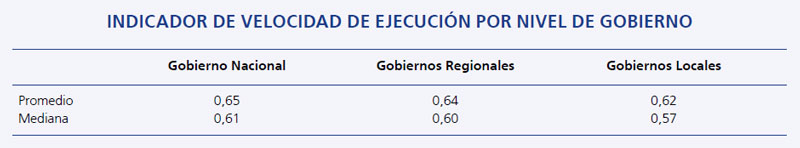
En conclusión, los resultados obtenidos muestran una tendencia decreciente de la velocidad de ejecución (en proyectos cerrados y concluidos), restando efectividad del gasto del gobierno en el cierre de brechas de infraestructura.
Este resultado indica la necesidad de acelerar la implementación de medidas de gestión de la inversión pública que permitan reducir los plazos de ejecución. Entre estas se encuentran:
i) Elevar la calidad de los estudios de pre-inversión,
ii) Separar las áreas encargadas de la formulación y evaluación del proyecto,
iii) Incrementar la capacitación de los funcionarios encargados de todas las etapas del proceso de inversión en particular en los gobiernos subnacionales,
iv) Fortalecer la transmisión de conocimientos, y
v) Asegurar una efectiva programación multianual que reduzca la incorporación de proyectos no previstos.
24 Calificación otorgada por Fitch.
25 Espinoza, R. y Presbítero, A. (2022), "Delays in public investment projects". International Economics 172.
26 Lo cual es especialmente relevante cuando los proyectos se ejecutan en más de un año, que representa la duración del ciclo presupuestario.
27 Por razones de simplicidad, en este documento se utilizan los términos "inversiones" y "proyectos" de forma indistinta. No obstante, es importante señalar que las inversiones también incluyen a las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI), a los programas de inversión y a las inversiones IOARR (de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición).
28 Actualizado al 19 de mayo de 2025.
29 Las inversiones incluidas tienen fechas de registro en el Banco de Proyectos del MEF que van desde 2001 hasta 2024. No obstante, solo se tienen registros de cierre a partir de 2009.
30 El Costo Actualizado es el valor de la inversión que se ajusta y registra durante la ejecución del proyecto, incluyendo las variaciones respecto del monto declarado viable.
31 World Bank. (2025). Perú: Aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad. World Bank Group.
32 El número de meses entre el primer y el último devengado. Debe señalarse que el plazo de ejecución financiera no es una medida de atraso en la ejecución pues no se cuenta con información del plazo previsto al inicio de la ejecución del proyecto.
33 También se utilizó como fecha de conclusión del proyecto a la fecha del procedimiento de cierre, obteniéndose resultados similares. Sin embargo, se utiliza la fecha del último devengado pues pueden producirse casos de registros tardíos de los respectivos formularios de cierre.
34 Un gráfico bivariado de densidades de probabilidad muestra las zonas de mayor densidad de probabilidad conjunta entre dos variables, como un mapa de calor suavizado. Esta característica le da una ventaja frente a un gráfico de dispersión porque revela dónde se concentran más los datos y maneja mejor la posible superposición de puntos. Así, permite visualizar patrones de densidad que un diagrama de dispersión simple no podría mostrar.
35 El algoritmo de Box-Cox nos sugiere un valor óptimo de parámetro \(\lambda\) de 0,06. Por razones de interpretabilidad y simplicidad, asumiremos un \(\lambda\)=0, que es equivalente a una transformación logarítmica.
36 El Escalador MinMax transforma las variables de un conjunto de datos para que se encuentren dentro de un rango específico, generalmente entre 0 y 1. Cada valor original de la variable (X) se transforma utilizando la siguiente fórmula: \[ X_{\text{escalado}} = \frac{(X - X_{\min})}{(X_{\max} - X_{\min})^{*}} \]
64. El Directorio del BCRP decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,75 por ciento en la reunión del Programa Monetario de abril, y acordó reducir dicha tasa de referencia en 25 puntos básicos en la reunión de mayo del presente año. Posteriormente, en la reunión de junio, decidió mantener la tasa de interés de referencia, de modo que, al cierre de este Reporte, la tasa de interés de referencia se ubica en 4,50 por ciento. Con ello, la tasa de interés de referencia en términos reales, actualmente en 2,23 por ciento, se acerca al nivel estimado como neutral (alrededor de 2,0 por ciento)37, lo que es consistente con la normalización de la posición de política monetaria en un contexto en que la inflación, sus expectativas e indicadores tendenciales se ubican cerca al centro del rango meta y con un crecimiento económico sin presiones inflacionarias de demanda. En tal sentido, nuestro país es uno de los pocos donde la inflación ha retornado a su meta en la región, luego de la inflación global de 2021-2023.
En las notas informativas de abril, mayo y junio, se reiteró el mensaje que señala que futuros ajustes en la tasa de interés de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Asimismo, en dichos comunicados el Directorio reafirmó su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.
65. Durante el ciclo de recorte de tasas de interés de política monetaria, entre setiembre de 2023 y junio de 2025, la tasa de interés de referencia acumula una reducción de 325 puntos básicos.
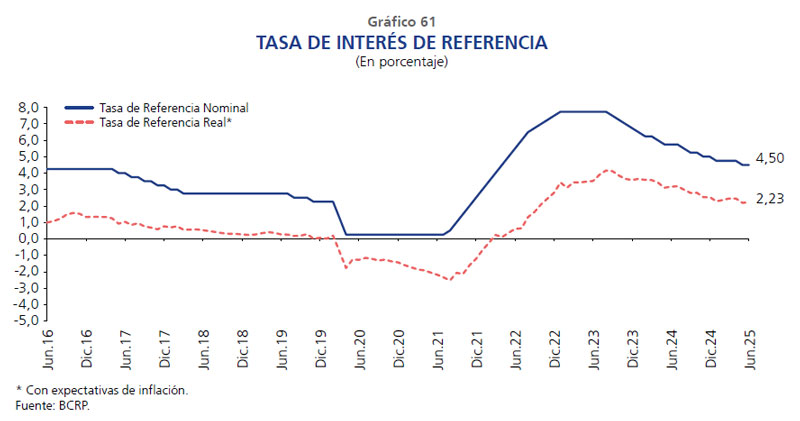
66. Desde mayo de 2024, los comunicados de política monetaria destacan que el Directorio estará atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación sin alimentos y energía (SAE)38. Este indicador se encuentra en una senda decreciente desde el último trimestre de 2024, ubicándose en 1,8 por ciento al cierre de mayo de 2025, y se proyecta que se mantenga alrededor de 2 por ciento.
67. Con respecto al tono de la Nota Informativa y las señales de comunicación de la política monetaria, el indicador de tono usado por el BCRP se mantuvo en la zona dovish, lo que esconsistente con la continuación de la normalización de la política monetaria.
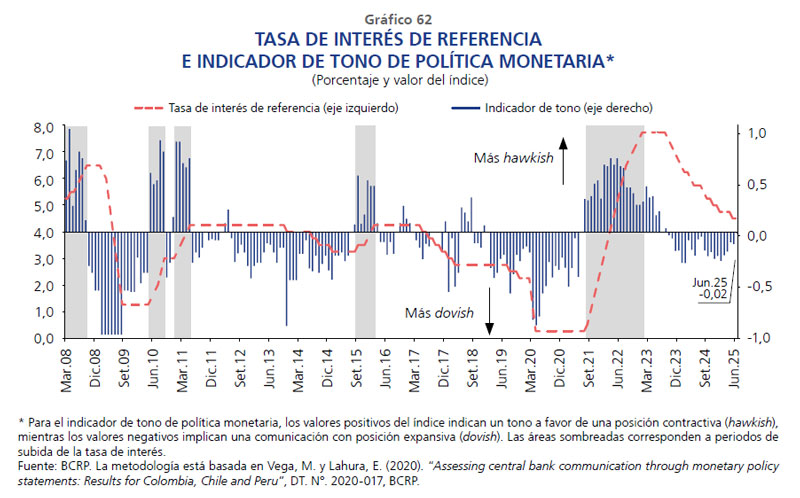
Operaciones Monetarias
68. Las operaciones del BCRP se orientaron a asegurar niveles adecuados de liquidez en el mercado interbancario.
El saldo total de operaciones de inyección fue S/ 29 633 millones al cierre de mayo de 2025, mientras que el saldo de Certificados de Depósito del BCRP (CD BCRP) fue S/ 36 680 millones a la misma fecha. En términos del PBI, a fines de mayo, el saldo de operaciones de inyección de liquidez es equivalente a 2,6 por ciento del PBI, del cual S/ 404 millones corresponden a Repo de Cartera con Garantía Estatal.
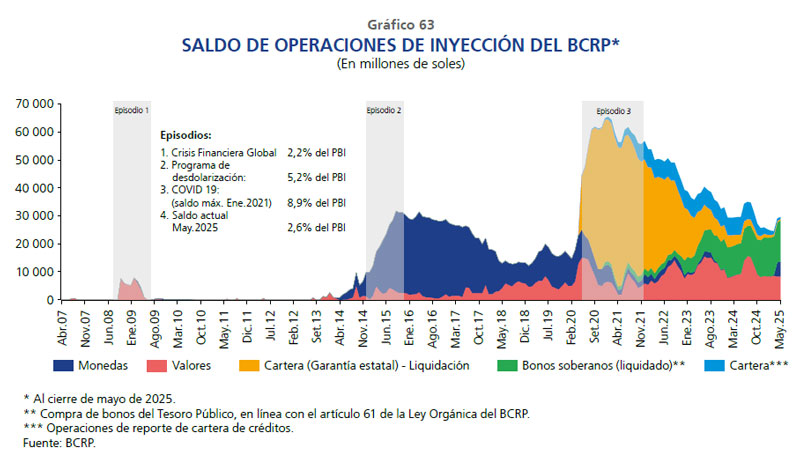
69. En cuanto a la composición del balance del BCRP, el saldo de las operaciones de inyección del BCRP se incrementó de 3,9 a 5,4 por ciento de los activos netos del BCRP entre el cierre de febrero y mayo de 2025, debido principalmente al aumento de la participación de Repo de Moneda Regulares (de 0,0 a 1,5 por ciento). En el mismo periodo, la participación de los depósitos del sector público en los pasivos netos del BCRP se incrementó de 17,4 a 18,9 por ciento; mientras que la de los depósitos del sistema financiero se redujo de 28,4 a 27,9 por ciento. Finalmente, los instrumentos de esterilización del BCRP (CD BCRP, y depósitos a plazo overnight y de ventanilla) redujeron su participación en los pasivos netos del BCRP de 13,4 en febrero de 2025 a 12,4 por ciento en mayo de 2025; y el circulante disminuyó su participación de 24,5 a 24,2 por ciento en el mismo periodo.
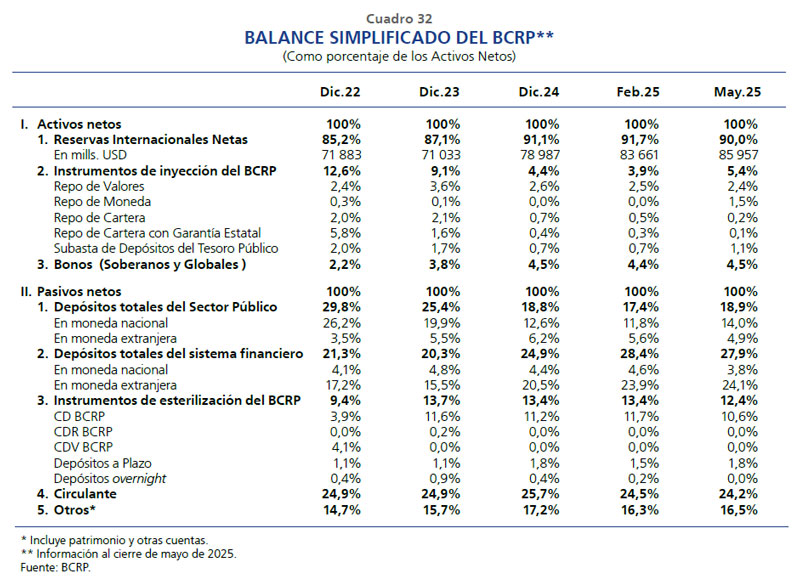
Con relación al tamaño del balance del BCRP, en mayo de 2025 los activos del BCRP ascendieron a S/ 346 513 millones, equivalente a 30,3 por ciento del PBI, mayor al observado al cierre de febrero de 2025 (29,9 por ciento del PBI).
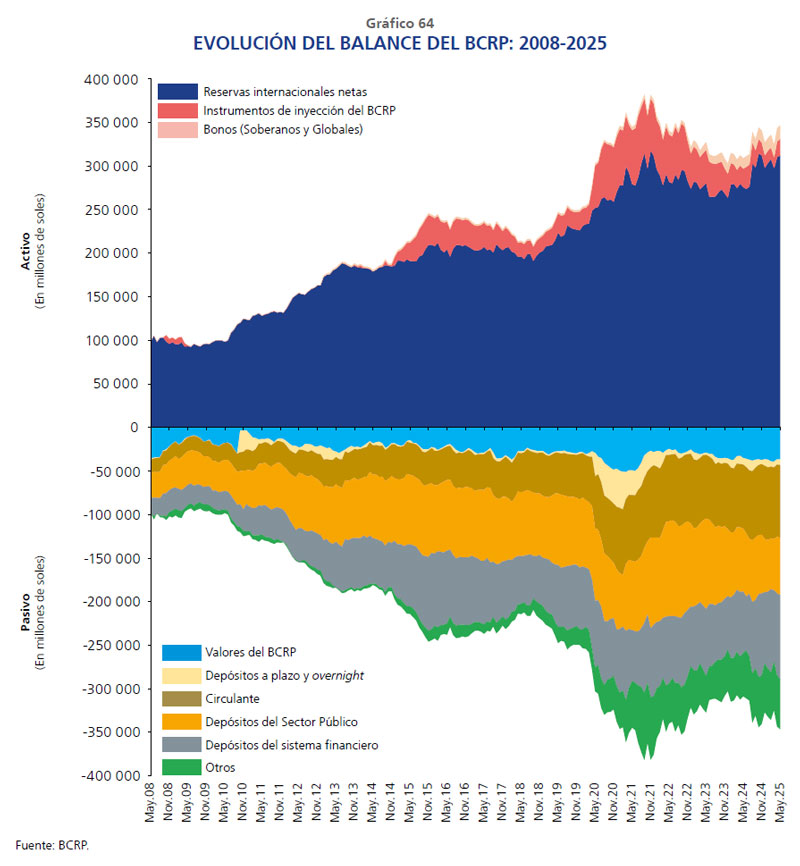
70. Entre el cierre de febrero y mayo de 2025, el plazo residual de las operaciones de inyección se redujo en 18 días (de 71 a 53 días). Esta evolución se explica principalmente por la amortización de Repo de Cartera con Garantía Estatal y el vencimiento de Repo de Cartera (programas de reprogramación y de expansión del crédito de largo plazo).
Por su parte, el plazo residual de las operaciones de esterilización se redujo en 8 días (de 95 a 87 días) entre febrero y mayo de 2025. Esta reducción se explica por el mayor monto de colocaciones de CD BCRP al plazo de 3 meses respecto a plazos mayores.
Como resultado, entre el cierre de febrero y mayo de 2025, el plazo residual neto ponderado de operaciones del BCRP39 se incrementó en 13 días. Así, el plazo promedio de los instrumentos de esterilización monetaria (pasivos del BCRP) superó en 44 días a los instrumentos de inyección de liquidez (activos del BCRP).
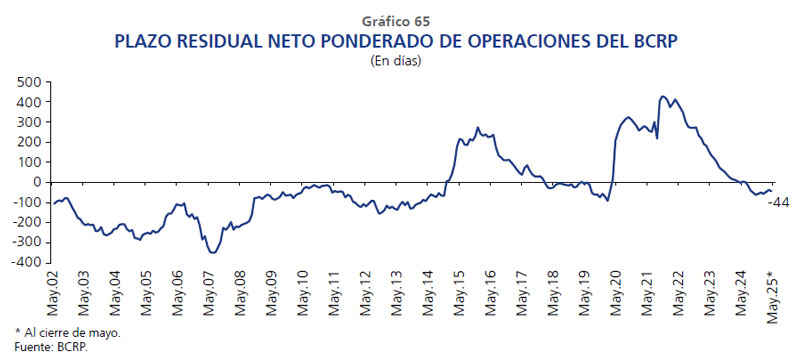
Por su parte, entre el cierre de febrero y de mayo de 2025, el promedio diario de la liquidez antes de operaciones de las empresas bancarias40 disminuyó de S/ 9 273 millones a S/ 8 237 millones. Esta reducción se explica principalmente por la esterilización fiscal asociada al periodo anual de regularización del impuesto a la renta en marzo y abril. Entre abril y mayo, la recuperación de la liquidez antes de operaciones estuvo asociada principalmente a un incremento de la Subastas de Depósitos del Tesoro Público y la liquidación de compras de BTP.
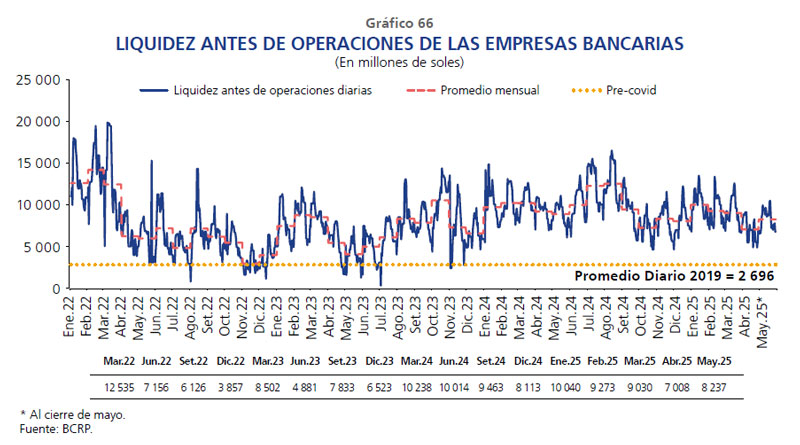
Mercados financieros
71. Las condiciones financieras en moneda nacional continuaron flexibilizándose en el segundo trimestre de 2025, aunque en menor magnitud y extensión que en el primer trimestre del año. La reducción de 25 puntos básicos en la tasa de referencia en mayo influyó en las tasas de interés de los mercados monetarios y de créditos, especialmente en las de más corto plazo y con menor riesgo crediticio.
En el mercado de préstamos interbancarios no colateralizados, la tasa de interés interbancaria overnight convergió rápidamente a su nuevo nivel de referencia de 4,50 por ciento, y el monto promedio diario negociado en el segundo trimestre fue mayor al registrado en el primer trimestre (S/ 1 586 millones frente a S/ 1 111 millones). El monto promedio mensual de abril (S/ 1 638 millones) fue el más elevado desde octubre de 2024 (S/ 1 900 millones). Este mayor volumen de transacciones está vinculado al menor nivel de liquidez de las empresas bancarias, explicado por el periodo de regularización al impuesto a la renta.
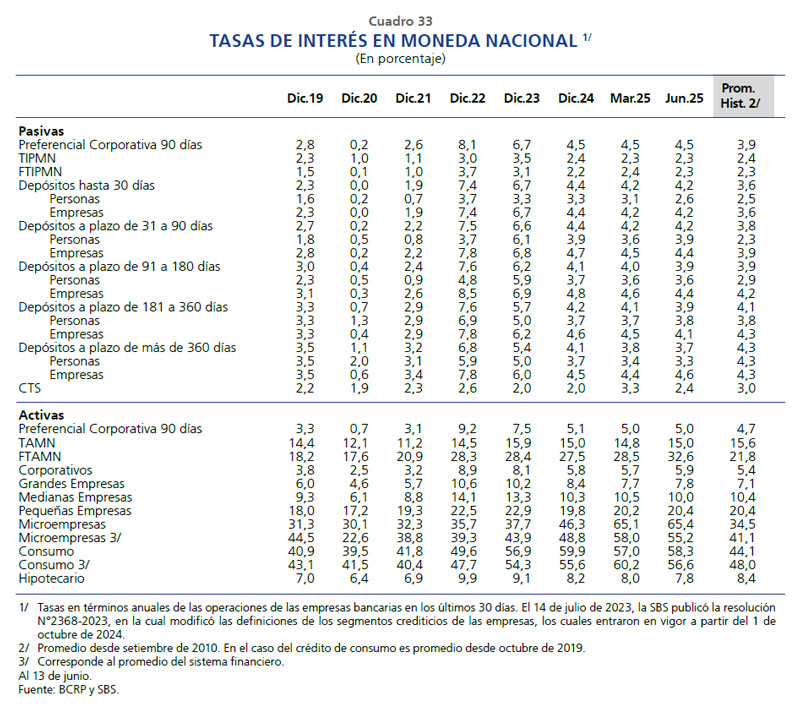
En el caso de las tasas de interés preferenciales, las mismas que son altamente representativas del mercado y de las condiciones financieras de las empresas bancarias, y que absorben con mayor rapidez los cambios en la tasa de interés de referencia, a los plazos más cortos las tasas disminuyeron en el segundo trimestre de 2025 en línea con la reducción de la tasa de referencia. Además, la reducción de las tasas de interés en lo que va del segundo trimestre fue de menor magnitud a la del primer trimestre. Este comportamiento reflejaría la expectativa del mercado sobre la culminación del ciclo de reducción en la tasa de política monetaria. Así, entre marzo y junio de 2025, las tasas de interés activas entre plazos overnight y 6 meses acumularon reducciones entre 1 y 10 puntos básicos; mientras que a un plazo de doce meses la tasa de interés subió 5 puntos básicos. Por su parte, las tasas de interés pasivas preferenciales a plazo entre overnight y seis meses acumulan una reducción promedio de 2 puntos básicos, y al plazo de doce meses, se observó un incremento de 8 puntos básicos.
El spread entre la tasa de interés activa preferencial corporativa y CD BCRP a 3 meses se incrementó entre el primer y el segundo trimestre de 2025 de 45 a 73 puntos básicos, no obstante, todavía se mantiene por debajo de los niveles más elevados alcanzados en febrero de 2023 (193 puntos básicos).
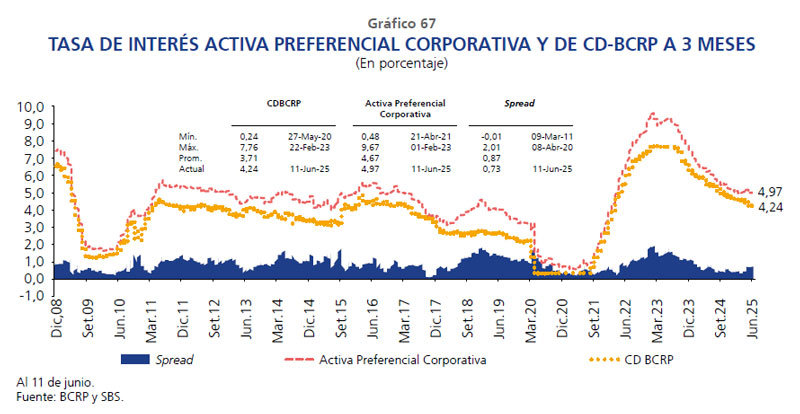
72. En el caso de los créditos bancarios, las tasas de interés activas en moneda nacional de las empresas bancarias en los sectores de menor riesgo crediticio revirtieron su tendencia decreciente de los últimos trimestres. En esa línea, en el segundo trimestre de 2025, las tasas de interés de los sectores corporativos y de grandes empresas aumentaron en 28 y 7 puntos básicos, respectivamente. Por otro lado, el segmento de consumo destacó con el mayor incremento en su tasa de interés.
En el mismo horizonte, la tasa de interés promedio de los créditos asociados al sector hipotecario (usualmente entre 7 y 10 años) disminuyó de 7,95 a 7,83 por ciento, en línea con la evolución reciente en la tasa de rendimiento del bono soberano peruano a 10 años (reducción de 29 puntos básicos). El saldo del crédito hipotecario de las empresas bancarias aumentó de S/ 63,1 a 63,7 miles de millones entre marzo y abril de 2025.
En el mercado de depósitos bancarios, las tasas de interés presentaron un comportamiento mixto. Por tipo de depositante, las tasas de interés pagadas a personas aumentaron a los plazos entre uno y doce meses entre 8 y 21 puntos básicos, y disminuyeron a los plazos menores a un mes y más de un año en 46 y 14 puntos básicos, respectivamente. Por su parte, las tasas remuneradas a las empresas disminuyeron a los plazos hasta doce meses entre 4 y 37 puntos básicos, mientras que a los plazos de más de un año aumentaron en 19 puntos básicos. En el caso de la tasa de interés de depósitos CTS, esta disminuyó desde 3,30 por ciento en marzo de 2025 hasta 2,36 por ciento en junio de 2025. El saldo de este tipo de depósitos en moneda nacional disminuyó entre marzo y abril de 2025 de S/ 4 403 a S/ 4 378 millones.
73. El diferencial de tasas de política monetaria del BCRP y la Reserva Federal (Fed) ha disminuido de 2,25 puntos porcentuales en agosto de 2023 a cero en junio de 2025. En dicho periodo, la tasa de la Fed disminuyó de 5,50 a 4,50 por ciento, mientras que la tasa de interés de referencia del BCRP disminuyó de 7,75 por ciento en agosto de 2023 a 4,50 por ciento en junio de 2025. Esta reducción en el diferencial en las tasas de política se trasladó desde junio de 2024 a algunas tasas de interés del sistema financiero. Los casos de diferencial negativo, registrados mayoritariamente durante el año 2024, se explican principalmente por reducciones de mayor magnitud en las tasas de interés en soles respecto a las tasas en dólares.
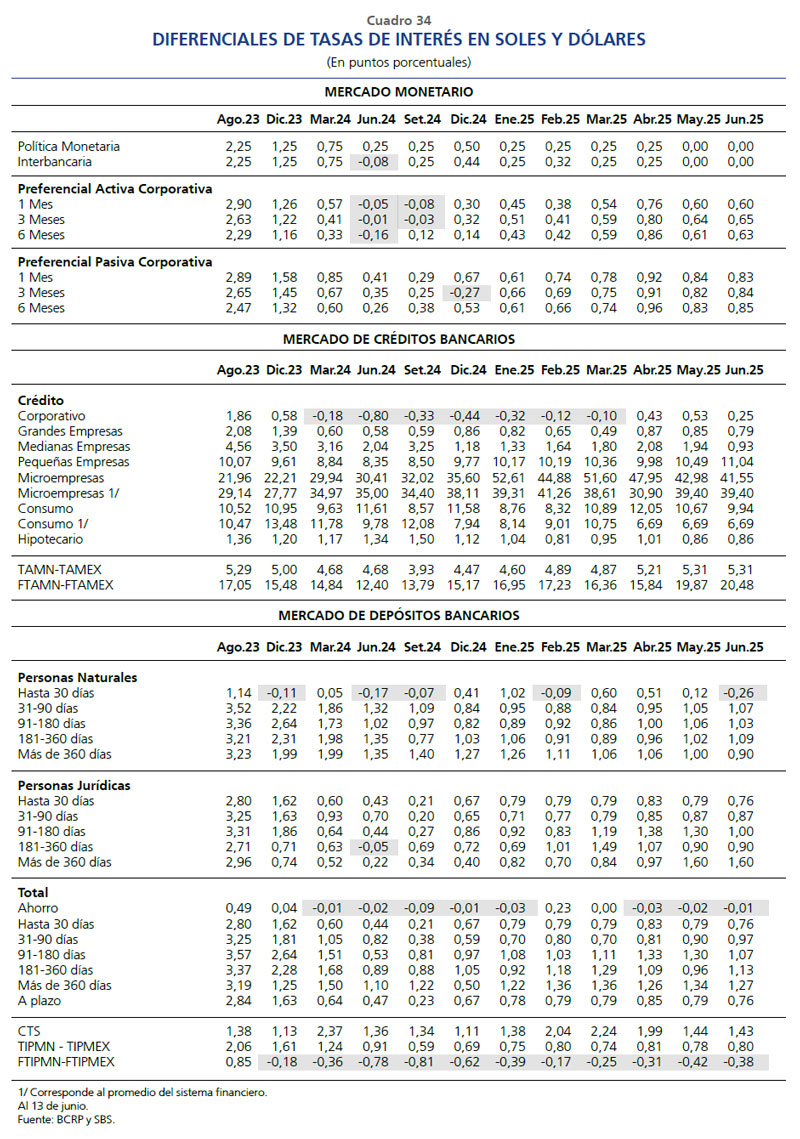
En 2025, al 13 de junio, el segmento de crédito corporativo mantuvo un diferencial negativo en enero, febrero y marzo (-0,32; -0,12; y -0,10 puntos porcentuales, respectivamente); mientras que, en el mercado de depósitos a personas naturales a plazos hasta de 30 días presentó un diferencial negativo en febrero y junio (-0,09; y -0,26 puntos porcentuales). En el caso de los depósitos de ahorro totales, el diferencial fue negativo en enero, abril, mayo y junio de 2025 (-0,03; -0,03; -0,02; y -0,01 puntos porcentuales, respectivamente).
74. Las tasas de interés reales disminuyeron durante el segundo trimestre de 2025, en línea con la reducción de las tasas de interés nominales y unas expectativas de inflación estables y dentro del rango meta. Así, las tasas de interés activa y pasiva preferenciales a 3 meses presentaron reducciones de 1,3 y 0,2 puntos básicos, respectivamente. La tasa de referencia en términos reales disminuyó de 2,47 por ciento en marzo a 2,23 por ciento en junio de 2025. En el caso de la tasa del crédito hipotecario en términos reales, esta se ubicó en 5,55 por ciento en junio, inferior al 5,71 por ciento de marzo.
Las tasas de rendimiento de la curva de los Certificados de Depósito (CD BCRP) incorporaron la reducción de 25 puntos básicos en la tasa de referencia entre los meses de marzo y junio de 2025. Así, en el periodo de referencia, las tasas de interés han bajado entre 10 y 35 puntos básicos a los plazos entre 3 y 18 meses. La pendiente de la curva de rendimiento continúa siendo negativa entre los plazos de 3 y 6 meses, no obstante, se observa un aplanamiento entre los plazos de 6 meses a más. Esto reflejaría la expectativa del mercado sobre la fase terminal del ciclo de normalización de la tasa de interés de referencia en los próximos meses. Desde inicios del tercer trimestre del 2024 el BCRP viene realizando regularmente subastas de CDBCRP a plazos largos (entre 12 y 18 meses), y con ello el nuevo punto de referencia viene ayudando a la formación de una curva de corto plazo para el sector privado.
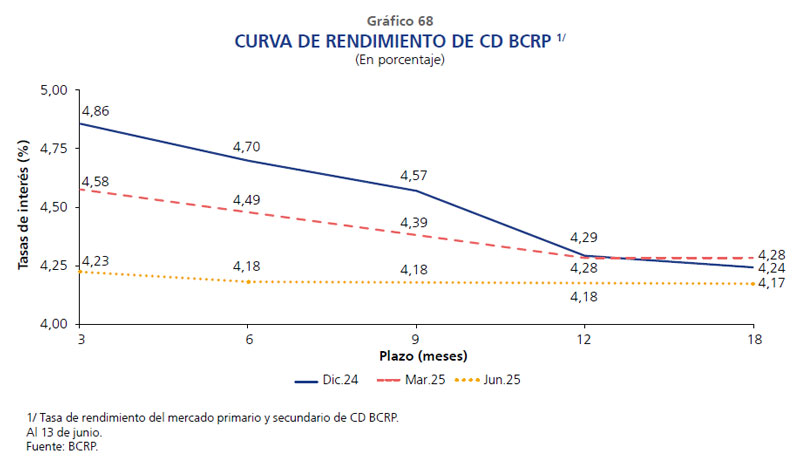
75. En el mercado monetario en dólares, la mayoría de las tasas de interés disminuyeron en el segundo trimestre de 2025, asociado al elevado nivel de liquidez de las empresas bancarias y la expectativa del mercado de futuros de recortes adicionales en la tasa de la Reserva Federal. En el mercado interbancario, la tasa de interés overnight se mantuvo en 4,50 por ciento entre abril y junio, en línea con la tasa de interés de política monetaria de Estados Unidos. En el caso de las tasas de interés preferenciales, estas continuaron su tendencia decreciente de los últimos trimestres. En esa línea, las tasas activas y pasivas preferenciales entre 1 y 6 meses registraron una reducción promedio de 7 y 10 puntos básicos. Con respecto a la Term SOFR a 3 meses, esta se incrementó en 2 puntos básicos. El spread entre la tasa activa preferencial y la tasa Term SOFR a 3 meses disminuyó de 0,10 puntos porcentuales en marzo a 0,00 puntos porcentuales en junio de 2025.
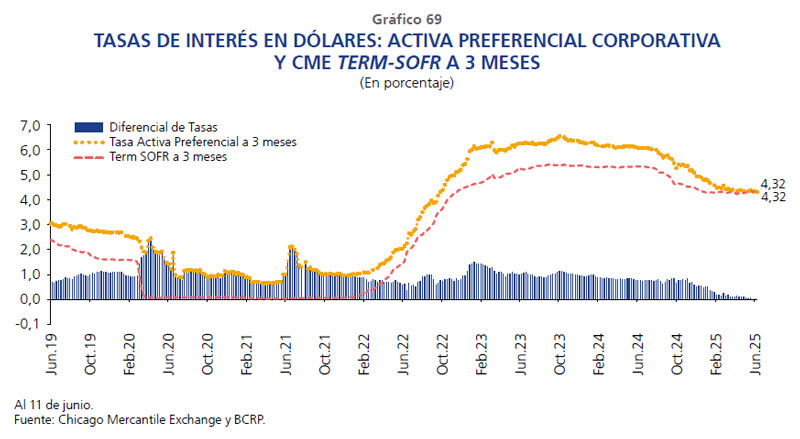
En el mercado de créditos bancarios en moneda extranjera, en el segundo trimestre de 2025 las tasas de interés de menor riesgo crediticio disminuyeron. En ese sentido, el segmento de grandes empresas destacó con una reducción trimestral de 23 puntos básicos. Por otro lado, el sector de microempresas acumuló el mayor incremento. La tasa de interés del crédito hipotecario disminuyó de 7,00 a 6,97 por ciento entre marzo y junio de 2025, y la tasa de rendimiento del bono global a 10 años disminuyó en 8 puntos básicos.
Por su parte, las tasas de los depósitos en dólares disminuyeron en el segundo trimestre de 2025 entre los plazos de 1 y 6 meses, y más de 12 meses (reducción promedio de 8 puntos básicos), y se incrementaron para los plazos entre 6 y 12 meses (incremento promedio de 1 punto básico). En el caso de la tasa de interés de los depósitos CTS en las empresas bancarias, esta se redujo de 1,06 por ciento en marzo a 0,93 por ciento en junio, mientras que el saldo de este tipo de depósito descendió de USD 423 millones en marzo a USD 420 millones en abril de 2025.
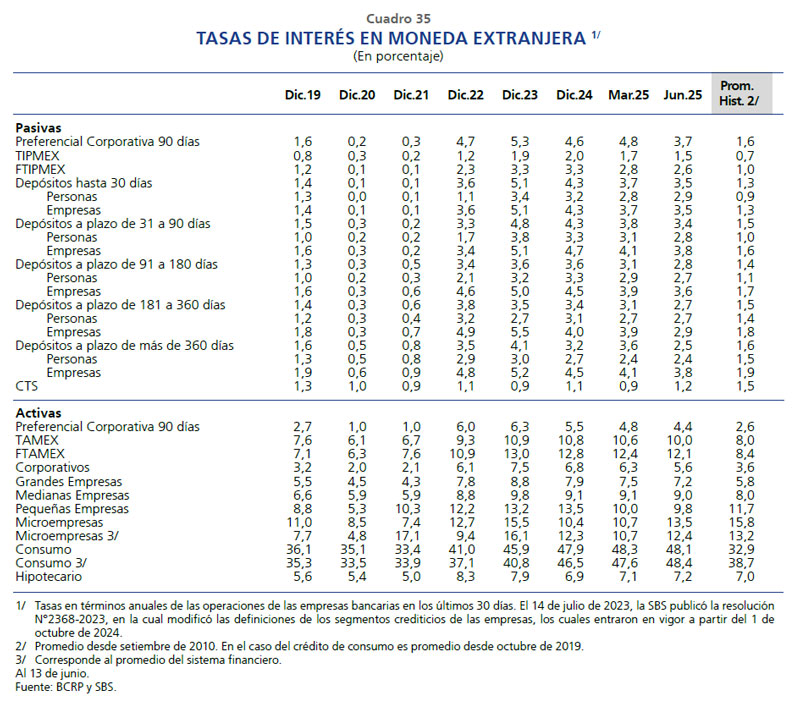
76. En el caso de las condiciones financieras a mayo, en moneda nacional reflejan una mayor flexibilización respecto a marzo de 2025, en línea con la evolución de las tasas preferenciales de corto plazo del sistema financiero y la reducción del rendimiento de los bonos soberanos, ubicándose con ello en un nivel ligeramente por debajo del neutral. Con respecto a las condiciones financieras en moneda extranjera, estas también se flexibilizaron en el segundo trimestre, aunque se mantiene la incertidumbre respecto a la política monetaria de la Reserva Federal.
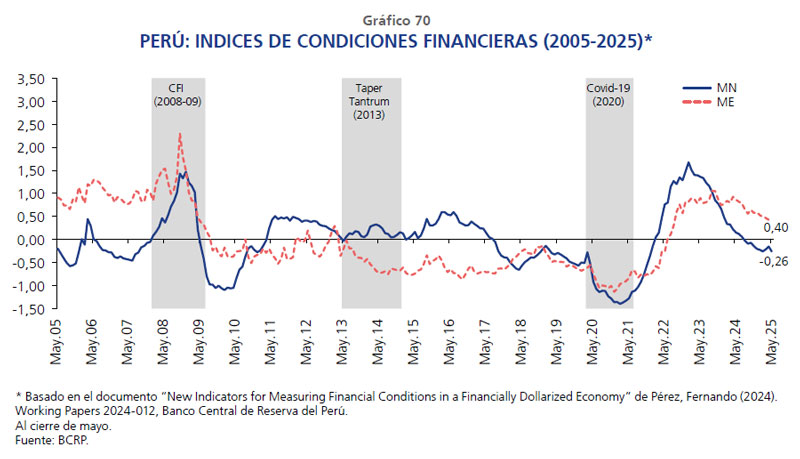
Mercado de renta fija
77. Las colocaciones de bonos del sector privado mantienen el dinamismo observado desde el cuarto trimestre de 2024, impulsadas principalmente por las emisiones en el mercado internacional. Sin embargo, los montos colocados siguen siendo inferiores a los niveles previos a la pandemia. En el mercado local se colocaron por oferta pública un total de S/ 529 millones entre abril y junio de 2025, por debajo del nivel del primer trimestre de 2025 (S/ 593 millones). En el mercado internacional, se colocaron USD 1 442 millones41, ligeramente menor al total emitido en el trimestre anterior (USD 1 500 millones).
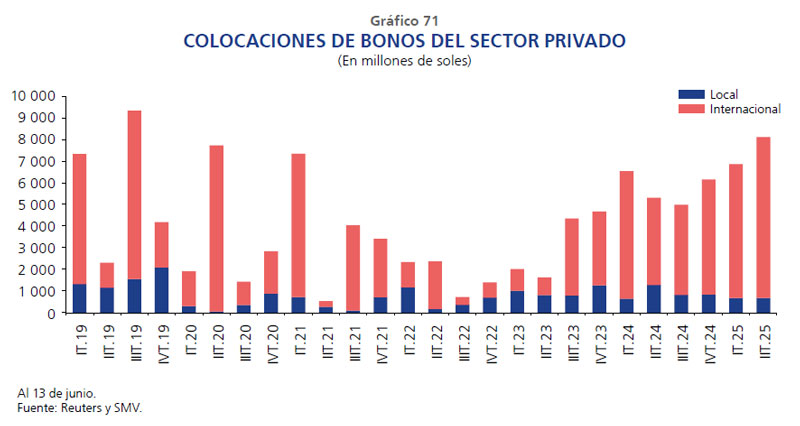
En los primeros cinco meses de 2025, las colocaciones locales acumuladas ascienden a S/ 1 227 millones, un nivel inferior al registrado en los años 2019, 2022, 2023 y 2024. En contraste, las emisiones internacionales acumuladas en 2025 (USD 2 880 millones) superan los montos colocados en años anteriores, comportamiento similar a las emisiones soberanas de economías emergentes.
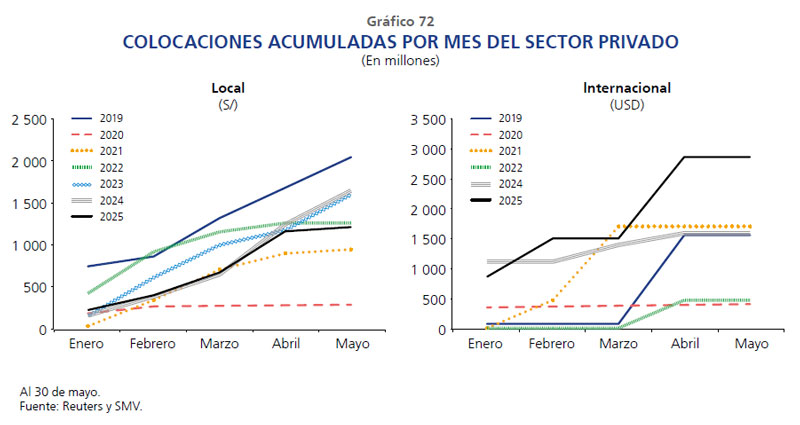
En el caso de las entidades no residentes que emiten valores en soles, en lo que va del segundo trimestre de 2025 han colocaron S/ 417 millones a plazos entre 3 meses y 7 años, menor al total colocado en el primer trimestre (S/ 1 018 millones). El total colocado en 2024 (S/ 1 049 millones) se ubica por debajo del total de 2023 (S/ 1 347 millones) y de 2022 (S/ 1 883 millones).
78. El valor de las carteras administradas por inversionistas institucionales se incrementó durante el segundo trimestre de 2025, impulsado principalmente por el crecimiento del portafolio de las AFP y los fondos mutuos.
En el caso de las AFP, la cartera de inversiones aumentó de S/ 107,6 mil millones al 31 de marzo a S/ 111,2 mil millones al 4 de junio. Este incremento se produce a pesar del desempeño negativo de algunos activos que componen la cartera administrada, afectado por la mayor volatilidad derivada de las tensiones comerciales internacionales.
Para los fondos mutuos, el patrimonio administrado se ha incrementado desde S/ 32,9 mil millones en diciembre de 2023 a S/ 52,3 mil millones en mayo de 2025. El número de participantes subió de 346,5 en diciembre de 2019 a 444,6 miles en mayo de 2025, que es el máximo nivel en los últimos seis años. Las personas naturales representan a abril de 2025 el 84 por ciento de participación en la cartera administrada de los fondos mutuos locales. En el caso de las empresas de seguros, su cartera administrada aumentó de S/ 61,8 mil millones en diciembre de 2023 a S/ 68,4 mil millones en diciembre de 2024, y alcanzó los S/ 71,3 mil millones en marzo de 2025.
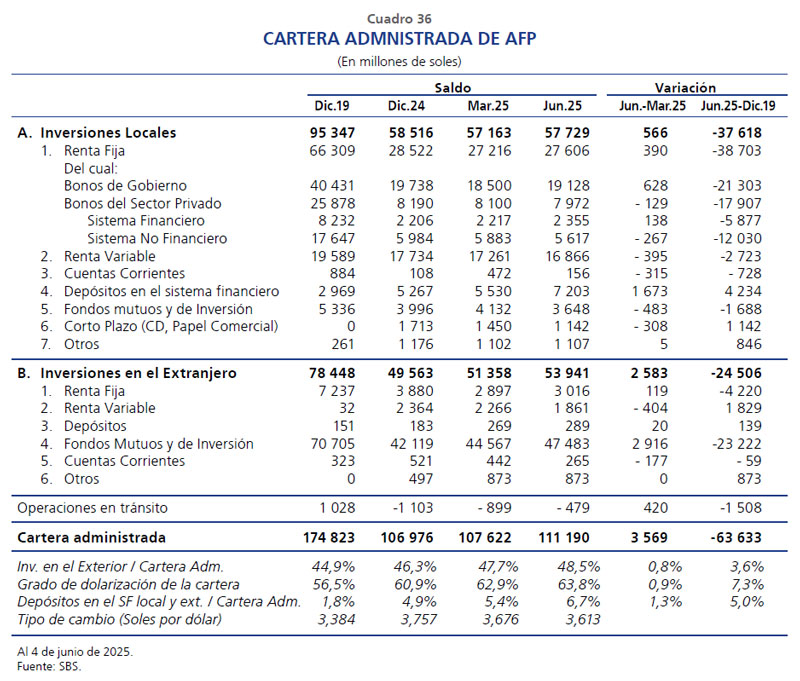
79. El tipo de cambio bajó de S/ 3,678 por dólar en marzo a S/ 3,622 por dólar en junio, al día 13, con lo cual el sol acumuló una apreciación de 1,5 por ciento en lo que va del segundo trimestre de 2025, en un entorno de mayor incertidumbre por la política arancelaria a nivel global. En este periodo, la moneda peruana registró el tercer mejor desempeño entre las principales monedas de la región, después del peso mexicano y real brasileño, y exhibió la menor volatilidad, tanto diaria como intradiaria, entre sus pares. Los participantes del mercado local presentaron una oferta neta de dólares por USD 359 millones, principalmente en el mercado spot (USD 552 millones) por el periodo de regulación del impuesto a la renta anual.
En abril, el sol se apreció en 0,4 por ciento y presentó una volatilidad mensual de 8,3 por ciento, la más alta en los últimos doce meses, aunque por debajo del promedio regional (17,3 por ciento), influenciado por los anuncios de medidas arancelarias a nivel global que generaron episodios de mayor volatilidad financiera (ver Recuadro 5). Por su parte, el índice dólar se debilitó en 4,6 por ciento, acumulando su mayor caída mensual desde noviembre de 2022 (5,0 por ciento), en un contexto de crecientes temores sobre una posible escalada en las tensiones comerciales, perspectivas de un menor crecimiento global, y fricciones entre el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal. La pausa en las medidas arancelarias estadounidenses sobre la importación de algunos productos y por el cambio en el tono de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, contribuyó a una reducción del tipo de cambio a partir de la segunda quincena del mes.
En mayo, el sol se apreció en 1,2 por ciento, alcanzando el 30 de mayo su nivel más bajo (S/ 3,621 por dólar) desde julio de 2023. El desempeño positivo del sol estuvo influenciado por una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario local (USD 221 millones), y por el incremento en el precio del cobre (2,6 por ciento). Por su parte, el índice dólar se debilitó ligeramente en 0,1 por ciento, en un entorno de mejora en el sentimiento de los mercados globales tras el anuncio del aplazamiento en la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a la Unión Europea.
En junio, al día 13, el tipo de cambio se deprecia ligeramente en 0,03 por ciento respecto al cierre de mayo, en medio del aumento del sentimiento al riesgo por las tensiones geopolíticas en el medio oriente.
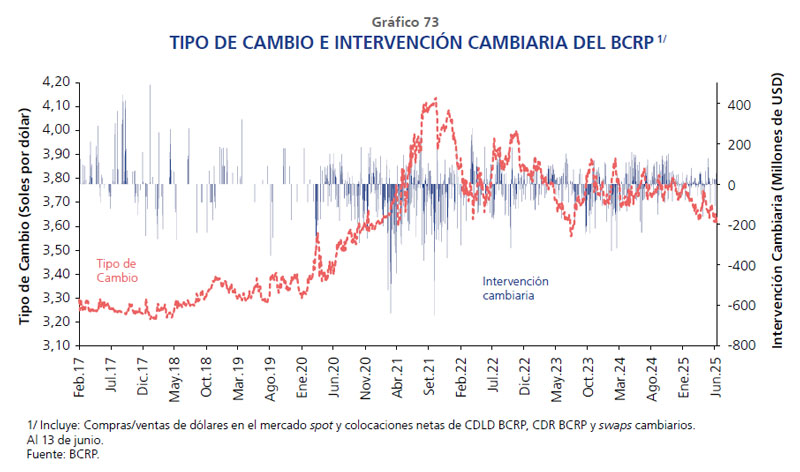
El anuncio denominado "Dia de Liberación", del 2 de abril, en el que se impusieron aranceles recíprocos en la mayoría de los países, tuvo un impacto de corta duración en términos de variación intradiaria hasta el anuncio de la pausa de estos (9 de abril). El sol se apreció en 0,1 por ciento entre el 2 y 3 de abril, en línea con la reacción de otras monedas de la región, la cuales registraron una apreciación promedio de 0,5 por ciento. A nivel intradiario, la máxima depreciación en intervalo de 10 minutos ocurrió el 4 de abril (0,87 por ciento); mientras que la mayor apreciación se registró el 9 de abril (0,64 por ciento).
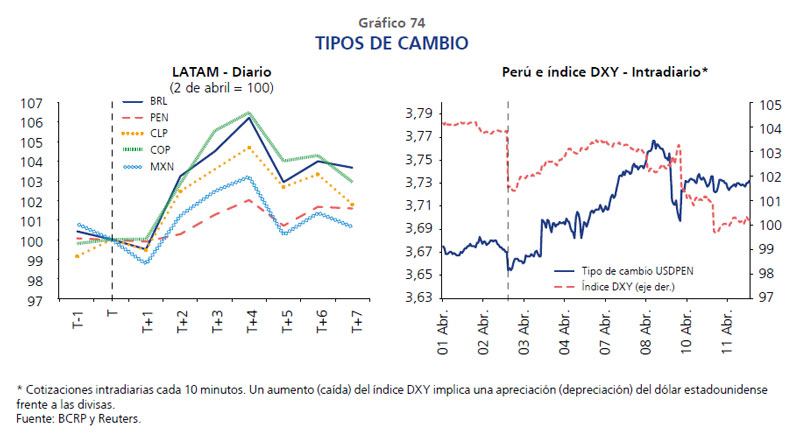
En términos de volatilidad, el sol registró en abril un nivel de 8,3 por ciento, el más elevado desde abril de 2024 (8,7 por ciento), asociado al aumento en la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. Durante el segundo trimestre de 2025, el tipo de cambio fluctuó en un rango comprendido entre S/ 3,611 y S/ 3,749 por dólar, con apreciaciones diarias en el 59 por ciento de las sesiones de negociación (máximo diario de 1,31 por ciento el 9 de abril).
A nivel trimestral, la volatilidad del tipo de cambio se ubicó en 6,4 por ciento, por debajo del promedio regional (12,5 por ciento). Los spreads de las cotizaciones bid-ask del tipo de cambio fluctuaron entre 0,06 y 0,75 puntos básicos entre los meses de abril y junio de 2025, por debajo del rango del primer trimestre (0,02 y 0,81 puntos básicos).
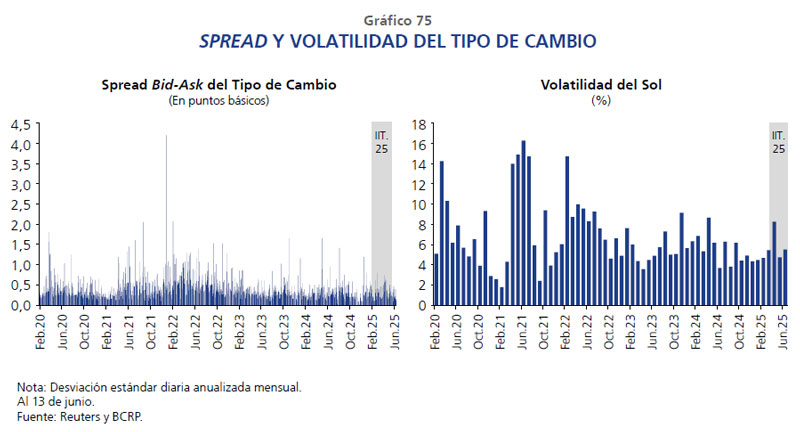
En lo que va del segundo trimestre de 2025, el volumen promedio diario negociado en el mercado cambiario interbancario spot ascendió a USD 417 millones, por debajo de los promedios observados en el primer trimestre de 2025 (USD 428 millones) y en el cuarto trimestre de 2024 (USD 421 millones). En términos mensuales, el monto promedio negociado en lo que va del año alcanza los USD 8 174 millones, consolidando la tendencia creciente observada desde el año 2022 (USD 6 497 millones).
El 3 de mayo se publicó la Circular N° 0008-2025-BCRP en la que se amplió los límites de cobertura de los bancos para promover el crecimiento ordenado del mercado de derivados cambiarios. El límite semanal de las operaciones pactadas de ventas brutas de forwards y swaps de las últimas cinco sesiones se elevó de USD 770 millones a USD 930 millones. Además, el saldo de las ventas brutas de derivados se determina como el mayor entre USD 1 535 millones (previamente USD 1 335 millones), el límite a febrero de 2025 y el 135 por ciento del saldo promedio diario de febrero de 2025.
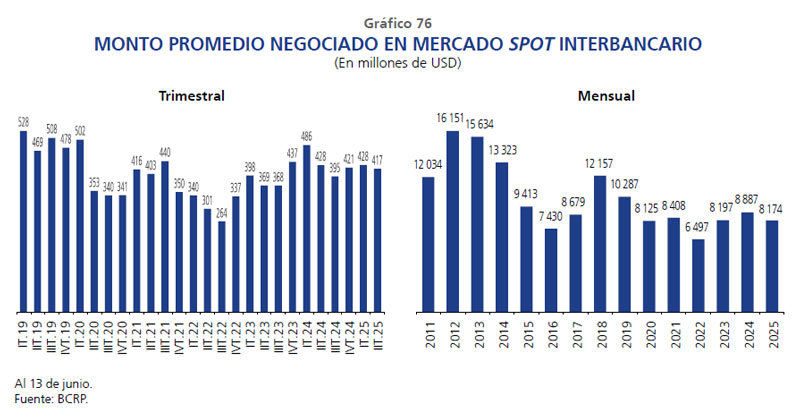
80. Los flujos cambiarios de los participantes de mercado en el segundo trimestre de 2025, al 13 de junio, son de oferta neta de dólares (USD 359 millones), mayor a la a oferta neta del primer trimestre (USD 99 millones). En el mercado spot se registró una oferta neta de dólares (USD 552 millones), principalmente impulsada por las empresas mineras y minoristas, asociada a la regularización del impuesto a la renta; mientras que por el lado de la demanda destacan las empresas del sector corporativo. En el mercado de derivados hubo una demanda neta (USD 193 millones) proveniente de los inversionistas no residentes y las AFP.
Los inversionistas no residentes presentan en el segundo trimestre de 2025 una demanda neta de dólares de USD 57 millones en el mercado spot, un cambio respecto a la oferta neta del primer trimestre (USD 1 229 millones). En el mercado de derivados, demandaron en neto en el segundo trimestre alrededor de USD 660 millones, por encima al primer trimestre (USD 450 millones), influenciado por el entorno de mayor aversión al riesgo. Entre el 1 de abril y 13 de junio, los inversionistas foráneos compraron un monto neto de S/ 7 097 millones de BTP, principalmente por la adquisición del BTP recientemente emitido con vencimiento en el año 2035.
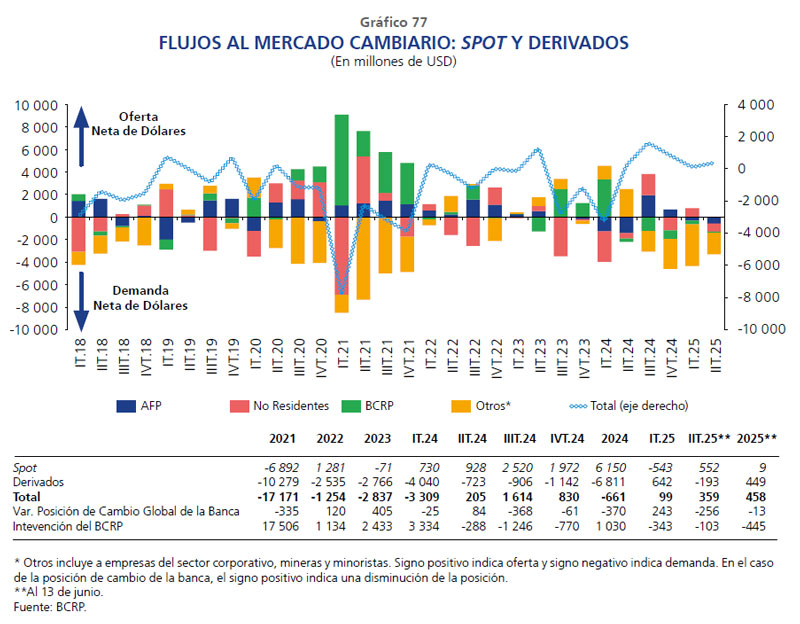
Las AFP registraron una posición de compra neta en el segundo trimestre alrededor de USD 584 millones, por encima al total demandado en el primer trimestre (USD 316 millones). En el mercado spot demandaron USD 156 millones, por debajo de la demanda neta del primer trimestre (USD 926 millones); mientras que en el mercado de derivados demandaron en neto USD 428 millones, en contraste a la oferta neta del primer trimestre (USD 610 millones). Las compras netas entre abril y junio ascienden a USD 555 millones, por debajo al primer trimestre (USD 826 millones).
En el caso del sector no financiero, entre abril y junio de 2025 las entidades presentan una oferta neta de USD 1 883 millones: (i) empresas del sector corporativo: demanda neta de USD 1 914 millones, principalmente en el mercado spot (USD 1 835 millones), por debajo del total registrado en el primer trimestre (USD 3 701 millones); (ii) empresas del sector minero: oferta neta de USD 2 528 millones en el mercado spot, por debajo de la oferta neta del primer trimestre (USD 3 608 millones); (iii) sector minorista: oferta neta de USD 1 270 millones en el mercado spot, por encima a la oferta neta del primer trimestre (USD 109 millones).
Para las empresas bancarias, la posición global aumentó de - USD 171 millones en marzo hasta USD 85 millones en junio de 2025. El saldo de Non-Delivery Forward (NDF) de ventas netas de la banca con los inversionistas no residentes aumentó de USD 14 349 millones en marzo a USD 15 403 millones en junio de 2025.
En este contexto, en el segundo trimestre de 2025, el BCRP ha realizado colocaciones de swaps cambiarios venta a través de subastas en la modalidad de tasa variable, para así compensar parcialmente el efecto de los vencimientos de instrumentos cambiarios y con el objetivo de reducir la volatilidad en el precio del sol respecto al dólar, en un contexto de incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales. Así, se colocaron Swaps Cambiarios Venta (SCV) por S/ 22 201 millones (USD 6 035 millones) a los plazos de 3, 6, 9 y 12 meses a tasa variable, y vencieron S/ 22 874 millones (USD 6 139 millones) a tasa variable. Adicionalmente, el BCRP vendió USD 1 millón en el mercado spot.
81. El saldo total de instrumentos cambiarios (swaps cambiarios venta y CDR BCRP) al 13 de junio se ubica en USD 12 427 millones, que equivalen a 14,3 por ciento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), menor al nivel del 31 de marzo (USD 12 531 millones y 15,5 por ciento de las RIN). Asimismo, el saldo de CDR BCRP desde el 8 de mayo de 2024 es nulo. En lo que va de 2025, al 13 de junio, el saldo de instrumentos derivados se ha reducido en USD 447 millones. Por su parte, el saldo de Reservas Internacionales Netas (RIN) a la misma fecha asciende USD 86 964 millones, mayor en USD 7 977 millones respecto al cierre de 2024, y la Posición de Cambio del BCRP asciende a USD 55 953 millones, mayor en USD 2 398 millones respecto a diciembre de 2024.
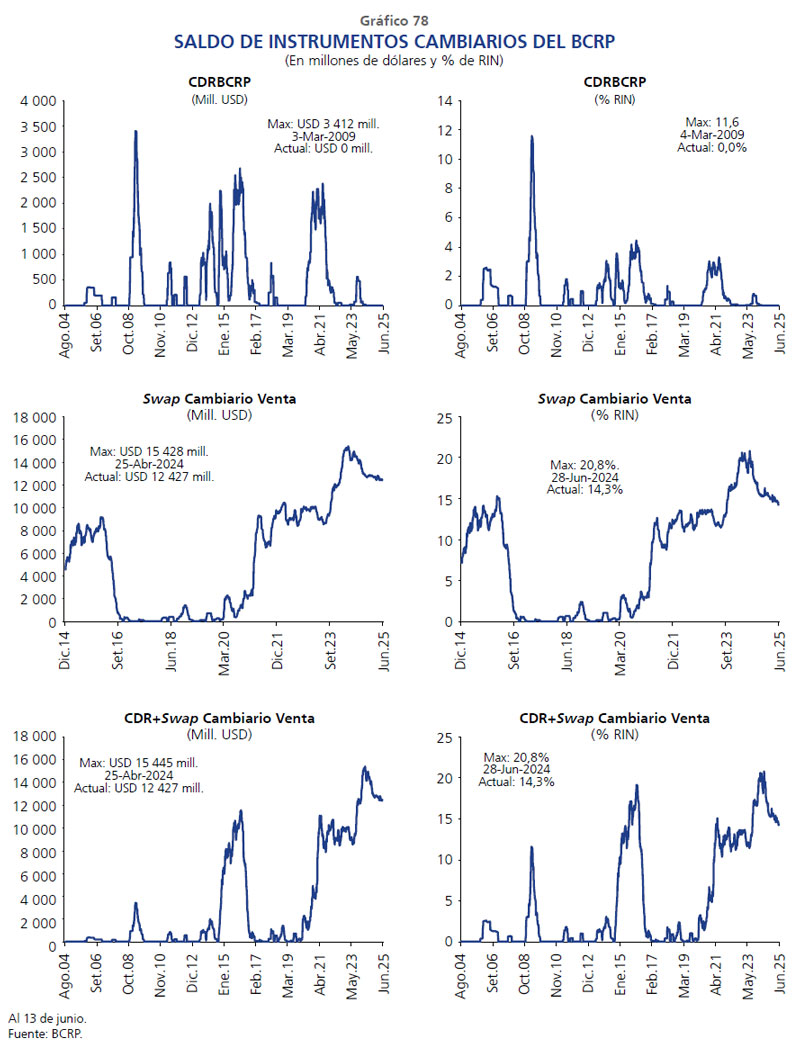
Al 13 de junio, el BCRP ha registrado en 2025 una posición de compra neta de USD 445 millones en el mercado cambiario mediante el vencimiento neto de swaps cambiarios (USD 446 millones) y la venta de dólares en el mercado spot por USD 1 millón.
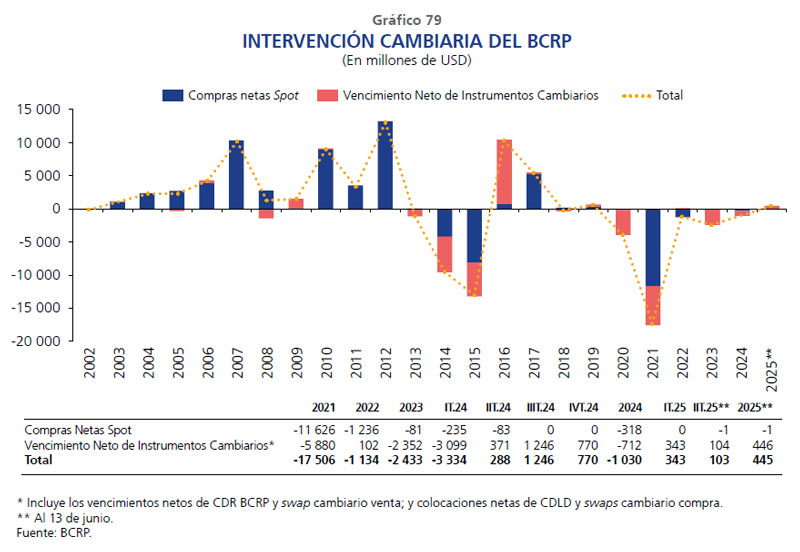
82. La tasa de crecimiento interanual de depósitos del sector privado se ubicó en 6,7 por ciento en abril de 2025. Por monedas, los depósitos en soles se incrementaron en 9,1 por ciento interanual; mientras que, los denominados en dólares presentaron un incremento de 2,4 por ciento interanual en el mismo periodo.
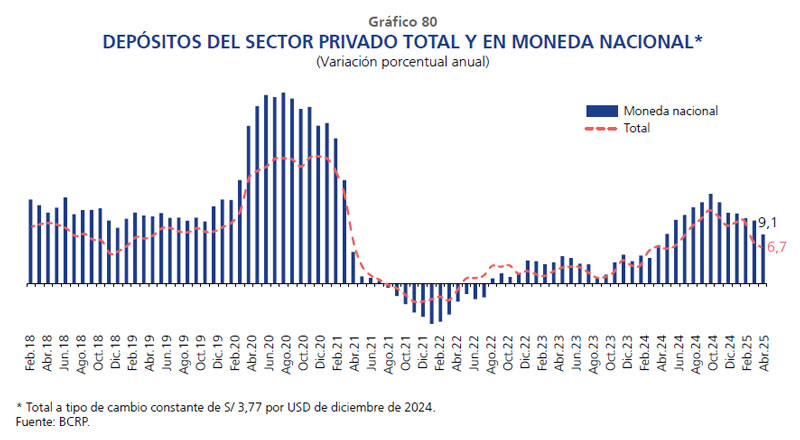
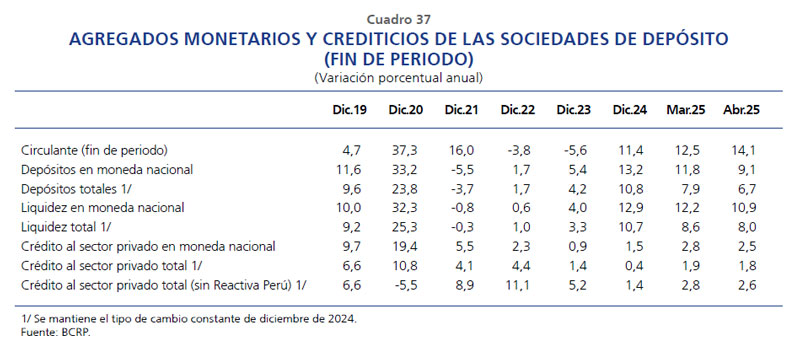
83. El coeficiente de ahorro financiero aumentó de 54,5 por ciento del PBI en 2019 a 63,7 por ciento del PBI en 2020, impulsado por el ahorro precautorio asociado a la crisis sanitaria. Posteriormente, el ratio disminuyó por debajo de las cifras observadas previo a la pandemia de COVID-19, influenciado principalmente por la aprobación de la disponibilidad de la CTS y de los aportes a las AFP, así como por las salidas de capitales observada en 2021. Así, el coeficiente se ubicó en 42,6 por ciento del PBI en diciembre de 2024, reduciéndose ligeramente respecto a diciembre de 2023. En el presente año, dicho ratio continuó reduciéndose, a 42,0 por ciento del PBI en abril de 2025.
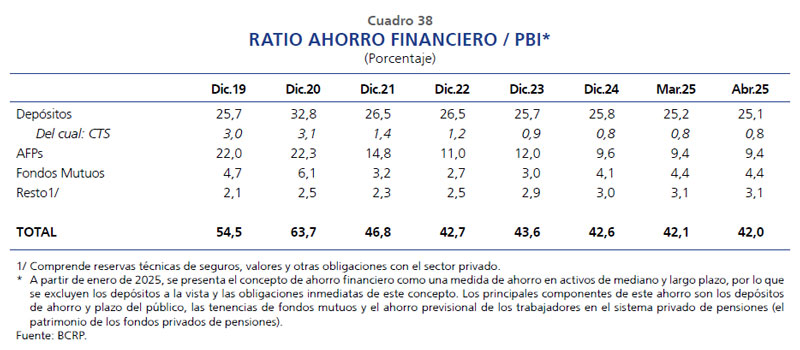
84. El circulante se incrementó 14,1 por ciento en abril de 2025 (mayor tasa interanual desde diciembre de 2021), debido principalmente al aumento en los billetes de mayor denominación. Para los próximos meses se prevé una ligera moderación en las tasas de crecimiento del circulante. Con ello, se proyecta una tasa de variación interanual de 7,0 por ciento en 2025. Hacia el final del horizonte de proyección, el circulante experimentaría un crecimiento nulo, lo que supone un efecto sustitución por el avance esperado en el uso de pagos digitales.
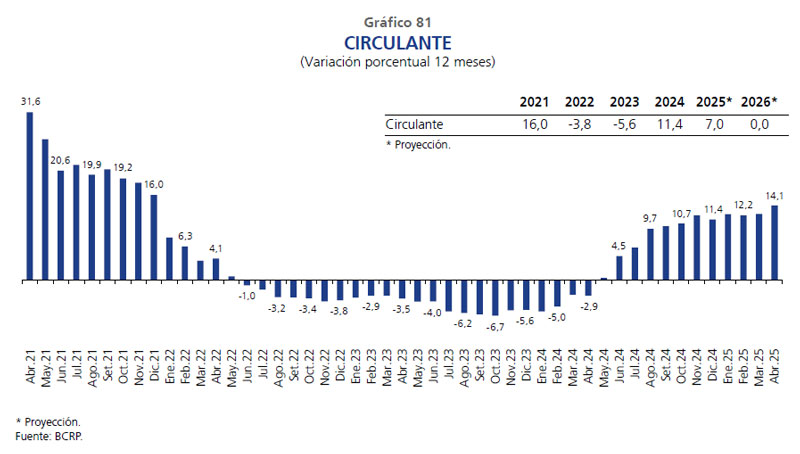
85. La preferencia por circulante disminuyó continuamente desde febrero de 2022 hasta noviembre de 2024, tras crecer de manera continua entre abril de 2020 y enero de 2022. Posteriormente, hasta enero de 2025, creció ligeramente y luego retornó a una tendencia decreciente hasta marzo de 2025. Sin embargo, desde dicho mes, este ratio retomó un crecimiento moderado, es así como, a mayo de 2025 se ubica en 23,3 por ciento, lo cual estaría asociado a la mayor demanda por billetes de alta denominación.
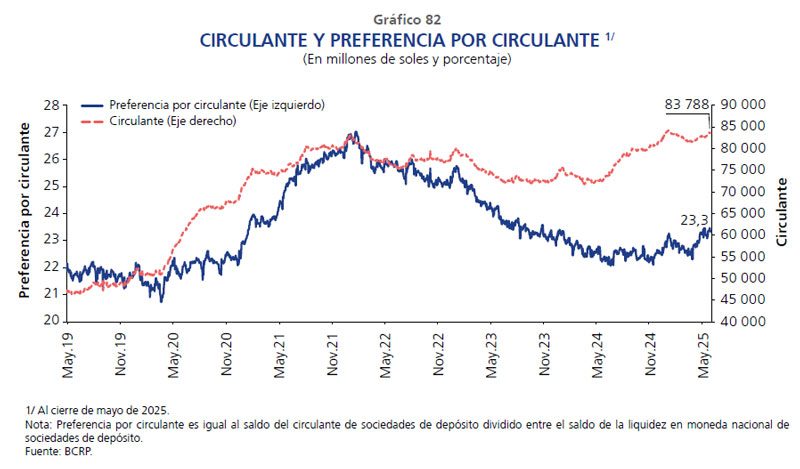
Parte de la explicación de la reducción de la preferencia por circulante en marzo de 2025 está relacionada con el incremento significativo en el uso de los pagos digitales en los últimos años. Estos continuaron con su tendencia al alza, y en dicho mes se ubicaron en 1 130 millones de operaciones.
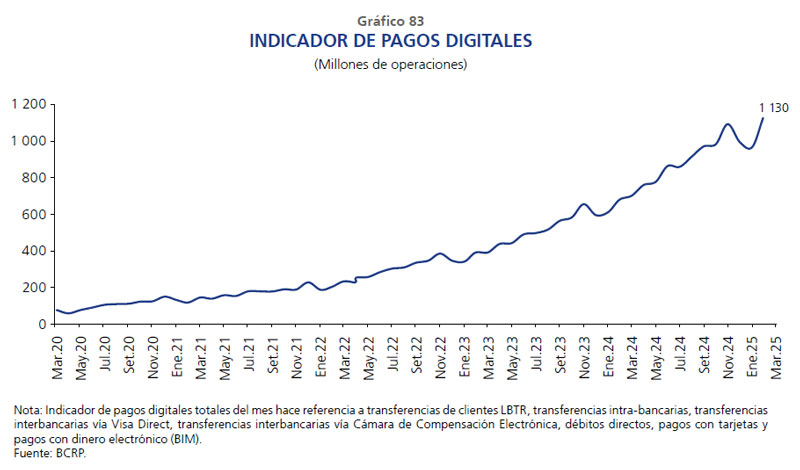
86. El crédito al sector privado creció 1,8 por ciento en términos anuales en abril de 2025 (0,4 por ciento en 2024). Sin considerar los créditos del programa Reactiva Perú, la tasa de crecimiento interanual del crédito ascendió a 2,6 por ciento en el mismo periodo (1,4 por ciento en 2024). El crédito al sector privado continuó recuperándose en los últimos meses, lo cual estaría explicado por el segmento corporativo y gran empresa, asociado a la recuperación de la actividad económica.
87. El crecimiento interanual del crédito a las personas naturales se mantiene positivo, aunque su ritmo de crecimiento se ha mantenido constante en los últimos tres meses. Así, creció 1,9 por ciento en abril de 2025 (1,3 por ciento en 2024). El incremento del crédito a personas se debe principalmente al crecimiento del crédito vehicular (3,1 por ciento en abril) y al mayor dinamismo del crédito hipotecario (5,9 por ciento en abril), lo cual fue parcialmente compensado por la caída de 3,3 por ciento del crédito vinculado a tarjetas de crédito y la contracción de 0,4 por ciento del resto de créditos de consumo.
88. El crédito a empresas mostró una recuperación en los dos últimos meses, lo cual estaría asociado al dinamismo del crédito al segmento corporativo y gran empresa. En abril, el crédito a empresas se incrementó 1,7 por ciento (1,8 por ciento en marzo); mientras que, sin considerar los créditos Reactiva Perú aumentó en 3,2 por ciento (3,4 por ciento en marzo). El segmento de corporativo y grandes empresas muestra un incremento de 9,0 por ciento; mientras que, el de mediana, pequeña y microempresas se contrajo en 6,4 por ciento.
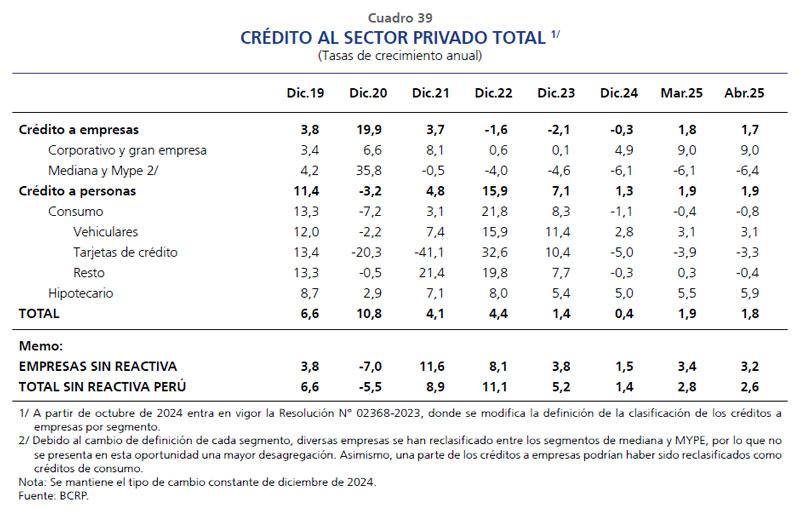
89. Se observa una recuperación moderada del crecimiento del crédito en soles, a pesar de la ligera desaceleración en abril, y una menor contracción del crédito en dólares en el último mes. A abril de 2025, el crédito en soles creció en 2,5 por ciento; mientras que, el denominado en dólares cayó en 0,6 por ciento en el mismo periodo.
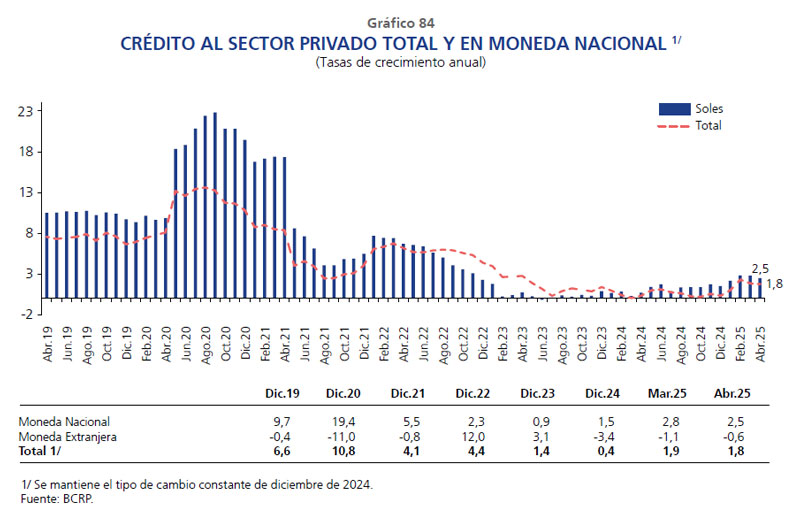
Proyección del crédito al sector privado
90. Se prevé un incremento del crédito en moneda nacional, en línea con la evolución de la actividad económica. Con ello, el crecimiento proyectado del crédito al sector privado en moneda nacional ascendería a 6,0 por ciento en 2025. Para el próximo año, se observaría una tasa de crecimiento de 4,5 por ciento, tomando en cuenta la culminación de la amortización de los créditos otorgados bajo el programa Reactiva Perú. Así, el crédito total crecería 5,0 por ciento en 2025 (5,5 por ciento sin el programa Reactiva Perú); mientras que, para 2026 se estima una tasa de crecimiento de 4,0 por ciento.
De igual manera, en 2025 y en el siguiente año se prevé que el crédito al sector privado crezca a un ritmo menor que el PBI nominal.
Asimismo, la tasa de crecimiento del circulante sería menor a la del PBI nominal en el horizonte de proyección. En tanto, la tasa de crecimiento de la liquidez total sería mayor a la del PBI nominal en este y el siguiente año, explicado principalmente por la evolución de los depósitos. El coeficiente de la liquidez respecto al PBI se mantendría en 2025 respecto al 2024 en 45,8 por ciento y se incrementaría a 46,2 por ciento en 2026.
Por su parte, el ratio con respecto al PBI correspondiente al circulante de las sociedades de depósito se mantendría en 7,6 por ciento entre 2024 y 2025, y se reduciría a 7,2 por ciento en 2026. Pese a esta reducción, el nivel aún se ubicaría por encima al registrado previo a la pandemia del COVID-19.
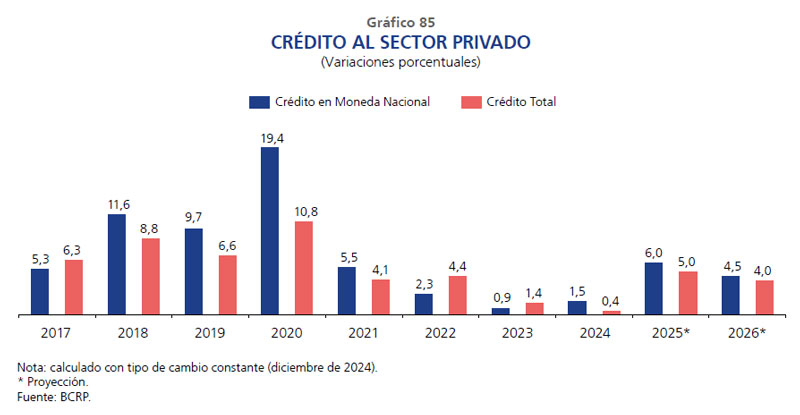
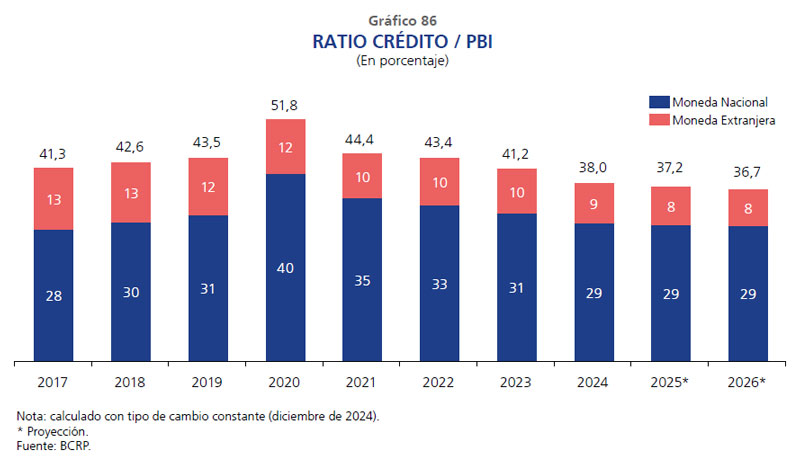
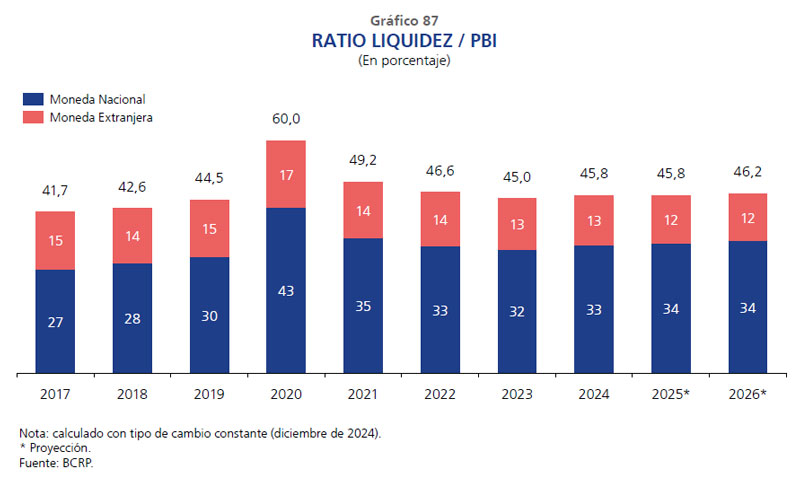
Este Recuadro examina la respuesta de corto plazo de los principales activos financieros peruanos frente a los anuncios y medidas arancelarias realizados entre febrero y junio de 2025 por parte de los Estados Unidos de América (EUA). El análisis, basado en datos intradiarios de alta frecuencia, evidencia un impacto relevante en los activos locales, aunque con una intensidad moderada en relación con la observada en otras economías emergentes de la región.
A diferencia de lo observado en respuesta a los anuncios de medias comerciales en 2018, los mercados han reaccionado de forma más pronunciada a los cambios en la política comercial de los EUA durante los primeros seis meses del este año. Esta mayor reacción estaría asociada a la magnitud y al alcance de las medidas adoptadas, un entorno geopolítico más tenso, y un incremento en la incertidumbre respecto a posibles represalias internacionales y su efecto sobre la actividad económica global.
En 2018, los aranceles impuestos por EUA fueron percibidos como instrumentos de negociación en disputas bilaterales, mientras que, en 2025 estos han sido interpretados como parte de una estrategia sostenida de confrontación comercial. Este cambio en la percepción ha tenido efectos significativos sobre los mercados internacionales, reflejadas en: (i) caídas generalizadas en los principales índices bursátiles globales; (ii) un aumento en la volatilidad financiera, como reflejo de una mayor aversión al riesgo; (iii) una mayor demanda por activos de refugio como el oro y los bonos del Tesoro americano, con ventas de acciones desde sectores expuestos al comercio global (como tecnología, manufactura y automóviles), acompañadas con un fortalecimiento inicial del dólar frente a monedas emergentes, aunque posteriormente seguido por un debilitamiento ante el aumento de las expectativas de recesión; y (iv) un ajuste en las expectativas de política monetaria, con el mercado descontando recortes de tasas de interés más agresivos por parte de la Reserva Federal.
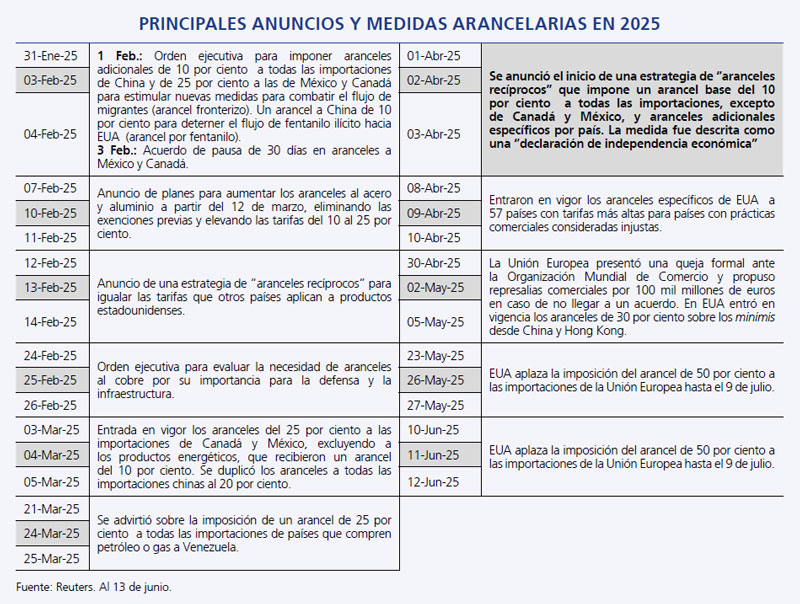
Se identificaron once eventos de política comercial entre enero y junio de 2025, en torno a los cuales se analizó el comportamiento del tipo de cambio USDPEN, el Índice S&P/BVL Perú General, el rendimiento del bono soberano a 10 años en soles y el Credit Default Swap (CDS) soberano a 5 años. El análisis consideró cotizaciones intradiarias cada 10 minutos dentro de una ventana de evento de tres días (t-1, t y t+1). En promedio, la volatilidad anualizada intradiaria del día previo al anuncio (t-1) fue menor que la registrada durante el día del evento (t) y el día siguiente (t+1), especialmente en los casos del tipo de cambio y el CDS a 5 años soberano, lo que evidencia una reacción inmediata del mercado ante estos anuncios.
Durante las ventanas de análisis, el tipo de cambio USDPEN se depreció en cuatro de los once eventos, destacando el octavo episodio, correspondiente a la fecha de entrada en vigor de aranceles específicos por país, con una depreciación diaria de 0,97 por ciento. Por su parte, la mayor apreciación intradiaria del sol se registró el 14 de abril (0,67 por ciento), mientras que la mayor depreciación ocurrió el 4 de abril (0,87 por ciento), asociada al anuncio del denominado "Día de Liberación". En términos de volatilidad intradiaria, se observó un aumento promedio durante el día del anuncio (6,5 por ciento) y el día posterior (6,6 por ciento), respecto al día anterior (5,2 por ciento), lo que evidencia una intensificación transitoria de la incertidumbre en el mercado cambiario.
Adicionalmente, se registró una reducción en el volumen negociado en el mercado spot local durante las ventanas de los eventos, lo que podría reflejar una mayor cautela de los agentes frente a un entorno global más incierto. Los resultados sugieren que la respuesta del tipo de cambio fue mayormente transitoria, con fluctuaciones concentradas en torno al evento y sin alteraciones persistentes en su tendencia de mediano plazo.
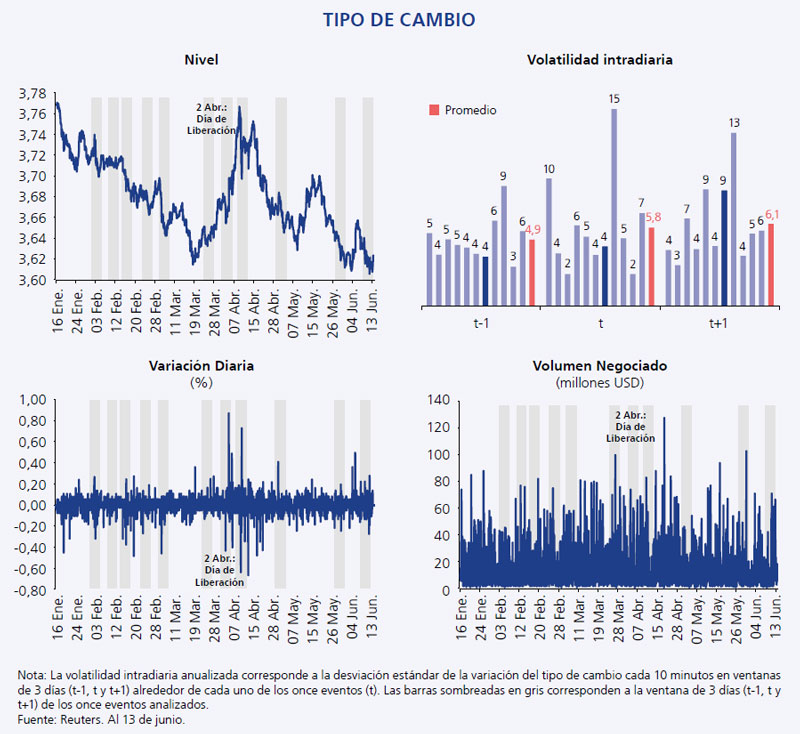
Comparativamente, el comportamiento del tipo de cambio durante el presente episodio difiere del observado en 2018. Considerando como punto de partida el primer anuncio arancelario de EUA en cada episodio (15 de junio de 2018 y 3 de febrero de 2025), el sol ha registrado una apreciación acumulada de 2,3 por ciento en el episodio actual, mientras que en 2018 el sol se depreció en 3,2 por ciento. En el mismo periodo, el índice dólar (DXY) se ha debilitado en 9,9 por ciento en 2025, frente a un fortalecimiento de 2,3 por ciento en 2018. Esta divergencia reflejaría diferencias en el posicionamiento de la política monetaria, las condiciones macrofinancieras globales y la percepción del carácter transitorio o estructural de los respectivos shocks comerciales.
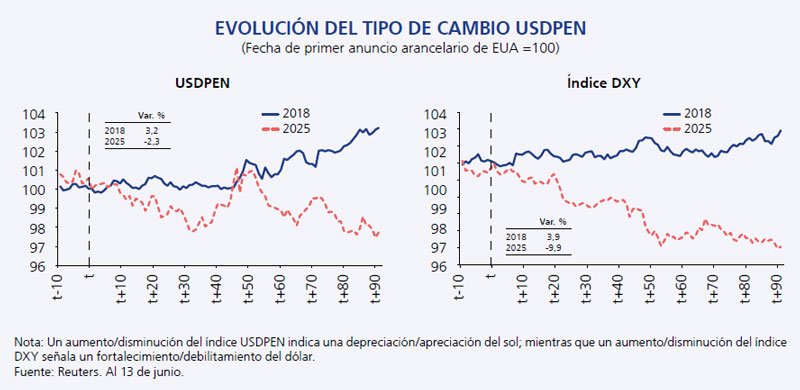
El índice S&P/BVL Perú General, representativo del mercado accionario local, mostró un incremento en la volatilidad intradiaria anualizada durante las ventanas asociadas a los eventos. Este comportamiento fue particularmente marcado durante el octavo episodio, correspondiente a la entrada en vigor de aranceles específicos, donde la volatilidad alcanzó 31 por ciento el día del anuncio. No obstante, al considerar el conjunto de once eventos, el incremento promedio en la volatilidad fue moderado, sugiriendo una reacción contenida del mercado accionario local. En cuanto al nivel, el índice acumula un alza de 8,5 por ciento, frente a una caída de 10,6 por ciento en 2018, lo cual podría reflejar una mayor resiliencia frente a los shocks externos recientes.
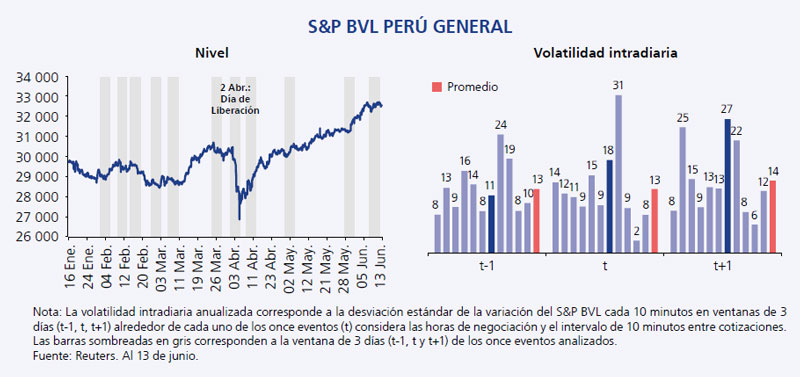
Al comparar con índices globales, el impacto sobre la bolsa peruana ha sido acotado. El índice Dow Jones Industrial Average muestra una caída acumulada de 5,0 por ciento, mientras que los índices MSCI Emerging Markets (EM) y el MSCI EM excluyendo China exhiben avances de 10,8 y 12,0 por ciento, respectivamente, en contraste con las caídas observadas durante 2018 (-15,6 y -9,0 por ciento, respectivamente), sugiriendo un entorno global menos adverso para las bolsas de valores emergentes, pese a la persistente tensión comercial.
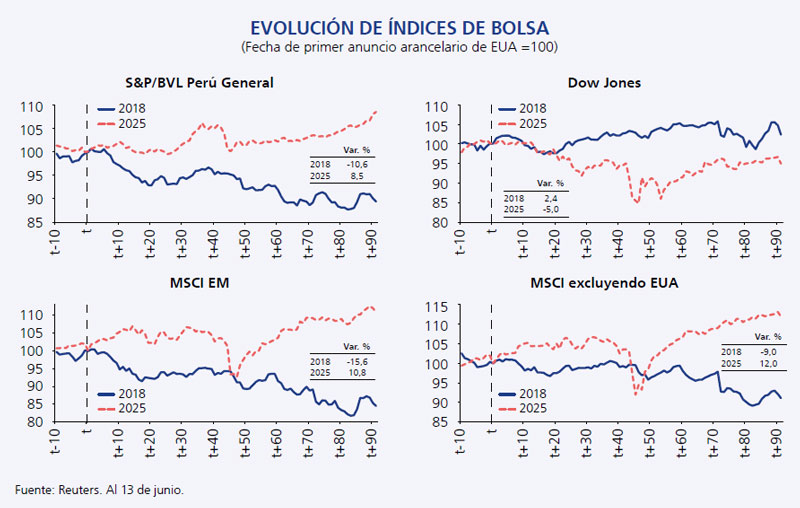
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años en soles se redujo en cuatro de los once eventos analizados, con una caída promedio de 5 puntos básicos en las ventanas de estudio. Esta dinámica va en línea con las observadas en los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, en un contexto de mayor demanda por activos seguros. La mayor parte de la respuesta en términos de volatilidad intradiaria se concentra en el día del anuncio, lo que es consistente con una incorporación rápida de la nueva información.
En términos acumulados, el rendimiento del bono soberano peruano ha disminuido en 27 puntos básicos en lo que va del episodio, en línea con la caída del rendimiento del bono estadounidense. En 2018, en cambio, ambos rendimientos aumentaron (16 y 25 puntos básicos, respectivamente), lo cual sugiere que los mercados actualmente anticipan un escenario de mayor relajación monetaria a nivel global, en respuesta al deterioro de las condiciones comerciales y la posibilidad de una desaceleración económica más pronunciada.
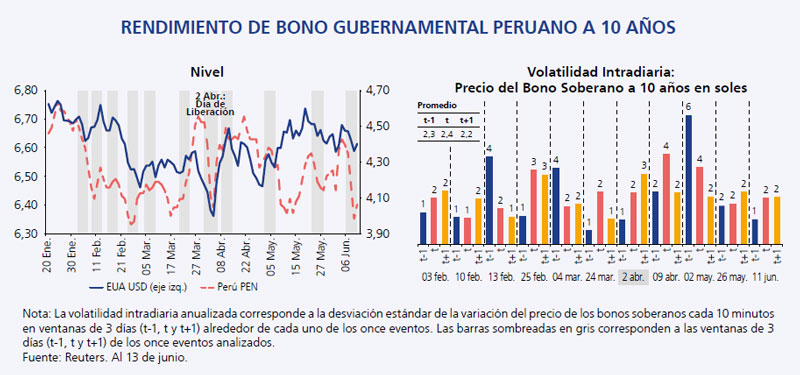
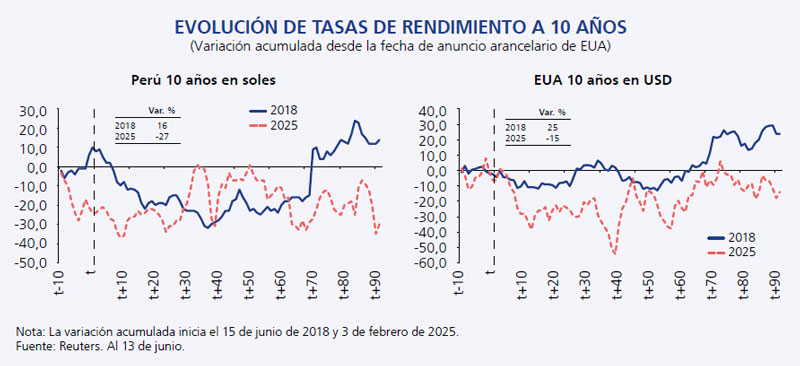
La mayor incertidumbre en los mercados internacionales, reflejada en el repunte del índice de volatilidad VIX a niveles máximos desde el año 2020, también tuvo repercusiones sobre las primas de riesgo soberano de economías emergentes, incluido el Perú. En particular, el CDS a 5 años soberano peruano registró incrementos significativos en nivel y volatilidad durante las ventanas asociadas a los anuncios arancelarios de 2025. El análisis intradiario muestra una intensificación en la variabilidad del indicador, lo que sugiere un ajuste en las percepciones de riesgo crediticio ante el deterioro del entorno externo. Esta dinámica es consistente con una reasignación temporal de portafolios hacia activos de menor riesgo, así como con una mayor sensibilidad del mercado frente a eventos de carácter geopolítico y comercial.
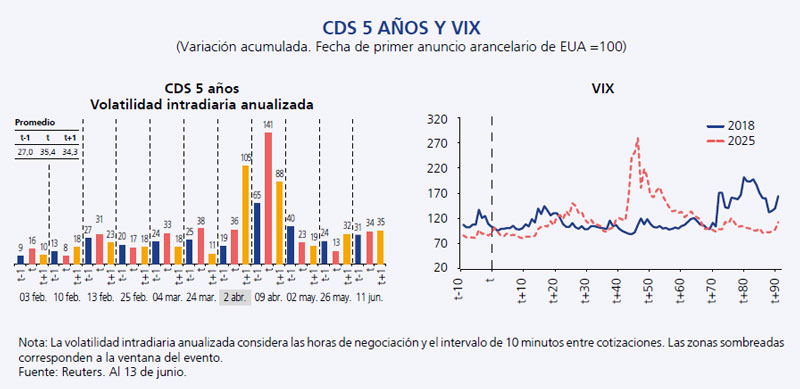
Entre los eventos con mayor impacto destacan el anuncio denominado "Dia de Liberación" (2 de abril) y la implementación de aranceles específicos (9 de abril). En el primer caso, la volatilidad del tipo de cambio peruano alcanzó 9,0 por ciento, inferior al promedio regional (14,5 por ciento), pero mayor a su promedio de los últimos doce meses de 6,1 por ciento. Asimismo, el índice DXY mostró una variabilidad sustancial, pasando de 5,2 por ciento un día antes del anuncio a 15,1 por ciento el día del evento y 14,5 por ciento el día siguiente. El índice bursátil peruano registró una respuesta más marcada que el promedio de sus pares regionales, aunque de menor magnitud que la observada en los índices accionarios de EUA. Por su parte, el rendimiento del bono soberano a 10 años presentó una volatilidad relativamente acotada, en línea con un mercado de renta fija más estable.
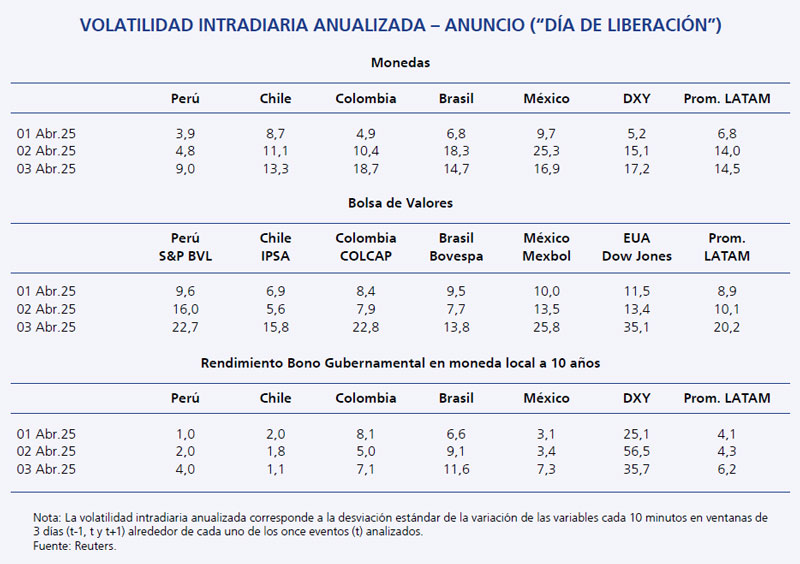
El análisis evidencia que los activos financieros peruanos reaccionaron de manera inmediata ante anuncios de política comercial, aunque su impacto relativo frente a episodios de incertidumbre global se mantiene moderado. Esta resiliencia estaría respaldada por la capacidad de absorción de choques externos de la economía peruana, la solidez de sus fundamentos macroeconómicos y la credibilidad de la política monetaria del BCRP.
El presente Recuadro analiza la evolución reciente del crédito hipotecario considerando tanto el crecimiento de los saldos así como estimaciones de los desembolsos de nuevos préstamos y de las recompras de los créditos. Para ello, se utiliza información del Registro Crediticio Consolidado (RCC), que permite observar el saldo42 y el flujo anual de nuevos préstamos hipotecarios43, clasificados por rangos de monto. Asimismo, nos permite realizar la estimación de las recompras44.
Durante los últimos meses, el crecimiento interanual del saldo de crédito hipotecario otorgado por las sociedades de depósito se viene acelerando, luego de haber alcanzado en abril de 2025 un crecimiento de 5,9 por ciento, tasa mayor que el crecimiento de diciembre 2024 (5,0 por ciento). Esta tasa implica una aceleración respecto a la tendencia observada en los meses anteriores. Este comportamiento estaría asociado a la recuperación del dinamismo de la economía y a la reducción de las tasas de interés cobradas por las instituciones financieras, que reflejan en parte, la disminución de la tasa de referencia de 7,75 por ciento (enero 2023) a 4,5 por ciento (mayo 2025) y las tasas de interés de largo plazo, como es el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años. Esta aceleración también se manifiesta en el mayor número de operaciones de compraventa de inmuebles.
Por tamaño de deuda, desde diciembre 2019 a abril de 2025 el crecimiento reciente se explica principalmente por el aumento de los préstamos de mayor tamaño (mayores a S/ 150 000), observándose una caída en los préstamos de montos de montos menores a S/ 150 000. Este comportamiento se observa también en el último año.
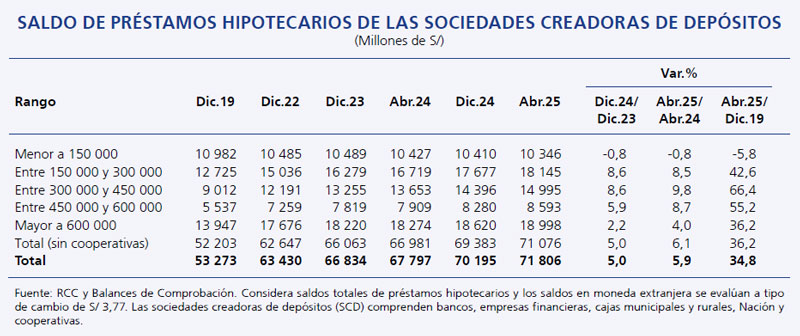
Por su parte, Mivivienda contribuyó 0,9 puntos porcentuales al crecimiento interanual del crédito hipotecario en diciembre de 2024 cuando éste alcanzó 5,0 por ciento. Similarmente, en abril registró una contribución de 0,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual de los créditos hipotecarios que fue 5,9 por ciento.
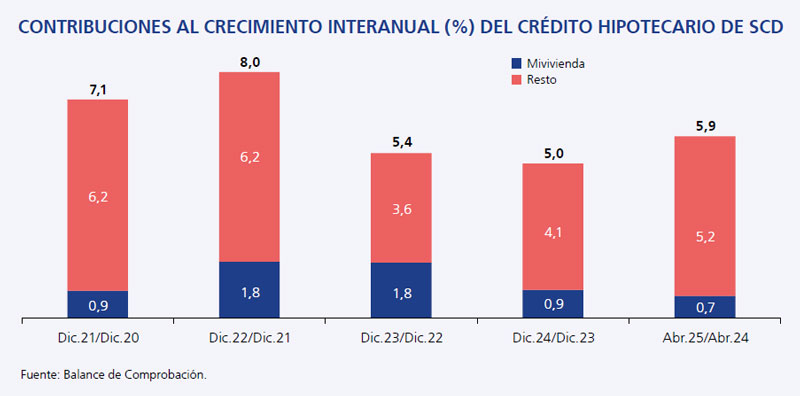
Otro factor que ha contribuido a la aceleración del crecimiento del crédito hipotecario es la reducción de las tasas de interés a partir de marzo de 2023, en línea con la caída de los rendimientos de los bonos soberanos, que pasaron de 7,72 por ciento en marzo de 2023 a 6,60 por ciento en abril de 2025. En ese mismo periodo, la tasa promedio de las empresas bancarias para créditos hipotecarios se redujo de 9,98 por ciento a 7,74 por ciento. Se observa que la mayor correlación entre ambas tasas se da 6 meses hacia atrás, indicando que la tasa de interés hipotecaria sigue a la tasa de largo plazo con un rezago de alrededor 6 meses.
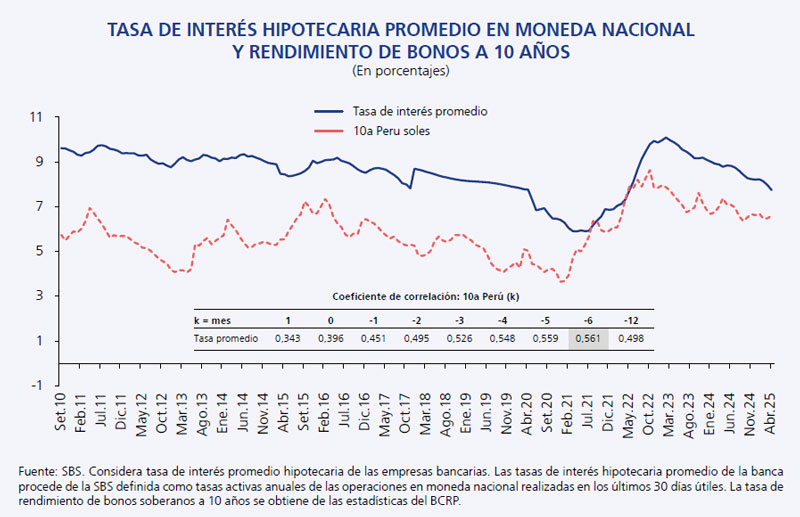
Por su parte, en el siguiente grafico se observan los montos de recompra de préstamos hipotecarios45 que presentan una tendencia creciente en línea con la reciente reducción de las tasas de interés de estos préstamos. Durante la pandemia se observaron tasas muy bajas y una mayor recompra de deuda. Por otro lado, por la pandemia se permitió la reprogramación de los créditos, alcanzando el saldo de los créditos hipotecarios reprogramados un máximo de S/ 19 073 millones (36,6 por ciento del total) en julio 2020.
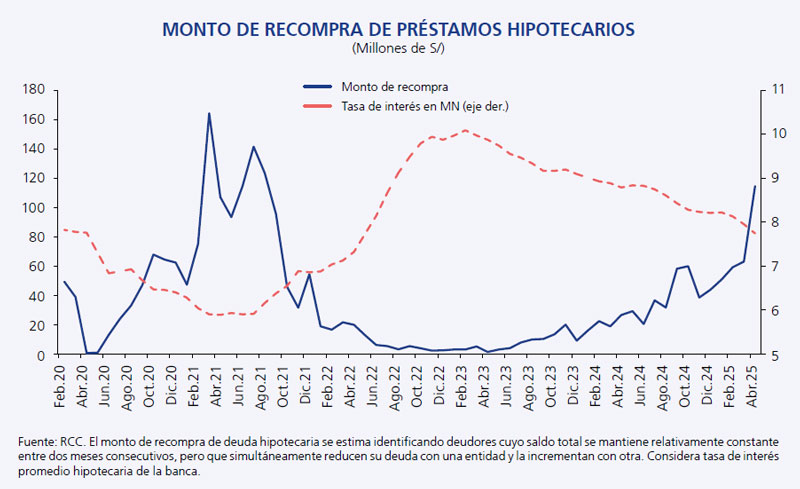
Asimismo, los siguientes gráficos muestran la evolución del número de operaciones de compraventa de inmuebles, tanto en Lima como para todo el país. Se observa una ligera recuperación en los últimos meses considerando la evolución de las ventanas móviles (el dato mensual es más volátil). Esto último se explica en parte por la disminución de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que ha impulsado a su vez a la compraventa de viviendas.
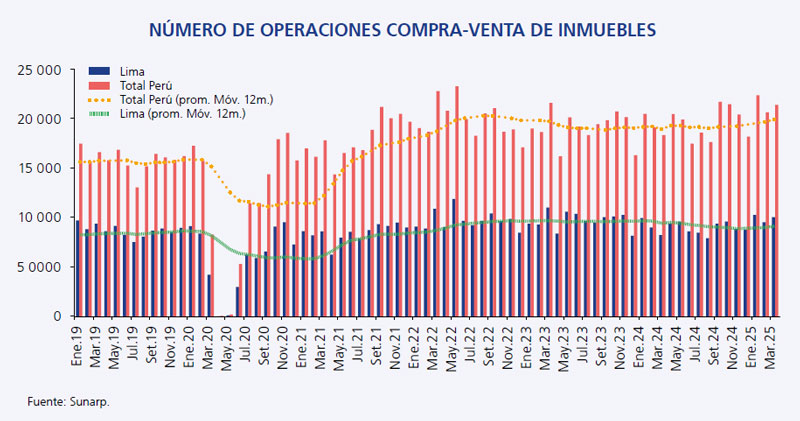
Por su parte, la participación de moneda extranjera en el total de créditos hipotecarios ha disminuido desde un 94,6 por ciento en 2001 hasta un 6,7 por ciento en abril de 2025, mientras que el crédito hipotecario en moneda nacional ha incrementado su participación de 5,4 por ciento a 93,3 por ciento en el mismo periodo.
El financiamiento hipotecario ha mantenido una participación promedio en el crédito total del 14 por ciento durante el periodo 2001-2024, alcanzando su punto máximo en el mes reciente, abril del 2025, con 16,9 por ciento y su mínimo en 2001 con 8,3 por ciento. En los últimos años se observa una ligera tendencia al alza con una variación de 2,5 puntos porcentuales desde diciembre 2020 hasta abril de 2025.
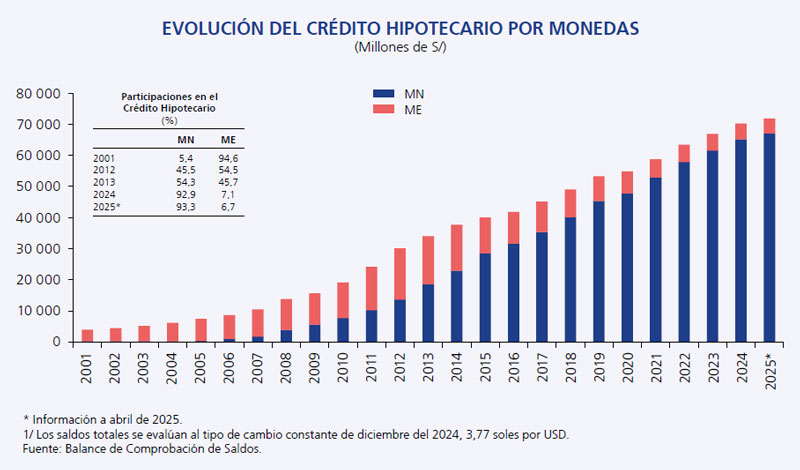
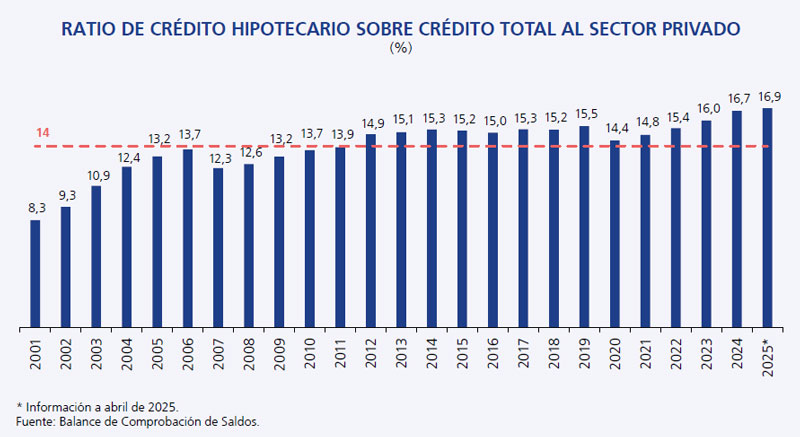
A manera de conclusión, la situación actual de los nuevos créditos hipotecarios muestra un mayor dinamismo tanto en saldo como en desembolsos anuales de nuevos préstamos. Asimismo, los préstamos con mayor dinamismo corresponden a los segmentos de mayor tamaño. Este comportamiento estaría respaldado por la disminución de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios. Lo que también estaría asociado a la tendencia creciente de los montos de recompra de créditos hipotecarios.
37 La tasa de interés real neutral se define como aquella consistente con un escenario en que la economía se mantiene en su nivel potencial de producción, y con una tasa de inflación en su nivel de equilibrio de largo plazo. Ver Recuadro 5 en el Reporte de Inflación de Setiembre 2023. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ReporteInflacion/2023/setiembre/reporte-de-inflacion-setiembre-2023-recuadro-5.pdf
38 La inflación interanual sin alimentos y energía refleja de forma más clara los componentes de demanda sobre los que actúa la política monetaria.
39 El plazo residual neto ponderado es la diferencia entre el plazo residual de operaciones de inyección y esterilización, ponderado por el saldo de cada instrumento. Se calcula según la fórmula: donde se refiere a los plazos residuales de las operaciones de inyección y esterilización, respectivamente.
40 Se considera la cuenta corriente agregada de las empresas bancarias en el BCRP al inicio de la jornada. Específicamente, considera el saldo antes de las operaciones con el ente emisor, una vez incorporados los vencimientos netos de instrumentos de inyección y la esterilización del día anterior, y el efecto de otros factores exógenos.
41 Las empresas Hunt Oil, Banco de Crédito del Perú y Alicorp realizaron emisiones a plazos entre 7 y 13 años. Adicionalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima colocó bonos por S/ 1 300 millones al plazo de 20 años.
42 Los saldos en moneda extranjera se evalúan a tipo de cambio constante de diciembre de 2024 de S/ 3,77, para así aislar el efecto valuación en el análisis de la dinámica del crédito.
43 Los desembolsos de nuevos créditos hipotecarios corresponden a aquellos clientes que no estaban presentes en el mismo mes del año anterior y se encuentran en situación de vigente en el mes analizado.
44 Las recompras de deuda hipotecaria se estima identificando deudores cuyo saldo total se mantiene relativamente constante entre dos meses consecutivos, pero que simultáneamente reducen su deuda con una entidad y la incrementan con otra.
45 La recompra de deuda corresponde al monto de deuda hipotecaria que se reubica desde una entidad financiera hacia otra. Estas se estiman identificando deudores cuyo saldo total se mantiene relativamente constante (+/- 5 por ciento) entre dos meses consecutivos, pero que simultáneamente reducen su deuda con una entidad y la incrementan con otra.
91. La inflación interanual se incrementó de 1,48 por ciento en febrero de 2025 a 1,69 por ciento en mayo, ante el mayor precio de algunos alimentos como carne de pollo, pescado y papa, manteniéndose dentro del rango meta.
La inflación sin alimentos y energía (SAE) disminuyó de 2,11 por ciento a 1,79 en el mismo periodo, observándose un menor ritmo de incremento en rubros como transporte local, educación superior y vehículos a motor. La tasa de inflación de los componentes de bienes y servicios que forman parte de la medida SAE se ubicaron dentro del rango meta.
Los diferentes indicadores tendenciales de inflación también mostraron una tendencia interanual decreciente entre febrero y mayo, encontrándose cerca del centro del rango meta.
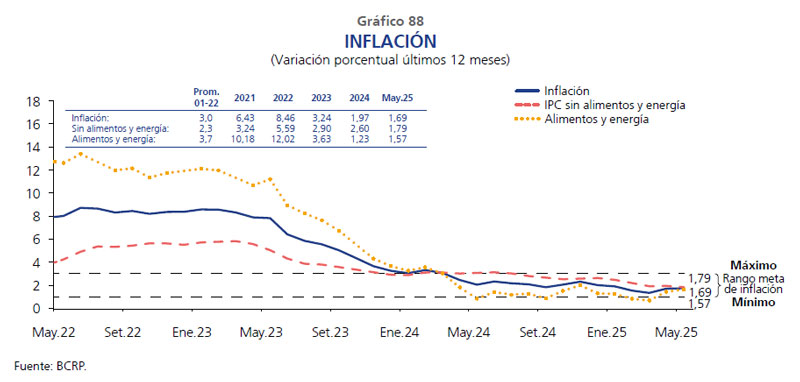
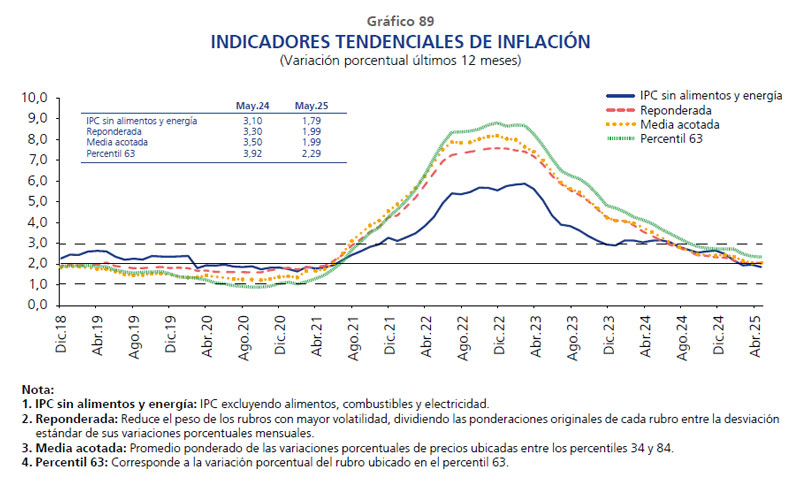
92. La inflación sin alimentos y energía (SAE) registró una tendencia decreciente desde enero del 2025, con excepción de marzo, presentando valores dentro del rango meta desde agosto de 2024. Tanto la inflación SAE de bienes y la inflación SAE de servicios se ubicaron dentro del rango meta.
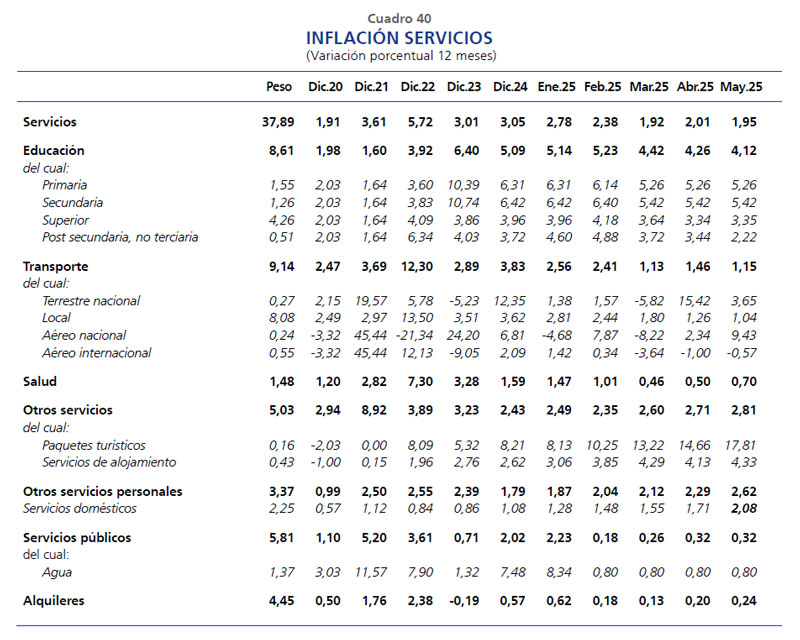
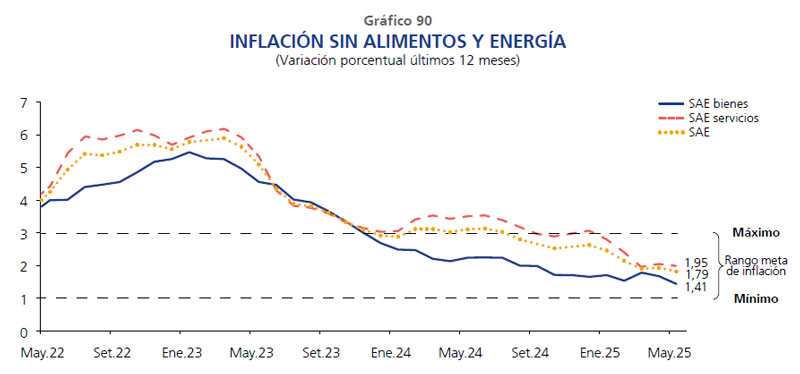
93. De 188 rubros en el Índice de Precios del Consumidor el 30 por ciento registró una variación interanual mayor al 3 por ciento. Este indicador alcanzó un pico de 76 por ciento en febrero de 2023 y ha disminuido desde marzo de 2023.
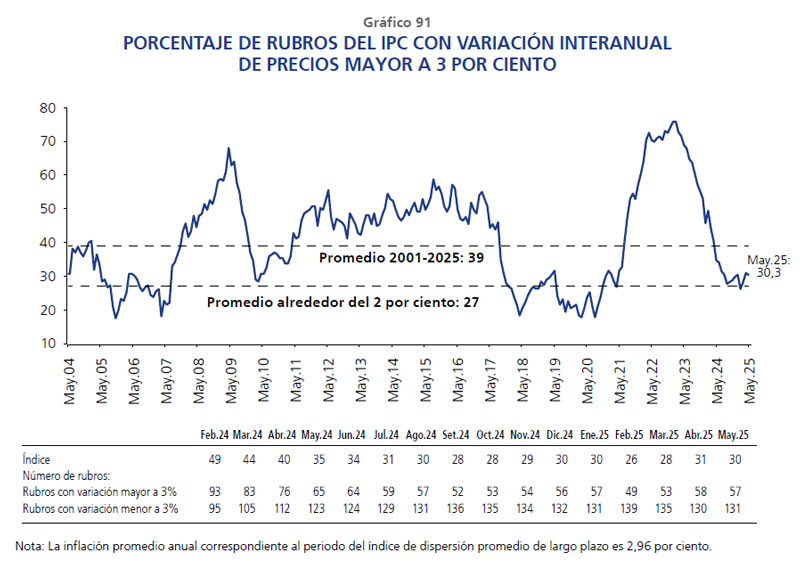
94. Los rubros más vinculados al tipo de cambio, a las cotizaciones internacionales y al Índice de Precios al por Mayor (IPM) contribuyeron con -0,05 puntos porcentuales a la inflación acumulada entre enero y mayo (1,17 por ciento).
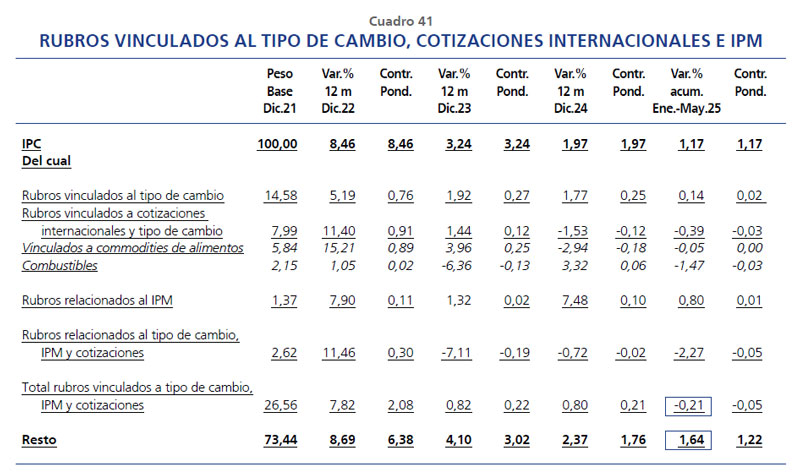
La inflación acumulada en el periodo enero-mayo 2025 fue 1,17 por ciento. La inflación sin alimentos y energía fue 0,87 por ciento en el mismo periodo, correspondiendo un incremento de 0,8 por ciento a los bienes (contribución de 0,13 puntos porcentuales a la inflación) y 0,9 por ciento a los servicios (contribución de 0,33 puntos porcentuales a la inflación). El mayor incremento en servicios se registró en educación (3,9 por ciento), lo que fue contrarrestado en parte con la disminución del rubro de transporte (-1,4 por ciento).
El rubro de alimentos dentro del hogar aumentó 2,1 por ciento en enero-mayo 2025, con una contribución de 0,53 punto porcentuales al crecimiento del IPC. Las comidas fuera del hogar se incrementaron en 1,5 por ciento, contribuyendo con 0,25 puntos porcentuales. El precio de los combustibles se redujo en 1,5 por ciento (contribución de -0,03 puntos porcentuales), mientras que las tarifas de electricidad disminuyeron 2,3 por ciento (contribución de -0,05 puntos porcentuales a la inflación).
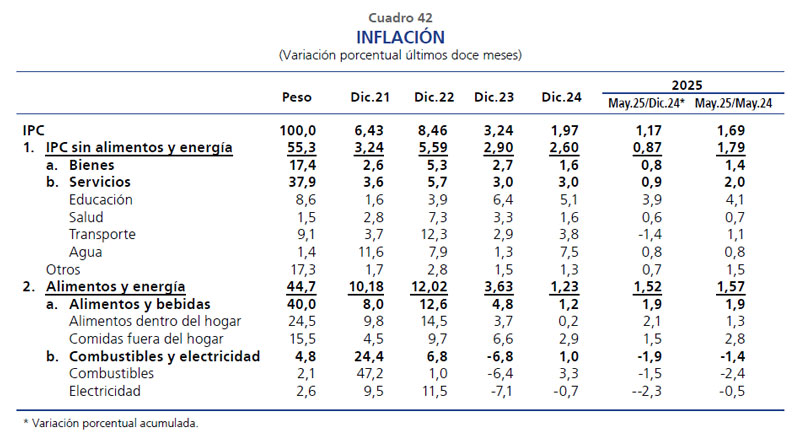
95. Los rubros con mayor contribución positiva a la inflación en el periodo enero-mayo 2025 fueron educación, comidas fuera del hogar, otras frutas frescas y huevos (0,88 puntos porcentuales a la inflación). Los rubros con mayor contribución negativa fueron carne de pollo, mandarina, transporte terrestre nacional y electricidad (-0,33 puntos porcentuales a la inflación).
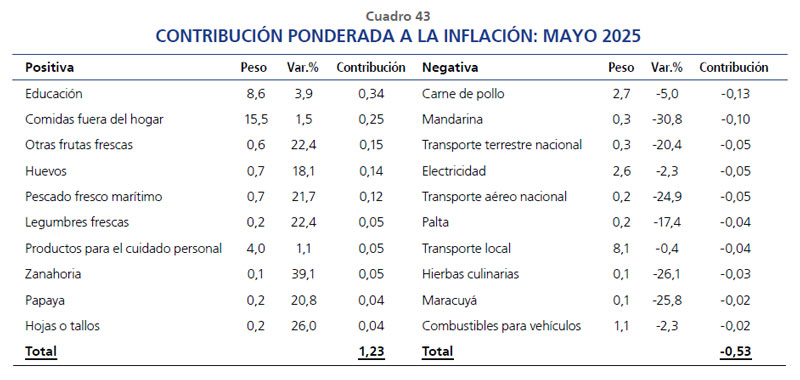
Alimentos
El rubro "comida fuera del hogar" aumentó 1,5 por ciento, tasa mayor al índice general de precios (1,2 por ciento) en el periodo enero-mayo. El precio del menú en restaurante, principal componente de este rubro se incrementó en 1,4 por ciento. Con este resultado, el rubro alcanzó una variación en los últimos 12 meses de 2,8 por ciento, mayor al de los alimentos dentro del hogar (1,3 por ciento), lo que reflejó la mayor demanda por este servicio y el aumento de los costos, principalmente de la mano de obra (alza de la remuneración mínima vital).
El rubro "otras frutas frescas" subió 22,4 por ciento, registrándose las mayores alzas de los meses de enero y febrero; ello por la mayor demanda de mango en verano y por las lluvias que afectaron las cosechas de granadilla en la selva central. Posteriormente en abril y mayo, destacó el mayor precio de los arándanos y del mango, en lo que influyó la menor producción estacional.
El precio de las legumbres frescas subió 22,4 por ciento, ante el mayor precio de la arveja verde, principal componente de este rubro. El abastecimiento de esta legumbre disminuyó 9,3 por ciento con respecto al periodo enero-mayo 2024 por los menores envíos desde Tarma y Huancayo; ello por las lluvias que afectaron los sembríos. Asimismo, el precio de la zanahoria subió 39,1 por ciento ante los menores rendimientos y calidad del producto procedente de Junín, principal región abastecedora de Lima en el primer semestre del año. En este resultado influyó la falta de semilla certificada, así como las lluvias que afectaron las cosechas.
El precio de los huevos aumentó 18,1 por ciento, como resultado de las alzas de febrero a abril. Las condiciones cálidas del medio ambiente, principalmente en febrero y marzo, disminuyeron la productividad de las aves e incrementaron la merma en la comercialización del producto; a ello se sumó el aumento de la demanda de huevo para la preparación de las loncheras escolares en marzo y abril. La disminución del precio en mayo fue acorde a la estacionalidad de la demanda.
El precio de la carne de pollo disminuyó 5,0 por ciento. La mayor rebaja se registró en enero ante la disminución de la demanda luego de las celebraciones de fin de año, y por el mayor abastecimiento de pescado, su principal sustituto. No obstante, se registraron alzas del precio en marzo y abril por el menor volumen de pollo comercializado. El incremento de la temperatura ambiental en esos meses contribuyó al menor peso de las aves y al incremento de su mortandad: a ello se sumó el alza de los precios del bonito y jurel. Esta situación se revirtió en mayo por la menor temperatura ambiental que permitió una recuperación del peso de las aves (mayor ingesta de alimentos), y una menor mortandad. Ello contribuyó al incremento de la oferta y a la disminución del precio.
Servicios
El incremento del rubro de educación reflejó principalmente el alza de las matrículas y pensiones de los colegios y universidades privadas al inicio del año lectivo. Las pensiones de los colegios particulares registraron un incremento promedio de 5,2 por ciento en marzo, y los gastos de matrícula subieron 1,6 por ciento. Los pagos por otros conceptos en los colegios estatales aumentaron 1,1 por ciento, mientras que las pensiones en las universidades privadas subieron 3,9 por ciento.
Las tarifas del rubro de transporte, incluyendo el transporte local, registraron en promedio una variación negativa (-1,4 por ciento), ante el menor precio de los combustibles para vehículos (-2,3 por ciento); ello en el contexto de un menor precio del petróleo en el mercado internacional.
Las tarifas de transporte terrestre nacional y aéreo nacional, presentaron las mayores disminuciones, reflejando principalmente la reversión estacional de las alzas que se registran usualmente durante las fiestas de fin de año y la Semana Santa. En el caso del transporte aéreo nacional, los pasajes subieron en febrero ante el aumento de la demanda debido a las lluvias y huaicos que dificultaron los viajes por tierra, ello en el contexto de una menor oferta de pasajes aéreos por la cancelación de vuelos. Posteriormente en marzo, los pasajes aéreos disminuyeron a lo que contribuyó la disminución de la demanda por el término de las vacaciones escolares y universitarias.
Energía
La tarifa eléctrica registró una variación negativa en el periodo enero-mayo (-2,3 por ciento) observándose la mayor disminución en febrero (-1,4 por ciento). Ello como resultado de la actualización del precio a nivel de generación (liquidación trimestral del mecanismo de compensación entre usuarios regulados) y del reajuste de la actualización del Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) aplicable al periodo comprendido entre el 4 de febrero al 30 de abril de 2025. En febrero se registró una nueva rebaja (-0,8 por ciento) como resultado principalmente de la fijación del Peaje Unitario por Conexión al Sistema Principal de Transmisión y de los Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión.
96. El BCRP diseña e implementa sus acciones de política monetaria en respuesta a la proyección de la inflación y de sus determinantes. Estas proyecciones se elaboran para un horizonte entre 18 y 24 meses, tomando en cuenta toda la información macroeconómica y financiera disponible. Los principales elementos que influyen sobre la inflación son: las expectativas de inflación, la inflación importada (que trae consigo el efecto del tipo de cambio), la inflación sin alimentos y energía, y las presiones inflacionarias asociadas tanto a factores de demanda como de oferta.
Asimismo, parte del proceso de elaboración de proyecciones de inflación contempla la cuantificación de la incertidumbre a través de distintas herramientas estadísticas y de modelos macroeconómicos dinámicos estimados y, posteriormente, la especificación de escenarios de riesgo junto con sus probabilidades de ocurrencia. A continuación, se presenta el escenario base de proyección de la inflación de este Reporte, y el balance de riesgos que podrían ocasionar un eventual desvío de la trayectoria de la inflación respecto a dicho escenario, teniendo en cuenta tanto la magnitud del desvío como la probabilidad de ocurrencia.
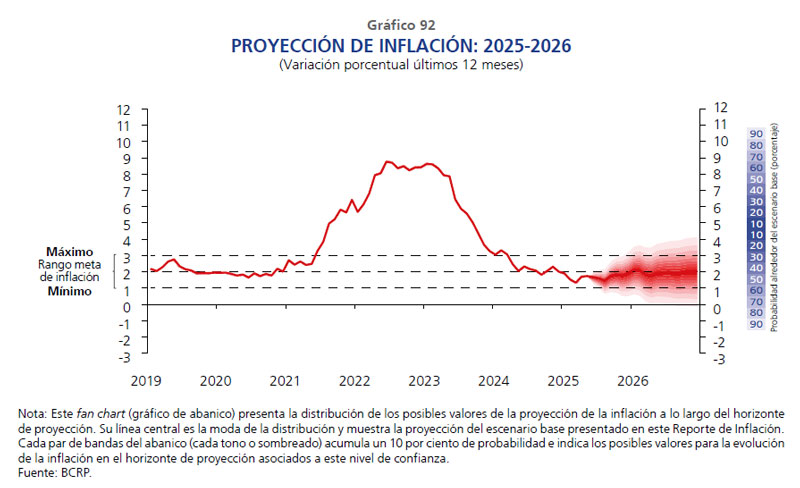
Se proyecta que la inflación interanual se mantenga en los próximos meses en el tramo inferior del rango meta para luego ubicarse en 1,8 por ciento para 2025 y de 2,0 por ciento para 2026.
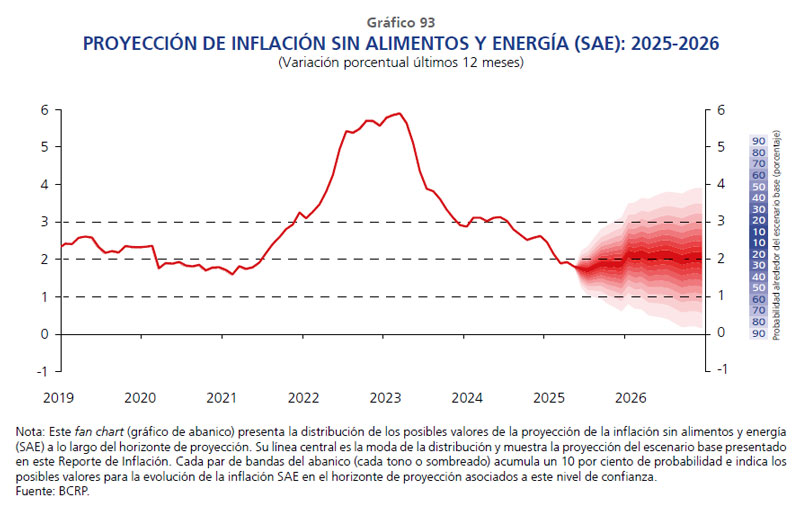
Además de la reversión de los efectos de los choques de oferta, esta proyección asume una actividad económica alrededor de su nivel potencial, y expectativas de inflación con una tendencia decreciente hacia el valor medio del rango meta.
97. La confianza empresarial, que experimentó un proceso de recuperación en 2024 tras tres años en terreno negativo, continúa aumentando en lo que va de 2025. Por otro lado, se espera que los términos de intercambio se mantengan en niveles altamente favorables. Con ello se espera que la brecha del producto se haya cerrado a comienzos de 2025.
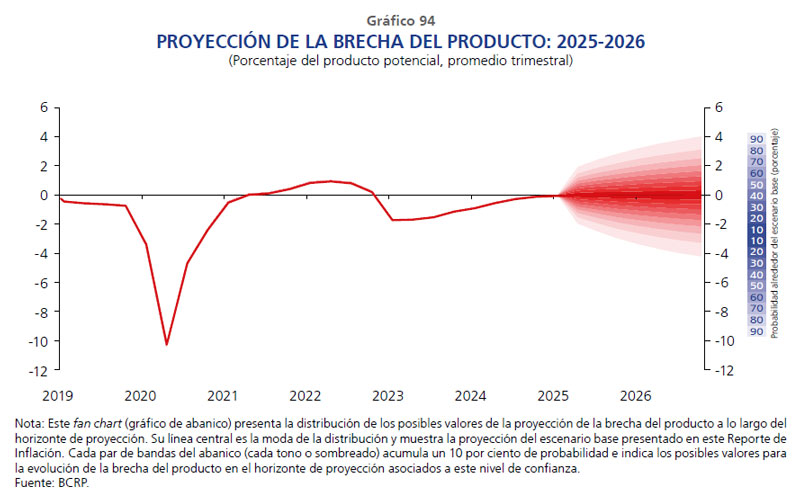
98. En línea con la evolución de la brecha del producto y el estimado de PBI potencial se prevé un crecimiento de la actividad económica del orden del 3 por ciento en promedio en el periodo 2025-2026.
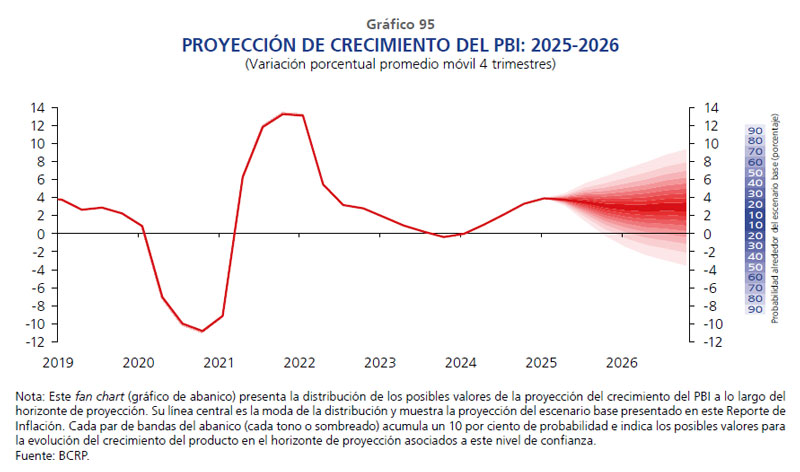
99. Las expectativas de inflación, calculadas sobre la base de encuestas a empresas financieras y no financieras, y también a analistas económicos, revelan un rango para la tasa de inflación esperada con valores inferiores al Reporte de Inflación de marzo. Para 2025 entre 2,15 y 2,3 por ciento, y para 2026 entre 2,15 y 2,5 por ciento. Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 2,27 por ciento en mayo de 2025, cerca del centro del rango meta de inflación.
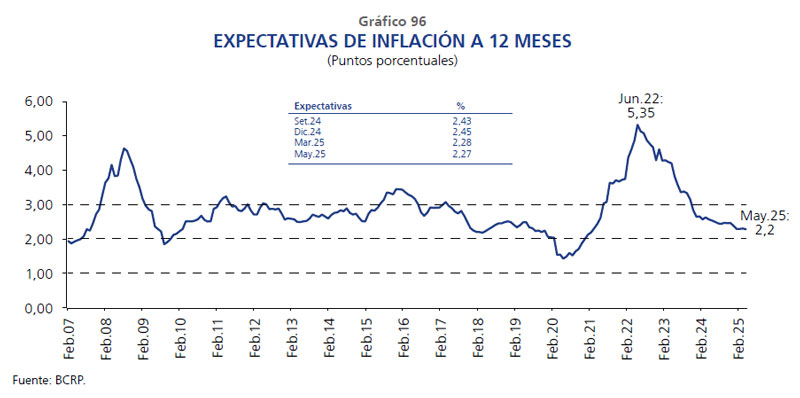
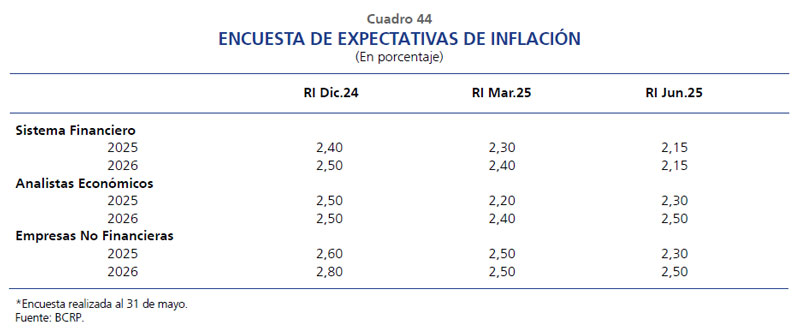
100. Asimismo, un determinante adicional de la inflación es el componente importado, el cual combina el efecto de los precios internacionales de los productos que importa nuestro país (como el petróleo, el trigo, la soya y el maíz) con el efecto de la variación del tipo de cambio (sol respecto al dólar de Estados Unidos).
Así, se proyecta que los precios promedio de las importaciones disminuyan 2,4 por ciento en 2025, principalmente por los menores precios de algunas materias primas como el petróleo, el trigo y la soya; mientras que para 2026 se espera una recuperación parcial de 0,5 por ciento. Por su parte, las encuestas de tipo de cambio esperado al mes de mayo muestran niveles entre S/ 3,73 y S/ 3,75 por dólar para 2025; y entre S/ 3,75 y S/ 3,77 por dólar para 2026.
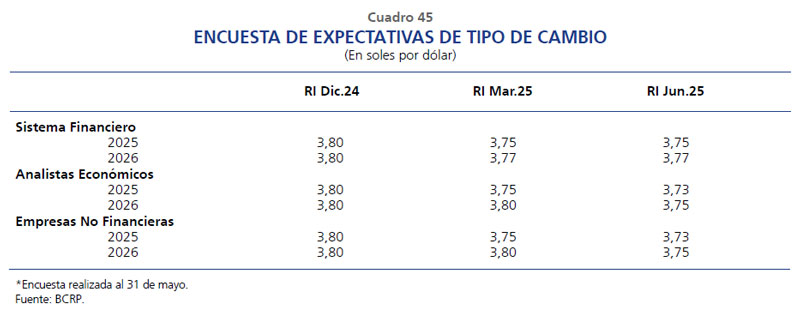
Se prevé que los efectos mencionados líneas arriba (brecha del producto nula, expectativas inflacionarias que se van aproximando gradualmente a 2 por ciento, condiciones climáticas neutras, y menor inflación importada) contribuyan a que la inflación continúe alrededor del valor medio del rango meta (2,0 por ciento) en el horizonte de proyección.
Respecto al último Reporte de Inflación de marzo se mantiene el sesgo neutral y la mayor dispersión entre los diferentes escenarios contingentes del balance de riesgos. El impacto esperado de los factores de riesgos que llevarían a una menor inflación se compensaría con el de los factores que implicarían una mayor inflación.
• Choques de oferta
La ejecución de la inflación ha continuado mostrando los efectos de la reversión de los choques de oferta de años previos y una menor inflación importada, sobre todo del componente de combustibles. Hacia adelante, estos efectos sobre la inflación se disiparían dada su naturaleza transitoria. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre sobre el impacto de las medidas de políticas comerciales por parte de los Estados Unidos y de la retaliación y negociaciones de las economías afectadas; así como de los riesgos derivados del escalamiento de las tensiones geopolíticas. Estos eventos, sumados a la posibilidad de fenómenos naturales de relativa intensidad, podrían afectar el desarrollo de algunas actividades económicas, cadena de suministros y el traslado de bienes perecibles tanto en los mercados internos como externos; incrementándose los costos de transporte, precios de insumos, bienes de consumo y de capital.
El impacto de la materialización parcial de estos eventos podría contrarrestarse por una menor inflación importada en países como Perú que no adopten medidas de retaliación y experimenten desvíos del comercio exterior hacia sus mercados o por una probable mayor reversión de los choques que afectaron a los rubros de alimentos y energía en la canasta del consumidor, manteniéndose el balance neutral de este riesgo similar a lo indicado en el Reporte previo.
• Choques financieros
Como se explicó en la sección internacional, el dólar se ha debilitado recientemente en los mercados internacionales. Sin embargo, en el plano externo, un incremento en la volatilidad de los mercados financieros internacionales podría generar episodios de salida de capitales tanto en economías avanzadas como emergentes, en la medida que los inversionistas busquen recomponer sus portafolios hacia activos más seguros en función de sus nuevas percepciones de rentabilidad y riesgo. Esta mayor volatilidad estaría asociada a: (i) la elevada y persistente incertidumbre sobre el impacto de las medidas económicas que aplicaría administración en los Estados Unidos, (ii) la prolongada incertidumbre sobre el ritmo de reducción de las tasas de interés de la política monetaria en economías desarrolladas y la consecuente respuesta de los mercados financieros internacionales, (iii) los altos niveles de endeudamiento en muchas economías del mundo a lo que se le suma la dificultad de realizar medidas de consolidación fiscal y de gestión de deuda pública, (iv) una mayor aversión global al riesgo por el posible agravamiento de las tensiones geopolíticas, y (v) mayores necesidades de financiamiento en las principales economía del mundo debido a políticas fiscales expansivas (menores impuestos o más gasto público). En el plano interno, el tránsito por un periodo electoral con posibilidad de aumento de la incertidumbre política y social podrían incrementar el riesgo país; y así amplificar o gatillar una eventual salida de capitales. Ambos factores podrían generar presiones al alza en el tipo de cambio, contribuyendo así a una mayor inflación. El impacto esperado de este riesgo se mantiene respecto al reportado en marzo.
• Choques de demanda interna
El inicio de un nuevo proceso electoral en 2026 podría traer una mayor incertidumbre, la misma que podría exacerbarse si este proceso se produjera en un contexto de inestabilidad política y conflictividad social; deteriorando las perspectivas de crecimiento del consumo y de la inversión privada. El menor gasto de inversión privada conduciría a una menor acumulación de capital y, por tanto, a un menor crecimiento potencial de la actividad económica. Esta posible contracción del gasto privado podría compensarse en parte por un mayor gasto público durante el horizonte de proyección. El impacto esperado de este riesgo se mantiene respecto al Reporte de Inflación previo.
• Choques de demanda externa
Permanece la preocupación sobre una desaceleración del crecimiento global, que implicaría una menor demanda por nuestros principales productos de exportación (demanda externa). Este escenario contingente se sustentaría por un lado, por el riesgo de efectos adversos de la actual guerra comercial, en la cual muchas economías afectadas vienen negociando su estructura arancelaria con los Estados Unidos y por el riesgo del agravamiento de las tensiones geopolíticas; ambos generarían nuevas disrupciones en las cadenas globales de suministros, mayores costos logísticos asociados al comercio internacional y mayores tasas de inflación con efectos sobre el consumo y la tasa de interés de política monetaria a nivel global.
Por otro lado, resurge los riesgos de un mayor costo de financiamiento en los mercados internacionales debido al alto nivel de endeudamiento y perspectivas de mayores déficits fiscales en varias economías avanzadas. Estos factores, unidos al riesgo de un menor crecimiento de China, presagiarían una mayor desaceleración del crecimiento global y probablemente menores términos de intercambio, principalmente asociados a los precios de las materias primas que exportamos. El impacto de este riesgo se mantiene en relación con lo presentado en el Reporte de Inflación anterior.
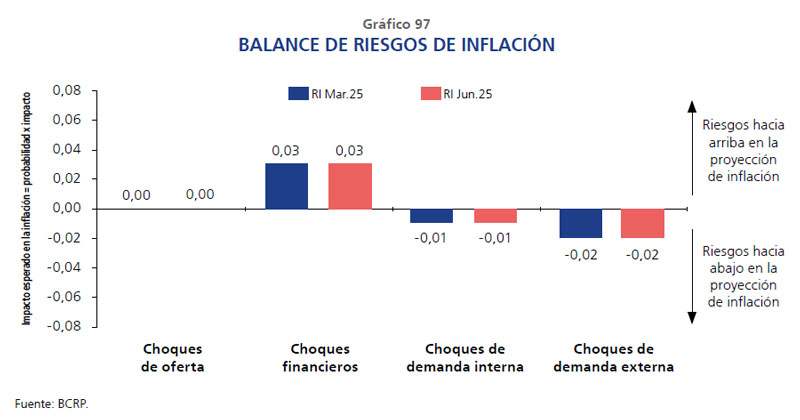
Ante los riesgos que se presentan en este balance, nuestro país se encuentra en una posición particularmente cómoda en materia de política monetaria. Como muestra el gráfico siguiente, que incluye una muestra de países desarrollados y economías de la región, casi ninguno se ubica dentro del área sombreada que representa una zona de relativa comodidad. Esta zona se define como aquella en la que la inflación se sitúa dentro de un rango de ±0,5 puntos porcentuales respecto al objetivo meta, y la brecha del producto se encuentra dentro de un margen cercano a cero (±0,5 por ciento del PBI). La mayoría de los países todavía exhibe inflaciones elevadas y brechas de producto alejadas del equilibrio, lo que limita el margen de acción de sus políticas monetarias.
En contraste, Perú se sitúa dentro de esta área sombreada, lo que refleja una situación sólida. Esta ubicación sugiere que, en comparación con otras economías, el Perú cuenta con una combinación favorable de baja inflación y nivel de actividad cercano a su potencial, lo que le otorga un margen de maniobra importante para enfrentar un entorno internacional crecientemente incierto. Esta zona de equilibrio actúa como un activo estratégico, particularmente relevante en contextos de tensiones comerciales, volatilidad financiera y choques externos.