II. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO
III. ANÁLISIS DEL MERCADO DE CAPITALES
IV. MERCADO MONETARIO Y CAMBIARIO
Recuadros
i. El sector financiero peruano mantiene una posición sólida en un contexto global caracterizado por una mayor volatilidad financiera, originada principalmente por las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Si bien recientemente las tensiones se han moderado como resultado del inicio de conversaciones para llegar a acuerdos comerciales, la incertidumbre persiste debido a la limitada claridad sobre los resultados finales de estas negociaciones.
Además, la economía peruana ha mostrado resiliencia en este entorno desafiante, gracias a unos términos de intercambio en niveles históricamente altos, una canasta exportadora diversificada, y fundamentos macroeconómicos sólidos, con baja inflación y crecimiento económico cercano al potencial.
ii. Las entidades del sistema financiero muestran una sólida posición patrimonial para poder afrontar escenarios macroeconómicos adversos, al consolidarse la reducción del riesgo de crédito y la recuperación de la rentabilidad, luego de haberse disipado los factores negativos del año 2023.
Asimismo, el sistema cuenta con altos niveles de liquidez, y los riesgos asociados a la dolarización se mantienen acotados, lo que incrementa la resiliencia del sistema financiero frente a una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.
iii. Los indicadores de riesgo de crédito han continuado reduciéndose, sobre todo en la cartera de consumo, en un contexto de recuperación de la actividad económica y del empleo, además de las medidas implementadas por las entidades financieras para una mejor selección de los deudores y una recuperación más eficiente de los créditos. Esta mejora del riesgo de crédito se ha reflejado en un menor gasto de provisiones, lo cual ha impulsado la generación de las utilidades.
iv. Las colocaciones muestran una moderada recuperación, lo cual refleja un incremento en la demanda de crédito en los segmentos de menor riesgo (empresas de mayor tamaño) y una estabilización en los segmentos de mayor riesgo (consumo y empresas de menor tamaño). En estos últimos, la dinámica del crédito obedece a criterios conservadores de originación implementados por parte de las entidades financieras desde el año 2023.
v. Los indicadores de liquidez en el sistema financiero muestran una evolución favorable, por un crecimiento de los depósitos mayor que el de las colocaciones. El incremento de los depósitos se explicó por los retiros de fondos de pensiones del año previo y los mayores recursos de las empresas del sector real, en línea con el dinamismo de la actividad económica y el superávit de la balanza comercial. Además, los indicadores de solvencia aumentaron por la capitalización de las utilidades, los aportes de capital y la emisión de deuda subordinada. Todo ello ha llevado a que las entidades financieras acumulen un mayor volumen de activos líquidos de bajo riesgo crediticio (principalmente fondos disponibles en el banco central e instrumentos de deuda del gobierno).
vi. El segmento de renta variable del mercado de capitales peruano ha tenido un desempeño positivo en lo que va del año, aunque con episodios de volatilidad por el aumento de la incertidumbre global. El repunte en el precio de los minerales, las expectativas de recuperación económica y la pausa en la aplicación de nuevos aranceles por parte de los EE.UU. han favorecido una recuperación de este mercado hacia fines de abril.
vii. Los precios de los bonos soberanos se han mantenido relativamente estables, a pesar del entorno internacional de mayor volatilidad. Los precios de los bonos de corto y mediano plazo se incrementaron en respuesta a la flexibilización de la política monetaria del BCRP, en línea con la baja inflación, mientras que los de largo plazo se redujeron levemente ante una mayor aversión al riesgo global. Esta dinámica dio lugar a un empinamiento de la curva de rendimientos, reflejando un cambio en las preferencias de los inversionistas hacia posiciones de menor duración.
En este contexto, los inversionistas no residentes registraron una desaceleración en su demanda por BTP en los meses de marzo y abril de 2025. A pesar de esta corrección, la tenencia acumulada de BTP por parte de estos inversionistas en el año 2025 se mantiene en terreno positivo.
Por otro lado, el mercado de renta fija privada presentó un mayor dinamismo respecto al año anterior, impulsado por nuevas emisiones internacionales. Sin embargo, en el mercado local de emisiones persiste la preferencia por instrumentos de corto plazo.
viii. Las acciones de política monetaria se han transmitido a las tasas de interés del mercado monetario local de manera efectiva. La liquidez en moneda nacional de la banca continúa holgada y por encima de su nivel pre-pandemia. Por su parte, la liquidez en moneda extranjera de la banca se ha incrementado desde mediados de 2024, lo que refleja el ingreso de dólares del exterior por inversiones de no residentes en BTP, por flujos de balanza comercial y por repatriación de fondos de las AFP para atender retiros.
ix. Nuestra moneda registró un desempeño favorable a pesar de la elevada incertidumbre en los mercados financieros globales, y se mantuvo como la moneda de menor volatilidad de la región, debido a los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú y a su baja correlación con activos de riesgo.
x. Los pagos digitales mantienen una dinámica de rápida adopción, alcanzando en 2024 el hito de más de un pago digital diario por adulto. Las billeteras digitales siguen ganando relevancia en los pagos minoristas, mientras que las tarjetas son el segundo instrumento de pago más utilizado, las que registran una reducción de comisiones para los comercios que las aceptan. En marzo de 2025, el BCRP inició la etapa de evaluación anual de su Piloto de Dinero Digital, luego de finalizado el período de pruebas, destacando el notable crecimiento de usuarios activos, el incremento de la transaccionalidad a nivel nacional y el bajo valor de los pagos, compitiendo con el efectivo
Por otra parte, la Estrategia de Interoperabilidad del BCRP continúa impulsando el uso de pagos digitales en el país, generando más de 176 millones de transacciones mensuales a marzo de 2025. Este avance responde al despliegue progresivo de las fases de interoperabilidad que ha permitido la interconexión entre las billeteras, de estas con los participantes en la Cámara de Compensación Electrónica, de los códigos QR, y con las cuentas de dinero electrónico.
1. El sector financiero peruano mantiene una posición patrimonial sólida frente a un entorno internacional marcado por una mayor volatilidad de los mercados financieros, asociada a las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y su posible impacto sobre la inflación y el crecimiento económico global. Desde febrero de 2025, EE.UU. ha anunciado sucesivos incrementos arancelarios, que se ampliaron significativamente en abril. En particular, las tarifas estadounidenses se aplicaron con mayor intensidad sobre los bienes de origen chino, lo que llevó a China a responder con aranceles sobre productos estratégicos importados desde EE.UU. Estas tensiones comerciales, incluida la posibilidad de mayores restricciones al comercio global en el futuro, han deteriorado el sentimiento de los inversionistas globales sobre las perspectivas de crecimiento e inflación global, generando correcciones en los precios de activos financieros y un incremento en la volatilidad de los mercados financieros globales.
A pesar de este entorno, los países de la región han mostrado resiliencia, apoyados en los altos precios de los commodities y en una menor exposición directa a las nuevas tarifas. En el caso peruano, la resiliencia se explica, en parte, por unos términos de intercambio que se mantienen en máximos históricos, incluso tras las correcciones recientes en los precios de los commodities. Asimismo, este desempeño ha sido favorecido por la diversificación de la canasta exportadora: mientras el precio del cobre ha registrado caídas en algunos periodos, el oro ha mostrado una tendencia al alza. A ello se suma un entorno macroeconómico sólido, con una inflación en niveles bajos y un crecimiento económico cercano a su nivel potencial, lo que refuerza la estabilidad y capacidad de respuesta de nuestra economía frente a shocks externos.
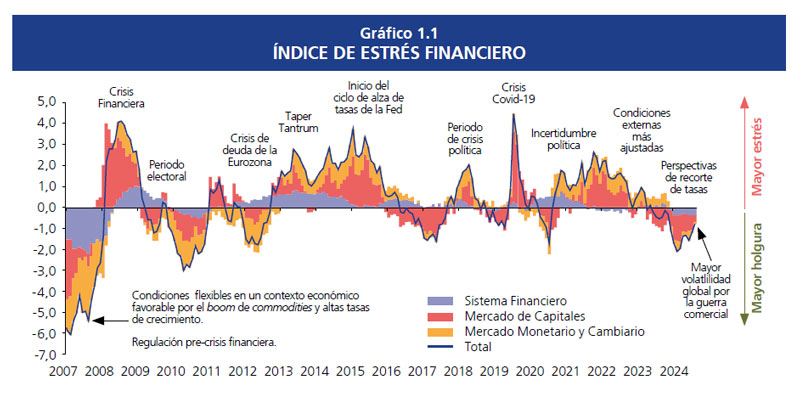
En este contexto, el Índice de Estrés del Sector Financiero peruano —que abarca al sistema financiero, el mercado de capitales y el mercado monetario y cambiario— se mantiene en la zona de holgura, reflejando tanto la fortaleza de las entidades financieras como el adecuado funcionamiento de los mercados anteriormente mencionados.
Sin embargo, en el mes de abril de 2025, el índice registró una leve disminución en su nivel de holgura, explicado principalmente por un moderado deterioro de algunos indicadores del mercado de capitales, tales como el aumento de la volatilidad financiera internacional, el incremento del riesgo país y la desaceleración en la demanda de bonos soberanos por parte de los inversionistas no residentes. Cabe destacar que, desde la segunda quincena de abril, la volatilidad internacional ha tendido a moderarse, en línea con una reducción de las fricciones comerciales y de conversaciones entre Estados Unidos y China en busca de una reducción de las tarifas.
En este contexto, la posición de solvencia y liquidez de las entidades del sistema financiero se mantiene sólida. Se observa, además, una recuperación sostenida en los indicadores de rentabilidad y calidad de cartera, en un contexto de recuperación de la actividad económica, luego de disiparse los efectos negativos de los factores adversos del año 2023. En ese sentido, el sistema financiero peruano se mantiene en una buena posición para afrontar una eventual materialización de escenarios globales adversos.
2. Las condiciones financieras internacionales se habían tornado menos favorables como consecuencia de las tensiones comerciales, pero desde la segunda quincena de abril comenzaron a mejorar gradualmente, impulsadas por el inicio de conversaciones orientadas a una reducción generalizada de aranceles. La incertidumbre respecto a la política arancelaria de Estados Unidos y su impacto sobre la economía estadounidense y global elevó la percepción de riesgo en los mercados financieros. Esto se reflejó en la evolución de indicadores de volatilidad como el VIX (indicador de volatilidad del mercado bursátil estadounidense) y el VXEEM (indicador de volatilidad del mercado bursátil de mercados emergentes), los cuales registraron alzas puntuales, con picos que coincidieron con el cambio de gobierno en EE.UU. en enero de 2025 y el anuncio de los primeros aranceles en marzo último.
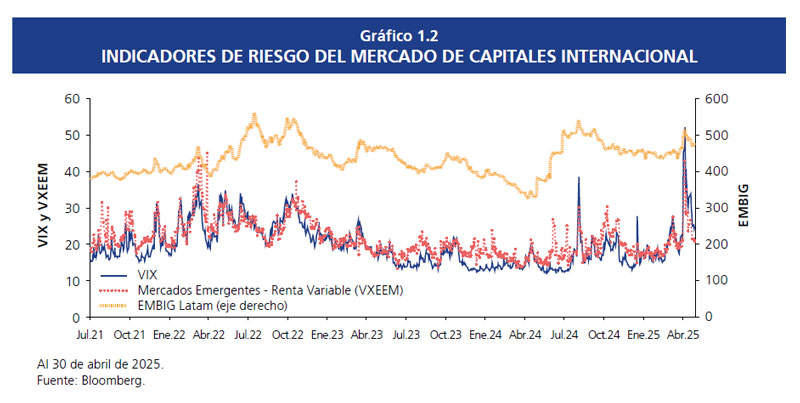
Asimismo, en la primera quincena de abril, la escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, tras el anuncio de aranceles recíprocos, generó una corrección en los principales índices bursátiles, un aumento en los rendimientos de los bonos soberanos y un repunte en la volatilidad financiera. En ese contexto, los índices de volatilidad alcanzaron niveles similares a los observados en episodios previos de estrés global, mientras que el EMBIG Latam se incrementó ligeramente, reflejando una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, en particular hacia los países emergentes con alta exposición a las exportaciones mineras, en un contexto de caída temporal en los precios internacionales de algunos metales.
Sin embargo, en las últimas semanas, la volatilidad financiera ha comenzado a moderarse, ante acciones tomadas por Estados Unidos y China que señalarían una posible desescalada en las tensiones comerciales globales, lo que ha contribuido a una mejora en el apetito por riesgo hacia países emergentes.
3. Desde inicios del año 2025, se observa una depreciación del dólar americano respecto a las monedas de sus principales socios comerciales y mercados emergentes.
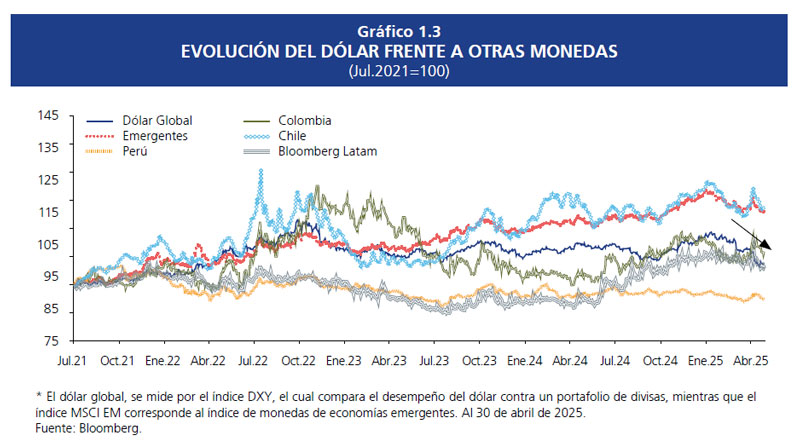
Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el dólar había registrado una apreciación frente a las monedas de la mayoría de los países, debido a las expectativas de implementación de políticas económicas expansivas por parte del gobierno republicano, como la reducción de impuestos y una menor regulación de los mercados.
No obstante, desde inicios de 2025, el dólar ha comenzado a debilitarse a nivel global, a medida que los inversionistas ajustaron sus expectativas ante señales de un entorno externo más adverso, tras el anuncio de los primeros aranceles dirigidos a China, Canadá y México. Las respuestas recíprocas por parte de estos países incrementaron la incertidumbre y redujeron el atractivo relativo de los activos en dólares, acentuando su tendencia de depreciación frente a otras monedas.
En este contexto de debilitamiento del dólar, las monedas de la región mostraron en general una tendencia de apreciación en lo que va del año, aunque con una ligera reversión a inicios de abril, generada por el aumento en la percepción de riesgo hacia las economías emergentes ante temores de una desaceleración global más pronunciada, producto del deterioro en las condiciones del comercio internacional. Pese a ello, nuestra moneda se ha mantenido como la moneda más estable de la región, reflejando la solidez macroeconómica local, elevados niveles de reservas internacionales y una menor exposición a los pasivos externos del sistema financiero.
4. Las perspectivas de la actividad económica mundial se han deteriorado como resultado de las medidas restrictivas al comercio exterior, por la incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global. Según el Consensus Forecast de abril de 2025, se estima que el crecimiento global para el año 2025 sea ligeramente inferior a la proyección realizada en diciembre 2024, especialmente en Estados Unidos, en un entorno de incertidumbre de las tensiones comerciales. Así, la economía mundial crecería un 2,3 por ciento en 2025, lo que representa una reducción a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la proyección de diciembre de 2024. El FMI, por su parte, proyecta que el crecimiento mundial para este año sería de 2,8 por ciento, corrección a la baja de 0,5 puntos porcentuales, debido a la incertidumbre política y las medidas proteccionistas que afectan el comercio mundial.
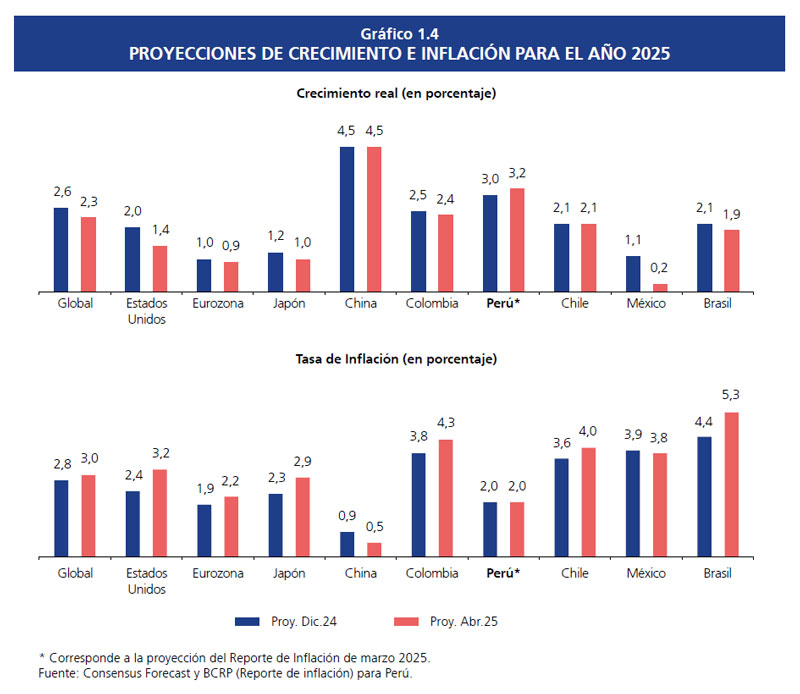
Esta corrección obedece al aumento de la incertidumbre derivada de las políticas arancelarias adoptadas por EE.UU., que ha debilitado la confianza en los mercados y deteriorado las perspectivas de comercio global y crecimiento económico. Además, persisten riesgos latentes de una escalada adicional del conflicto comercial, cuyo impacto económico aún está siendo evaluado por los organismos internacionales.
El Consensus Forecast también estima que el crecimiento global para el 2024 habría alcanzado 2,7 por ciento, por lo que la proyección actual de 2,3 por ciento para el año 2025 implica una desaceleración moderada. No obstante, los riesgos se mantienen sesgados a la baja, y podrían incrementarse si las tensiones comerciales persisten o se agravan. Asimismo, la inflación esperada para 2025 se ha ajustado al alza a nivel global, sobre todo en EE.UU. y los países desarrollados, debido a los efectos directos e indirectos de los aranceles sobre los precios de importación y a la incertidumbre sobre la duración del conflicto comercial. Esta mayor inflación esperada ha llevado a los analistas a anticipar una postura más cautelosa por parte de la Reserva Federal y otros Bancos Centrales, lo que podría retrasar el inicio de los recortes de tasas de interés.
5. A pesar del aumento en la volatilidad de los mercados financieros internacionales, los precios de los metales se han mantenido en niveles elevados en lo que va del año 2025. No obstante, se han registrado correcciones puntuales en las primeras semanas de abril, en línea con los episodios de mayor incertidumbre vinculados a las tensiones comerciales globales. En ese entorno, el precio del oro ha continuado su tendencia alcista iniciada en 2024, impulsado por su rol como activo refugio en un entorno de alta incertidumbre comercial.
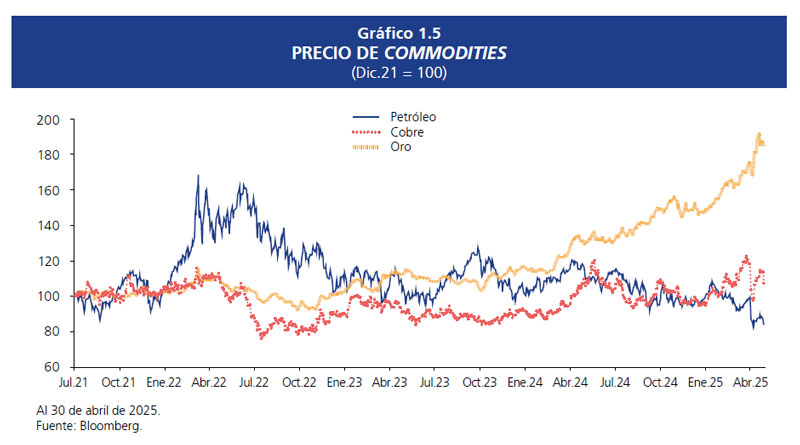
Por su parte, el precio del cobre ha mostrado una evolución más volátil. En los primeros meses de 2025 se vio favorecido por expectativas de menor producción global, por la posibilidad de la imposición de aranceles al cobre que incentivó compras anticipadas del metal, y por medidas de estímulo de China dirigidas a reactivar la inversión empresarial y el consumo interno. No obstante, tras el anuncio de aranceles recíprocos entre EE. UU. y China, el precio del cobre retrocedió, reflejando el temor a una desaceleración del comercio global.
Posteriormente, la decisión de suspender temporalmente la aplicación de dichos aranceles, junto con la exclusión de productos sensibles como smartphones y computadoras, contribuyó a una recuperación parcial de su valor, ubicándose por encima de los niveles observados a fines de 2024. No obstante, el precio del cobre continúa expuesto a altos niveles de volatilidad, dada la persistente incertidumbre sobre la evolución del conflicto comercial y su impacto potencial sobre la demanda global de metales industriales.
En el caso del petróleo, los precios han venido cayendo desde mediados de enero, afectados por un aumento en la producción de la OPEP+, mayores inventarios en Estados Unidos, y la reactivación de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esta caída se ha profundizado ante las expectativas de menor crecimiento global asociadas a las tensiones comerciales.
La evolución de los precios de los commodities ha contribuido a sostener el desempeño de los principales indicadores financieros en América Latina, reflejando resiliencia frente a las turbulencias externas. En el caso peruano, esta resiliencia se ha manifestado en el comportamiento favorable del mercado bursátil local y en la relativa estabilidad de los bonos soberanos, que han mantenido un buen desempeño incluso en un entorno internacional caracterizado por una elevada incertidumbre y una mayor aversión al riesgo.
6. En lo que va del año 2025, los indicadores de percepción de riesgo para América Latina se incrementaron levemente, dado que los efectos negativos en un entorno de mayor volatilidad internacional se atenuaron por el buen desempeño de los precios de los commodities, la reducción de tasas de interés por parte de algunos bancos centrales y la mayor resiliencia macroeconómica de la región.
La resiliencia mostrada por la región también reflejó el efecto positivo de políticas fiscales prudentes y de una diversificación de socios comerciales, particularmente con Asia y otras economías emergentes, lo que redujo la exposición directa a los choques arancelarios. Además, una parte de esta fortaleza se explica porque los países de la región están sujetos a una menor tasa de arancel recíproco, dado que mantienen déficits comerciales con EE.UU., lo que atenuó el impacto directo de las medidas arancelarias sobre sus exportaciones.
Sin embargo, tras el anuncio de aranceles recíprocos entre EE.UU. y China en abril, se registró un repunte en los indicadores de riesgo soberano de la región, incluyendo un aumento en los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años, en un contexto de mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas internacionales. Este deterioro reflejó los temores de una desaceleración del crecimiento global y un posible deterioro de las condiciones comerciales internacionales, lo que afectó particularmente a los países emergentes con alta dependencia de exportaciones de materias primas.
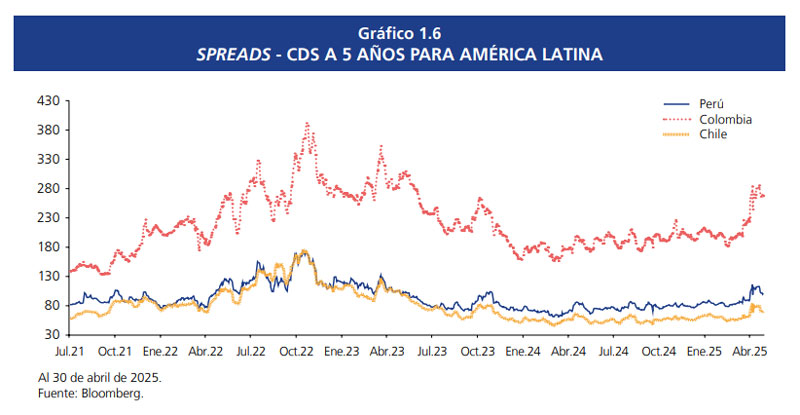
No obstante, desde la segunda quincena de abril, la volatilidad comenzó a moderarse, impulsada por señales de una desescalada de las tensiones comerciales, lo que ha favorecido una recuperación parcial del apetito por riesgo hacia activos de la región. Cabe señalar que el impacto de estas tensiones no ha sido homogéneo entre los países, ya que depende de sus diferencias estructurales, fortalezas macroeconómicas y marcos de política económica, así como de la presencia de factores de riesgo internos, tales como incertidumbre política, fragilidad fiscal o tensiones sociales, que pueden amplificar la percepción de riesgo idiosincrático.
7. El sistema financiero se mantiene robusto para poder afrontar la materialización de escenarios macroeconómicos adversos, asociado a un entorno de mayor volatilidad en los mercados financieros gatillado por las políticas comerciales de Estados Unidos. Así, el sistema financiero muestra una sólida posición de solvencia y liquidez, mostrando una recuperación sostenida en sus indicadores de rentabilidad y riesgo de crédito, luego de haber sido afectados por los eventos macroeconómicos adversos del año 2023 (tales como fenómenos climáticos y protestas sociales). Además, las colocaciones están creciendo a un ritmo moderado en los segmentos de menor riesgo y se mantiene una baja dolarización de los créditos, así como menores niveles de pasivos externos. Todo ello refleja mejores condiciones iniciales del sistema para afrontar contextos adversos.
El siguiente mapa de calor (heatmap) ilustra la evolución de un grupo de indicadores asociados con el ciclo crediticio. En el mapa, los colores amarillos se asocian a periodos de normalidad, los verdes describen una situación excepcionalmente favorable, los naranjas de alerta de riesgo y los rojos intensos describen situaciones en las que se materializan potenciales riesgos.
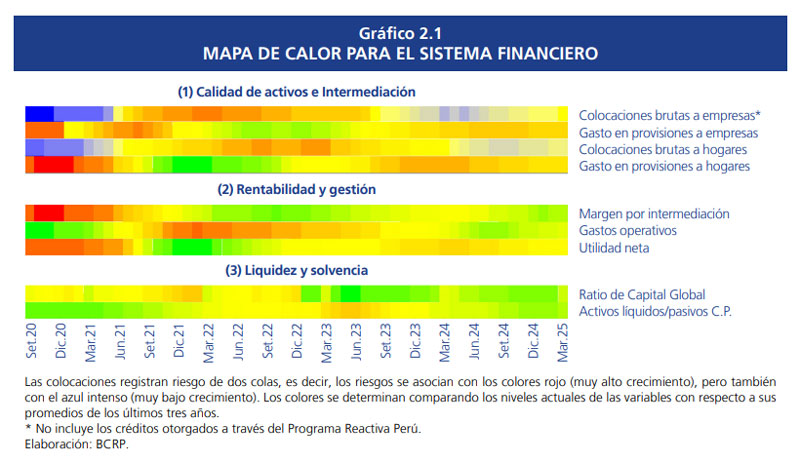
El riesgo de crédito ha continuado reduciéndose (tonalidades naranja más tenues en el mapa de calor), proceso que inició en el segundo semestre de 2024, ante las medidas implementadas por las entidades financieras en los últimos dos años para una mejor selección de los deudores y la recuperación de la actividad económica local, luego de un contexto macroeconómico adverso del año 2023.
Como resultado, la rentabilidad ha venido recuperándose sostenidamente (la tonalidad de la utilidad se aproxima hacia el color amarillo de normalidad) sobre todo por el menor gasto de provisiones, aproximándose a los niveles alcanzados previo a la pandemia, lo cual permite reforzar la posición de solvencia de las entidades del sistema financiero.
Las colocaciones muestran una moderada recuperación en los segmentos de menor riesgo de crédito, lo cual refleja una mayor demanda por crédito de las empresas de mayor tamaño y una estabilización en los segmentos de mayor riesgo como la cartera minorista, aunque en niveles bajos, al mantenerse los criterios de originación más conservadores en los créditos de consumo y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme). Asimismo, la dolarización de las colocaciones se mantiene estable, gracias a las medidas macroprudenciales implementadas en años anteriores para reducir la dolarización del crédito.
Por su parte, los indicadores de liquidez se mantienen holgados, como resultado del bajo dinamismo de las colocaciones y por el mayor crecimiento de los depósitos. Además, la dolarización de los depósitos se mantiene estable y los pasivos externos del sistema son bajos, los cuales reducen las vulnerabilidades del sistema ante eventuales choques financieros globales.
Finalmente, la solvencia continúa como la principal fortaleza del sistema financiero. El amplio excedente de capital le permitiría al sistema afrontar la materialización de escenarios macroeconómicos adversos, preservándose la función de intermediación financiera hacia el sector real de la economía.
8. El crecimiento de las colocaciones del sistema financiero viene recuperándose gradualmente, impulsado principalmente por el crédito a las empresas de mayor tamaño, en línea con el mejor dinamismo de la actividad económica. Los préstamos corporativos y a las grandes empresas vienen mostrando una evolución favorable, los cuales fueron originados principalmente en los bancos grandes.
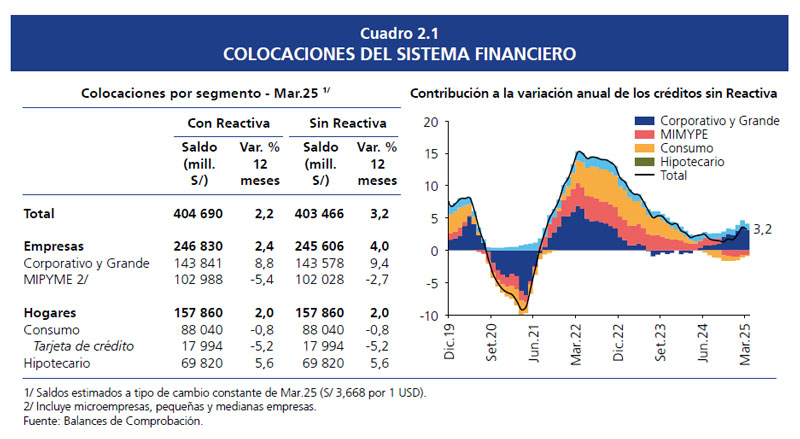
En contraste, los créditos minoristas aún muestran un bajo dinamismo ante los criterios de originación más conservadores implementados por las entidades financieras como respuesta al deterioro de estos préstamos durante 2023. No obstante, se evidencia señales de una estabilización de la cartera minorista en los últimos meses ante la moderación del riesgo de crédito y el mayor crecimiento de la actividad económica observado en el primer trimestre de 2025, en un entorno de bajos niveles de inflación.
9. En la cartera de las empresas, la recuperación ha sido impulsada por una mayor demanda de financiamiento de capital de trabajo y reposición de inventario de las empresas de mayor tamaño. En contraste, la dinámica de la cartera de las mipyme se ha estabilizado, aunque en niveles bajos, gracias al programa Impulso Perú.
El crédito a los corporativos y a las grandes empresas muestra un moderado crecimiento, en línea con la gradual recuperación económica y los mejores indicadores de confianza empresarial. Por sector económico, el crecimiento de los créditos se dio principalmente en los sectores de comercio y servicios, los cuales están más ligados a la demanda interna.
En la cartera mipyme, el programa Impulso MYPERU ha ayudado a moderar su desaceleración, la cual fue causada por el contexto de mayor riesgo derivado de las condiciones económicas adversas del año 2023, que llevó a las entidades a implementar criterios más conservadores en la originación de los nuevos créditos. El programa brindaba la garantía del gobierno a los créditos otorgados a las empresas beneficiarias y culminó a fines de 2024. A marzo de 2025, los créditos otorgados bajo dicho programa registraron una participación de 4,8 por ciento en los créditos a las empresas (sin considerar Reactiva) y de 10,2 por ciento en la cartera mipyme.
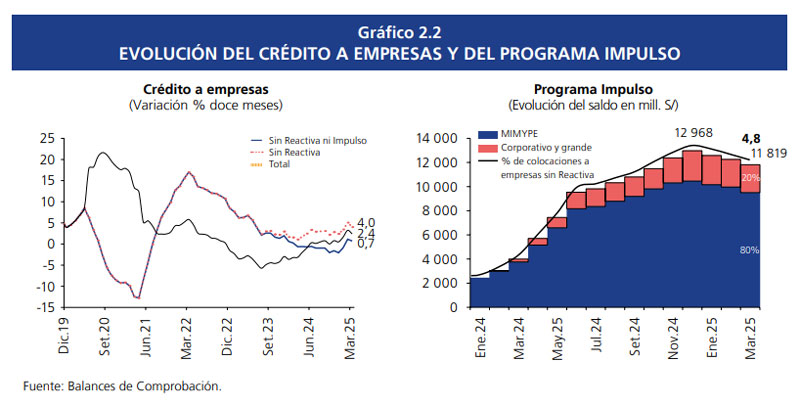
Como resultado, se observa una dinámica heterogénea por segmento de crédito. Así, los créditos a los corporativos y a las grandes empresas crecieron en 9,4 por ciento en los últimos doce meses, sin Reactiva, mientras los créditos a las mipyme se contrajeron en 2,7 por ciento en el mismo periodo. El nivel de ambos segmentos se ha visto afectado por el reciente cambio normativo que, entre otras disposiciones, modificó la definición de medianas empresas1, lo cual implicó la reclasificación de las empresas entre segmentos. Sin dicho cambio normativo, se estima que el segmento de corporativos y grandes empresas, sin Reactiva, habría crecido en 5,5 por ciento, mientras que el de las mipyme lo habría hecho en 3,2 por ciento.
10. El crédito de consumo muestra un bajo dinamismo ante las políticas crediticias más conservadoras por parte de las entidades del sistema financiero, pero viene mostrando señales de ir estabilizándose en los últimos meses, en línea con la mejora del riesgo de crédito y la evolución favorable del empleo.
La desaceleración de los créditos de consumo observada en los últimos dos años se ha registrado en un contexto de mayor riesgo de crédito originado por los choques macroeconómicos adversos del año 2023, que afectaron la capacidad de pago de los deudores. Ante ello, las entidades financieras tomaron medidas para controlar el deterioro en dicha cartera, a través de ajustes en los modelos de selección de clientes. Asimismo, se incrementaron los castigos de créditos en impago. Esto afectó principalmente a la cartera de tarjetas de crédito y a los préstamos personales de libre disponibilidad (ambos productos de mayor riesgo), mientras que los créditos por convenio, cuya cobranza se efectúa mediante descuento por planilla del deudor (producto de menor riesgo), se vieron menos afectados por los choques adversos. No obstante, se observa una gradual recuperación de los préstamos de libre disponibilidad en los meses recientes, en respuesta a la mejora en la calidad crediticia de los deudores y a la evolución del empleo.
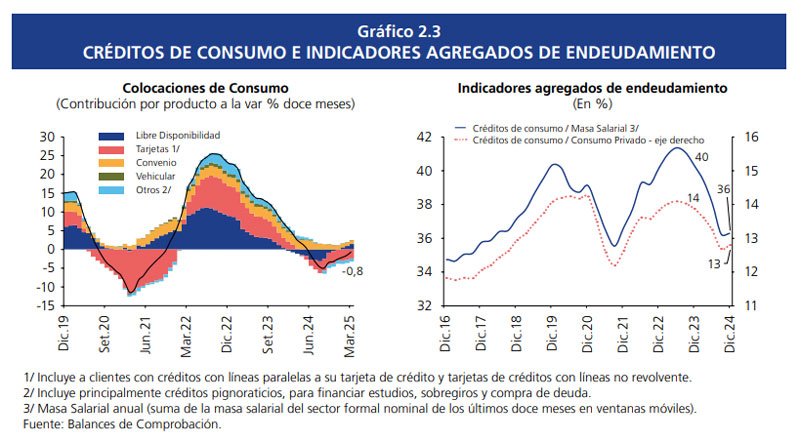
En línea con la evolución del crédito de consumo y la recuperación del empleo, el endeudamiento agregado de los hogares se ha venido reduciendo, medido como el ratio del saldo de créditos de consumo sobre la masa salarial formal o el consumo privado. Ello indicaría, en términos agregados, una menor presión de la deuda sobre los hogares.
11. El crédito hipotecario muestra tasas de crecimiento estables, aunque en niveles menores a los registrados en períodos previos a la pandemia. No obstante, las tasas de interés vienen reduciéndose, lo cual podría impulsar el dinamismo de esta cartera en los siguientes meses.
El bajo crecimiento de las hipotecas refleja principalmente una menor demanda por créditos hipotecarios de mayor monto (sobre S/ 250 mil), asociados a los hogares de mayores ingresos, los cuales representan la mayor parte de la cartera hipotecaria (69 por ciento). En cambio, los créditos menores a S/ 250 mil muestran un dinamismo similar al observado previo a la pandemia, apoyados por la evolución de los préstamos financiados con recursos del Fondo Mivivienda, los cuales representan el 44 por ciento del saldo de dicha cartera y cuentan con garantías parciales en caso de incumplimiento de las obligaciones.
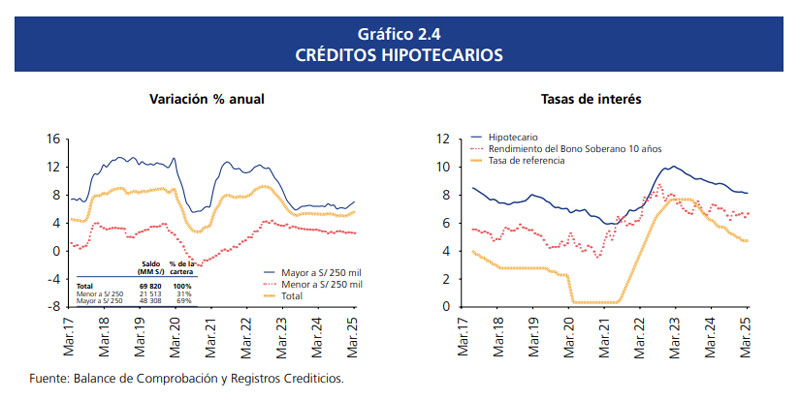
Es importante notar que las tasas de los créditos hipotecarios han venido reduciéndose gradualmente desde 2023, en línea con la menor tasa de política monetaria del BCRP y de los BTP. Ello, sumado a las expectativas de crecimiento de la actividad económica y del empleo, favorecería a un mayor incremento de cartera hipotecaria en próximos períodos, lo cual se viene observando ligeramente en los meses recientes.
12. La dolarización de los créditos del sistema financiero se mantiene estable y por debajo del nivel registrado previo a la pandemia. Los créditos a los corporativos y a las grandes empresas otorgados por el sistema financiero registran un ratio de dolarización similar al nivel previo a la pandemia (alrededor de 52,3 por ciento), con una ligera reducción desde el año previo. Cabe señalar que las empresas de mayor tamaño suelen estar cubiertas del riesgo cambiario por tener ingresos en dólares (por ejemplo, las empresas vinculadas al comercio exterior) o por adquirir coberturas cambiarias (tales como forwards de monedas).
Además, los otros segmentos de crédito (mipyme, consumo e hipotecario), mantienen bajos niveles de dolarización, sobre todo los hogares muestran ratios de dolarización de un dígito. En el caso particular de las mipyme, las medianas empresas cuentan con un ratio de dolarización de 38,1 por ciento a marzo de 2025, mostrando una mayor exposición al riesgo de descalce de monedas, mientras que las micro y las pequeñas empresas muestran bajos niveles de dolarización (0,4 y 5,4 por ciento, respectivamente).
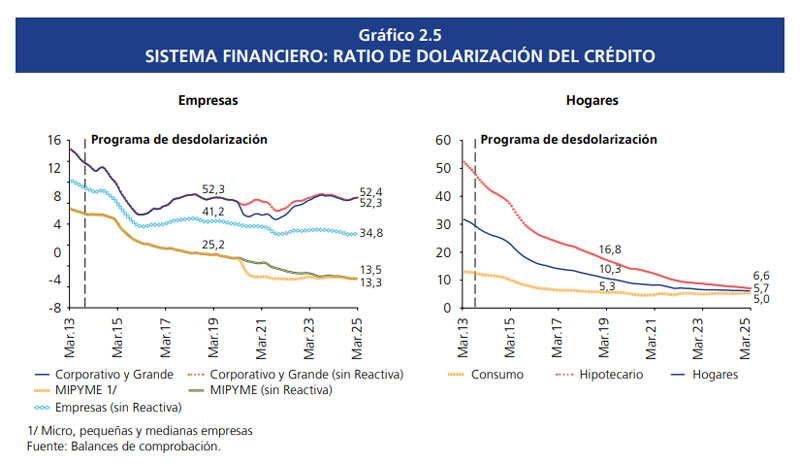
Estos deudores generan sus ingresos principalmente en soles y no suelen contar con mecanismos de cobertura adecuados, por lo que es importante evitar una alta exposición al riesgo de descalce de moneda entre sus ingresos y obligaciones. Así, es favorable contar con bajos ratios de dolarización en estos segmentos, con el objetivo de reducir los riesgos a la estabilidad del sistema, tendencia que ha sido apoyada por el programa de desdolarización del crédito del BCRP y por la estabilidad de la moneda nacional.
13. Los indicadores de riesgo de crédito siguieron disminuyendo en lo que va del año 2025, especialmente en la cartera de consumo, ante el favorable dinamismo de la actividad económica y del empleo. Así, se vienen consolidando los resultados de los ajustes en la política crediticia efectuados por las entidades financieras para lograr una mejor selección de los clientes y una cobranza más eficiente de las deudas.
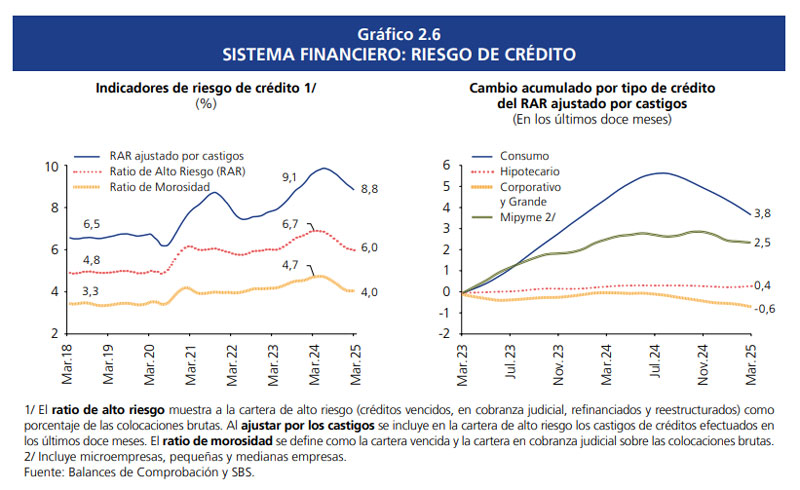
El riesgo de crédito en la cartera mipyme también viene moderándose ante la mejor originación y la cobranza de las entidades microfinancieras, así como por el proceso de limpieza en la cartera de las medianas empresas efectuado por los bancos. Además, la cartera hipotecaria no ha mostrado cambios significativos en sus indicadores de riesgo de crédito en los últimos años, mientras que en los corporativos y grandes empresas se viene observando una mayor recuperación de deuda atrasada en diferentes sectores económicos, entre ellos, comercio y servicios.
Cabe indicar que el deterioro de la calidad de la cartera de los últimos años se ha materializado, en su mayoría, en los castigos de cartera (créditos deteriorados e íntegramente provisionados que han sido retirados del balance), lo cual explica el alto nivel del ratio de alto riesgo ajustado por castigos. No obstante, también viene observándose una gradual moderación de los créditos castigados en los últimos trimestres ante las favorables condiciones macroeconómicas que vienen incidiendo positivamente en la capacidad de pago de los deudores.
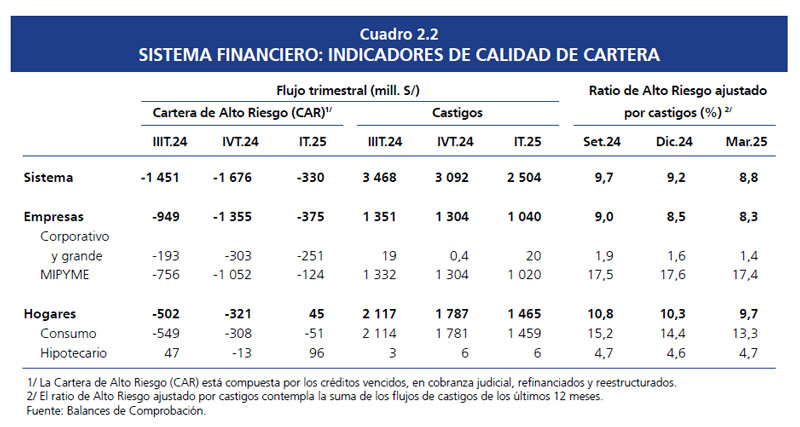
14. Los créditos otorgados desde el año anterior vienen mostrando un mejor comportamiento de pago, reflejando los criterios de originación conservadores y la recuperación de la actividad económica.
El siguiente gráfico compara el nivel de deterioro de los créditos por año de originación (por cosecha anual), en las carteras de consumo y mipyme. Así, para un determinado año, se agrupan todos los créditos otorgados en dicho periodo y se les realiza un seguimiento mensual de la evolución del deterioro en este grupo de créditos. Tras ello, se compara la dinámica del deterioro de los créditos otorgados en diferentes años.
Así, se observa que los créditos más recientes, aquellos desembolsados desde el año 2024, exhiben mejores métricas de riesgo, mientras que los otorgados en el año 2023 muestran los mayores deterioros al haber sido más afectados por las condiciones macroeconómicas adversas de ese año (entre ellos, los conflictos sociales y los fenómenos climatológicos).
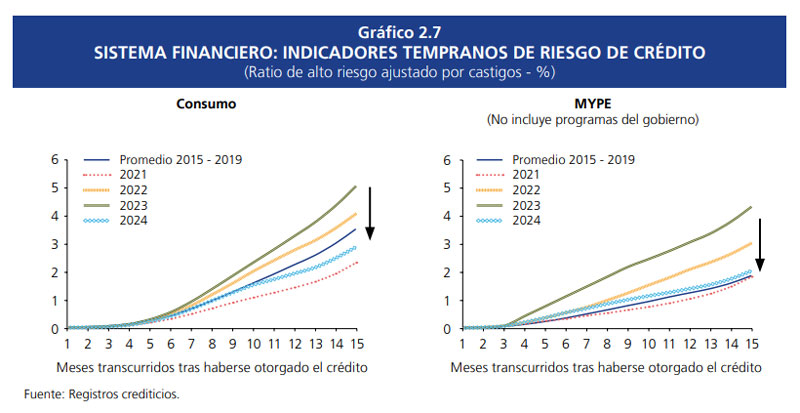
15. Como resultado de la mejora del riesgo de crédito, el gasto de provisiones viene reduciéndose, en mayor medida en la cartera de consumo. Asimismo, el sistema cuenta con adecuados niveles de cobertura de la cartera de alto riesgo con el saldo actual de provisiones. En el segmento de consumo, los principales bancos y las entidades especializadas en este segmento vienen liderando la reducción del gasto de provisiones, especialmente en los productos de los préstamos personales de libre disponibilidad y en las tarjetas de crédito.
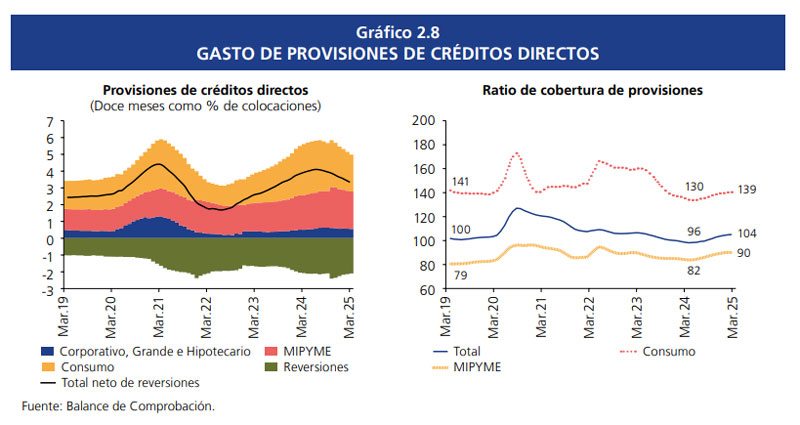
Por su parte, el sistema financiero cuenta con un ratio de cobertura de provisiones (saldo de provisiones sobre la cartera de alto riesgo) en niveles similares a los registrados previo a la pandemia y ha venido mejorando en los últimos trimestres ante la reducción del riesgo de crédito. Cabe indicar que el saldo de provisiones incluye un nivel de provisiones voluntarias de S/ 4,2 mil millones (equivalente a 1,04 por ciento de las colocaciones). Así, el mejor control del riesgo de crédito, junto con los altos ratios de cobertura (especialmente en la cartera de consumo), permiten que el sistema financiero tenga una mayor capacidad para poder afrontar potenciales escenarios macroeconómicos adversos.
16. La cartera del programa Reactiva sigue reduciéndose de una manera sostenida, principalmente, debido a los pagos realizados por las empresas beneficiarias. Ante ello, el saldo actual representa solo el 2,2 por ciento del valor total del programa y el 0,3 por ciento del saldo total de créditos del sistema financiero.
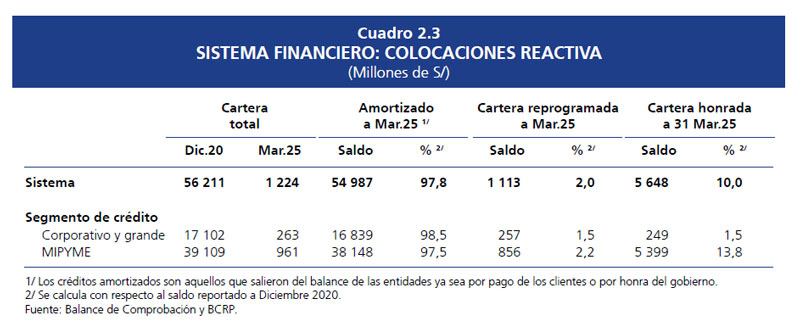
El saldo a marzo de 2025 asciende a S/ 1 224 millones y se compone principalmente de créditos a medianas y pequeñas empresas que se acogieron a los beneficios de reprogramación, obteniendo periodos de gracia adicionales. La mayoría del saldo de la cartera Reactiva corresponde a deudores con clasificación Normal o CPP.
La cartera reprogramada de Reactiva equivale a S/ 1 113 millones, de los cuales S/ 822 millones corresponden a la primera modalidad de reprogramación, a la cual se pudo acceder hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que los periodos de gracia de estos créditos ya vencieron. El saldo de créditos pertenecientes a la segunda modalidad de reprogramación, que estuvo vigente hasta setiembre de 2023, asciende a S/ 291 millones.
La cartera honrada del programa representa el 10 por ciento de la cartera original, y los honramientos mensuales (como porcentaje del saldo pendiente) muestran una tendencia decreciente desde la segunda mitad de 2023. Por segmento de crédito, las mipyme muestran los mayores niveles de honramiento y de reprogramaciones en la cartera Reactiva. En el caso hipotético que toda la cartera pesada actual de Reactiva (créditos con calificación Deficiente, Dudoso o Pérdida) pase a ser honrada, el monto total honrado podría alcanzar el 11 por ciento de la cartera original.
17. La exposición del sistema financiero a la cartera reprogramada por la crisis sanitaria, protestas sociales y los fenómenos climatológicos se ha reducido de manera significativa, por lo que esta cartera no tendría impacto relevante en la evolución del riesgo de crédito. La contracción de esta cartera se debe a la reanudación de pagos y al sinceramiento de la calidad crediticia de algunos de estos deudores en periodos previos
La cartera reprogramada total muestra una sostenida reducción y actualmente alcanza un nivel de S/ 3,76 mil millones, equivalente al 0,9 por ciento de las colocaciones del sistema financiero (sin contar el programa Reactiva). A nivel de entidades financieras individuales, la mayoría tiene una baja exposición a esta cartera (menor al 1,5 por ciento de sus respectivas colocaciones).
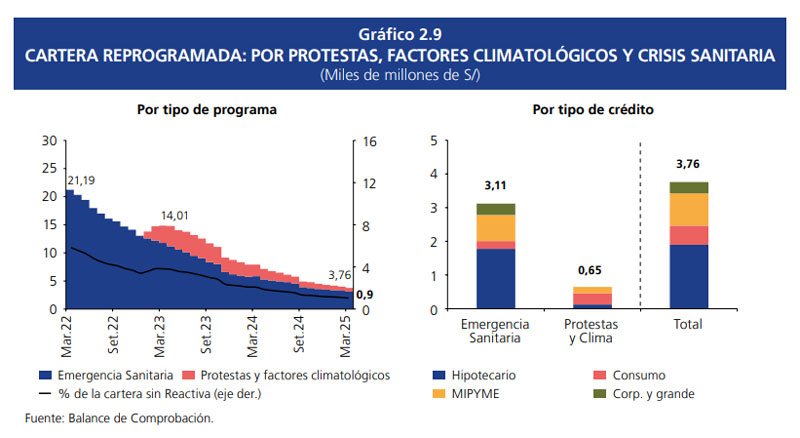
Por tipo de crédito, la cartera está compuesta principalmente por créditos hipotecarios y a las mipyme reprogramados por la crisis sanitaria. De otro lado, la cartera pesada (deudores con calificación Deficiente, Dudoso y Pérdida) equivale al 31,2 por ciento, la cual se encuentra mayoritariamente provisionada. Cabe señalar que cerca de la mitad de esta cartera total son créditos hipotecarios, los cuales cuentan con garantías que reducen las pérdidas esperadas.
18. Los indicadores de liquidez del sistema financiero se encuentran holgados, por encima de los niveles registrados previo a la pandemia. En particular, el nivel de liquidez en dólares del sistema financiero, así como los altos niveles de reservas internacionales del BCRP, permitirían afrontar escenarios de riesgo por eventuales salidas de capitales asociadas a un entorno de mayor volatilidad en los mercados financieros globales, preservándose la estabilidad del sistema.
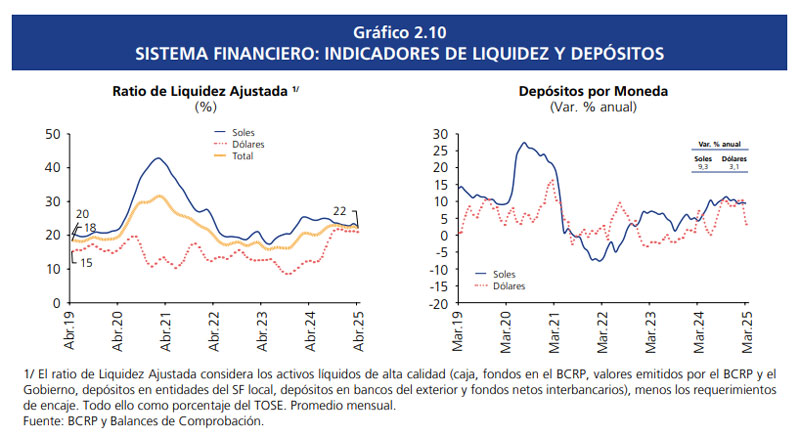
El incremento de la liquidez en dólares, que se registró en mayor medida en el segundo semestre de 2024, se debe a la compra de dólares de las entidades financieras al sector real, especialmente a las empresas relacionadas al comercio internacional ante el superávit de la balanza comercial, y al sector financiero, en particular a las AFP que vendieron una parte de su cartera del exterior para atender los retiros de fondos de pensiones, así como a los inversionistas no residentes que incrementaron sus tenencias de bonos del gobierno peruano.
A marzo de 2025, el sistema financiero cuenta con un excedente de liquidez en moneda extranjera por USD 9 026 millones (activos líquidos de alta calidad menos requerimientos de encaje en dicha moneda), lo que representa el 3,8 veces los pasivos con el exterior de corto plazo del sistema.
Por otra parte, los indicadores de liquidez en soles se han mantenido estables en lo que va del año 2025, en un contexto de mayor captación de depósitos y de moderado dinamismo de las colocaciones. Los activos líquidos se mantienen principalmente como fondos disponibles en cuentas del BCRP y en CD BCRP, así como instrumentos de deuda del gobierno.
En cuanto a los depósitos totales, el crecimiento se explica por los mayores fondos disponibles de los hogares resultante de los retiros de los fondos de pensiones efectuado en el año anterior, así como por los mayores fondos de las empresas del sector real, en línea con el renovado dinamismo de la actividad económica que eleva los saldos operativos de las empresas.
Adicionalmente, se observa una mayor participación de las modalidades de captación más liquidas y menos onerosas. Así, los depósitos a la vista y de ahorro crecieron más que los depósitos a plazo en los últimos doce meses (11 y 1 por ciento, respectivamente), en un contexto de gradual reducción de las tasas de interés pasivas. Esta dinámica reduce el gasto financiero de las entidades, lo que favorece el margen por intermediación, pero que, de acentuarse, podría dificultar el calce de plazos entre las fuentes de financiamiento y los créditos otorgados, sobre todo con los de mayor plazo.
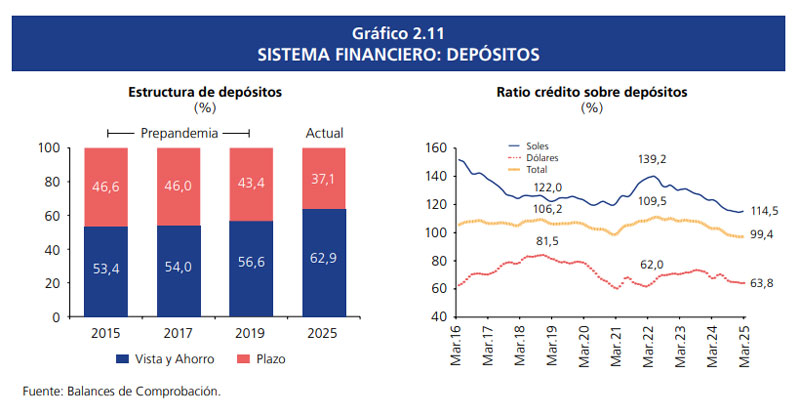
Respecto a los ratios de créditos sobre depósitos, estos indicadores han disminuido en los últimos doce meses, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, lo cual reduce los riesgos de liquidez estructural del sistema, especialmente por riesgos asociados a escenarios de alta volatilidad de los mercados internacionales y de salidas abruptas de capital.
19. La dolarización de las fuentes de financiamiento se ha mantenido estable y en sus niveles más bajos en los últimos años. Además, la dependencia del sistema financiero por el fondeo externo es baja.
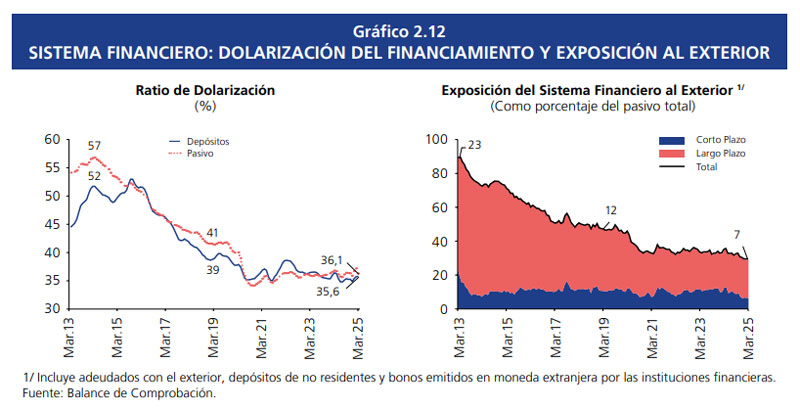
La menor dolarización de los pasivos en la última década refleja la confianza de los agentes económicos en la moneda local para fines transaccionales y de ahorro. Ello, a su vez, ha sido apoyado por las políticas macroprudenciales implementadas por el BCRP para reducir la dolarización de la economía y así controlar, preventivamente, los riesgos asociados a vulnerabilidades externas por potenciales episodios de turbulencias en los mercados financieros internacionales.
Con respecto a la dependencia al fondeo con el exterior (adeudados, bonos en moneda extranjera y depósitos de no residentes sobre pasivos totales), la cual sería la fuente de mayor riesgo si se gatillan periodos de alta aversión al riesgo a nivel internacional, resalta su sostenida tendencia decreciente, representando actualmente solo el 7 por ciento de los pasivos totales del sistema, en comparación al 23 por ciento en el año 2013. Además, el fondeo con el exterior es en su mayoría de largo plazo, lo cual reduce el riesgo de tener que renovar dicho fondeo en condiciones adversas.
20. La tenencia de Bonos del Tesoro Público (BTP) por parte de los bancos, que forman parte de los activos líquidos, ha venido recuperando su valor en los últimos años, en línea con las menores tasas de interés observadas. Esto brinda a las entidades financieras una mayor capacidad para afrontar un potencial incremento en el riesgo de mercado por la mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.
Asimismo, la participación de los bonos soberanos en la estructura de los activos líquidos es moderada, por lo que la exposición del sistema financiero al riesgo de tasa de interés no representa un riesgo significativo. Además, los BTP tienen una participación minoritaria en la estructura de los activos de la banca. A marzo de 2025, la banca tiene una cartera de BTP por S/ 43 793 millones2, que representa el 31,2 por ciento de los activos líquidos (fondos disponibles y valores emitidos por el BCRP y el gobierno) y el 8,0 por ciento de los activos totales.
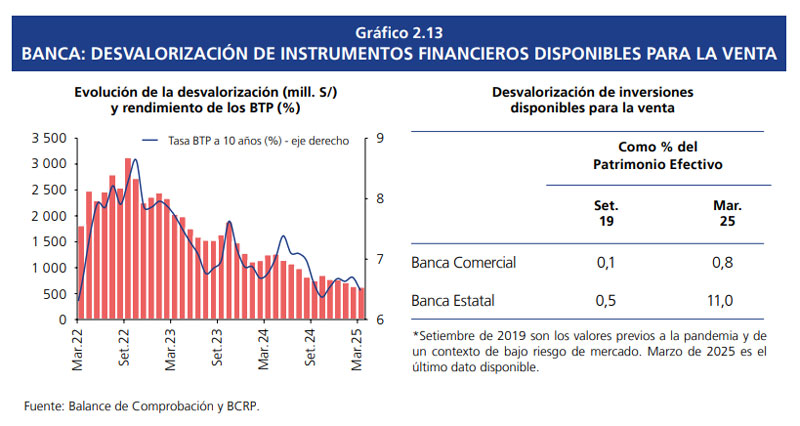
La cartera de BTP había registrado una desvalorización en el año 2022 que llegó a representar el 4,5 por ciento del patrimonio efectivo de la banca, en un contexto de aumentos de las tasas de interés. No obstante, desde 2023 (en un escenario de menores tasas de interés), los BTP vienen mostrando una reducción en sus tasas de interés y un aumento en sus precios, lo cual ha revertido gradualmente las desvalorizaciones mencionadas hasta un nivel equivalente al 0,8 por ciento del patrimonio efectivo a marzo de 2025. La reducción de las tasas de interés de los BTP está en línea con la evolución de la tasa de política monetaria del BCRP y de las tasas de interés internacionales. Cabe señalar que estas desvalorizaciones que actualmente tienen las entidades ya se encuentran computadas en el patrimonio efectivo y, por ende, en los indicadores de solvencia.
21. La rentabilidad del sistema financiero muestra una sostenida recuperación desde la segunda mitad de 2024, aproximándose a los niveles alcanzados previo a la pandemia, lo cual se debe principalmente por la disminución en el riesgo de crédito que se ha traducido en un menor gasto de provisiones. No obstante, a nivel de entidades, la evolución es heterogénea.
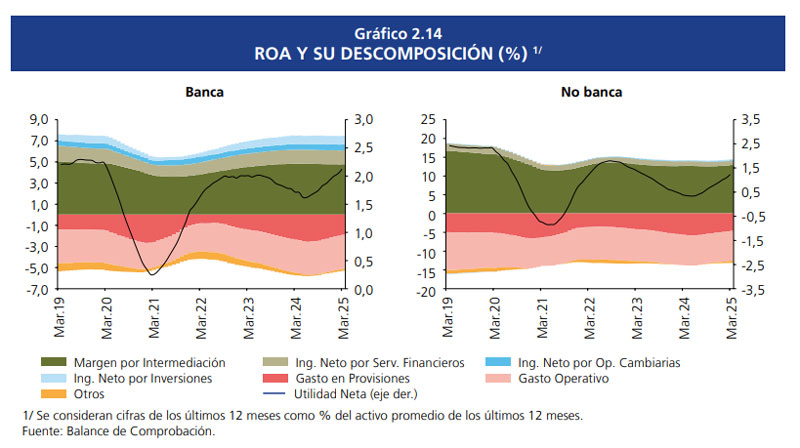
Por grupo de entidades, la banca muestra una rentabilidad que se aproxima a su nivel alcanzado previo a la pandemia, en particular en los bancos grandes, mientras que las entidades no bancarias, cuyas carteras se enfocan en créditos a las MYPE y de consumo, registran una recuperación más lenta, sobre todo por el impacto en su margen por intermediación del menor dinamismo de las colocaciones y el costo de fondeo más oneroso, principalmente a través de depósitos a plazo.
Por componentes de la rentabilidad, el ratio de gasto de provisiones sobre activos se redujo con mayor rapidez en los bancos grandes y en las entidades especializadas en créditos por consumo, como resultado de la mejora en sus procesos de originación de créditos y en la cobranza de la cartera, en un contexto de recuperación de la actividad económica.
Los gastos operativos también se han mantenido relativamente estables, sobre todo en la banca, en parte, por las inversiones realizadas en los procesos de transformación digital (TD), que vienen siendo acompañados con mayor uso de la inteligencia artificial. Por su parte, en las entidades no bancarias, las cuales también vienen realizando inversiones en TD, este gasto se ha venido reduciendo ante la búsqueda de eficiencias operativas, en un contexto de un menor dinamismo de la cartera minorista (actividad que es más intensiva en canales físicos).
El margen por intermediación, ingreso por crédito menos los costos de fondeo, se ha mantenido relativamente estable, ya que los menores gastos financieros por la reducción de tasas de interés pasivas han sido compensados por unos ingresos que se han visto moderados por el bajo dinamismo de las colocaciones. En este contexto, las entidades no bancarias y algunos bancos medianos registran un margen por intermediación que se mantiene en niveles por debajo de los alcanzados previo a la pandemia.
El ingreso neto por inversiones (especialmente por la cartera de BTP y CDBCRP) se ha mantenido relativamente estable en 0,8 por ciento de los activos, al igual que el ingreso neto por operaciones de compra y venta de moneda extranjera con el público (0,5 por ciento del activo).
Cabe indicar que en el mercado spot de cambio de moneda con el público, se observa un crecimiento sostenido de las casas de cambio digitales, tanto en número como volumen de operaciones, lo cual estaría intensificando la competencia con el sistema financiero en la oferta de este servicio. Estas plataformas digitales ofrecen mejores tipos de cambio y una experiencia de usuario más ágil respecto a los canales tradicionales del sistema financiero. En este sentido, Hinostroza y Ramírez (2024) 3 encuentran evidencia de que los spreads de tipo de cambio ofrecidos por los bancos reaccionan a la presión competitiva ejercida por las Fintech. El siguiente recuadro analiza la dinámica de este mercado.
La dolarización financiera de la economía peruana, si bien se ha venido reduciendo sostenidamente en los últimos años, aún registra niveles moderados, lo que genera una demanda específica por el servicio de compraventa de moneda extranjera, tanto de personas naturales como de personas jurídicas.
Dado que algunos bienes y servicios (particularmente insumos y bienes intermedios), así como ciertas deudas, están denominados en dólares, mientras que los ingresos se perciben mayoritariamente en soles, el modelo de cambio de divisas fue adquiriendo una relevancia creciente. Tradicionalmente, este servicio ha sido ofrecido por entidades financieras, casas de cambio y cambistas informales. No obstante, estas alternativas implican spreads diferenciados entre los tipos de cambio de compra y venta ofrecidos; inclusive, algunas de estas alternativas implican transacciones por medios físicos, lo que puede conllevar diversos riesgos para el usuario.
Con el auge de la digitalización post pandemia, las Fintech especializadas en cambio de divisas (o casas de cambio digital) comenzaron a ganar protagonismo, consolidándose como uno de los principales segmentos o verticales del ecosistema por número de empresas, además de las Fintech de financiamiento y de pagos. De acuerdo con EY Law, se registraron 27 Fintech de cambio de divisas en 2024 versus 32 en 2021, lo que podría ser una señal de consolidación temprana de este segmento.
La propuesta innovadora de estas empresas, al operar de manera 100 por ciento digital mediante transferencias bancarias, les permite ofrecer condiciones más favorables para el usuario (mejores tipos de cambio) y, en varios casos, con una mejor experiencia de cliente4. Ello ha propiciado un entorno financiero más competitivo, reflejado en una mejora de los spreads cambiarios ofrecidos, beneficiando no solo a los clientes de las Fintech sino también a los usuarios minoristas del sistema financiero, casas de cambio y cambistas (que es el segmento de clientes que atienden las Fintech). Así, el spread cambiario promedio de las soluciones bancarias de cambio de monedas pasó de representar 4,8 veces el de las Fintech en 2019 a 2,9 veces en 2024.
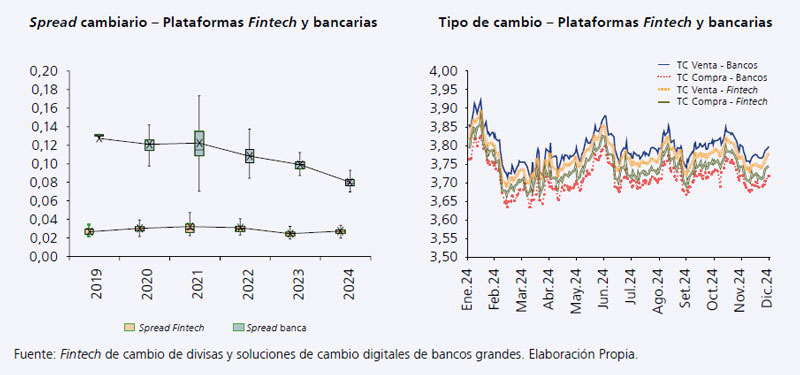
De manera similar a la mayoría de los segmentos Fintech, las casas de cambio digitales no están sujetas a una regulación específica que supervise integralmente sus operaciones, salvo la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que aplica también a las casas de cambio tradicionales (que atienden por medios físicos).
Cabe indicar que existe limitada disponibilidad de información pública sobre estas entidades, lo que impide conocer con precisión el número y volumen de las operaciones de cambio de moneda extranjera que se realizan a través de estas plataformas. En ese contexto, se han realizado coordinaciones con diversas Fintech de cambio de divisas, a fin de que reporten, de forma periódica, información agregada sobre sus operaciones. Actualmente, se cuenta con información actualizada, con datos a diciembre de 2024, de una muestra de 11 empresas de un total de 27 Fintech que operan en este segmento5.
Estadísticas agregadas de la muestra de empresas Fintech de cambio de divisas
Entre 2020 y 2024, las Fintech de cambio de divisas han realizado operaciones por un monto total acumulado de USD 15,8 mil millones6. En este periodo, el monto de operaciones de cambio ha crecido de forma sostenida, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 23 por ciento. Esta evolución refleja principalmente el mayor dinamismo de las operaciones con personas jurídicas (PJ), las cuales han venido ganando mayor participación en el total de operaciones de estas Fintech en los últimos años (de 59 por ciento en 2020 a 71 por ciento en 2024).
Asimismo, el número de operaciones también ha mostrado una tendencia creciente, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 22 por ciento, aunque en el último año el número de transacciones se mantuvo relativamente estable. Por tipo de cliente, la mayor parte de operaciones corresponde a personas naturales (PN) que representan alrededor del 80 por ciento del total.
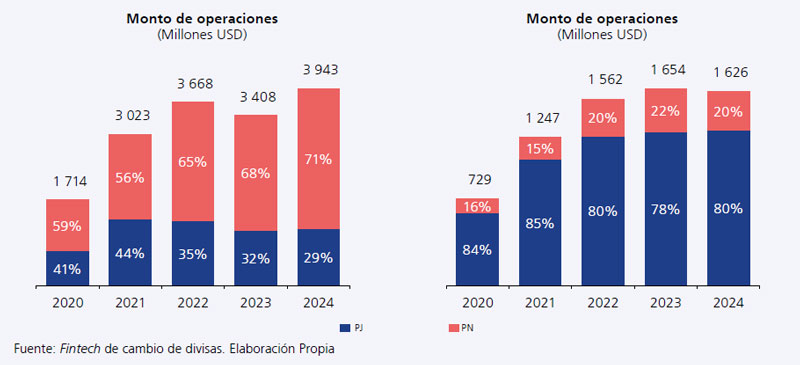
En cuanto a montos promedio por operación, las personas jurídicas registran un ticket promedio más alto (entre USD 6 000 y USD 9 000) que las personas naturales (entre USD 850 y USD 1 250). Por su parte, el ticket promedio de las personas naturales ha mostrado una contracción de 23 por ciento durante el periodo analizado. De acuerdo con lo indicado por las Fintech, si bien individualmente las personas jurídicas operan con mayor frecuencia y por montos más elevados, las personas naturales concentran el mayor número de operaciones de cambio, aunque suelen realizarlas de manera esporádica y por montos menores.
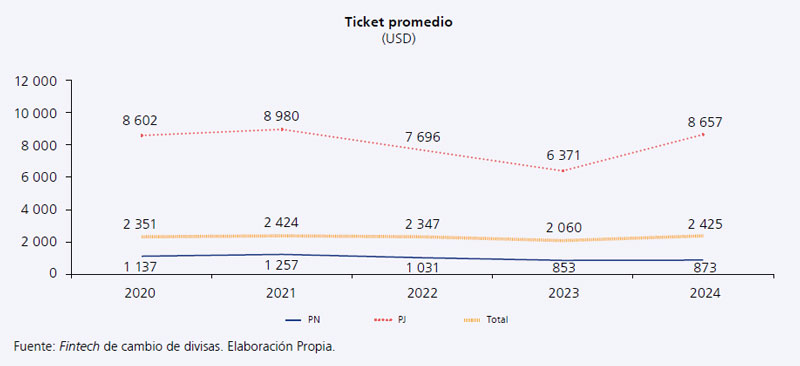
Los montos operados de compra y venta también muestran comportamientos diferenciados por tipo de cliente. En el caso de personas jurídicas, los volúmenes de oferta (compras desde el punto de vista de la Fintech) y demanda de moneda extranjera (ventas desde el punto de vista de la Fintech) son relativamente similares, con ligero predominio de las operaciones de compra. En el caso de personas naturales, se observó un aumento significativo en los volúmenes de venta de las Fintech en 2021, lo que correspondió al periodo electoral, cuando la incertidumbre y volatilidad de los mercados se intensificó y generó presiones de demanda de dólares por parte de los clientes, tendencia que se prolongó hasta los primeros trimestres de 2022.
Esta diferencia en el comportamiento de los clientes sugiere que las personas jurídicas son menos sensibles que las personas naturales ante choques de corto plazo que afecten los mercados financieros, lo que reflejaría que sus decisiones de compra o venta de moneda extranjera obedecen básicamente a necesidades operativas más que a fines especulativos.
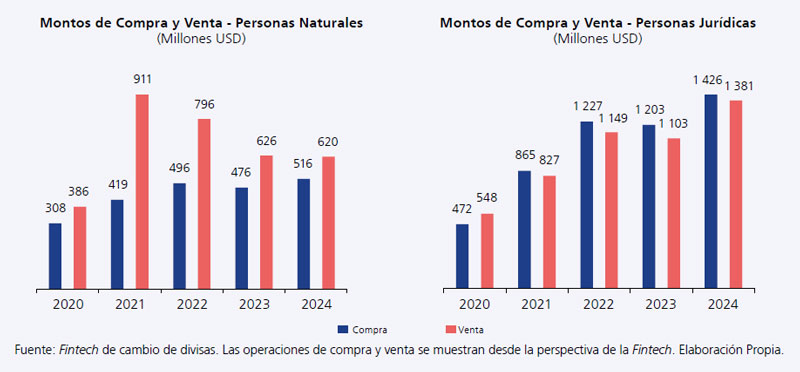
Respecto al número de usuarios registrados en las plataformas digitales de cambio de divisas, se observa un crecimiento sostenido tanto para clientes personas naturales como personas jurídicas, observándose que el número total de usuarios de ambos tipos de cliente se ha cuadruplicado entre 2020 y 2024. No obstante, el número de usuarios activos (que realizan al menos una transacción en el periodo) en cada año reportado se mantiene relativamente estable, por lo que su participación en el total de usuarios registrados decrece, alcanzando el 15 por ciento para personas naturales y el 19 por ciento para personas jurídicas en 2024.
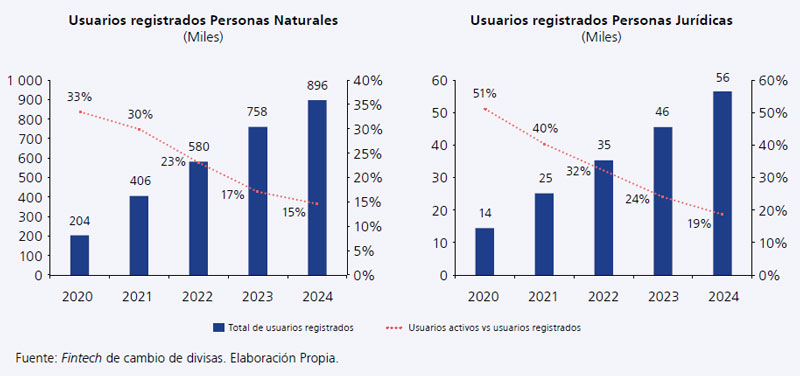
Efecto de las Fintech en la competencia en el mercado minorista de cambio de divisas
Se ha argumentado que los menores costos de las Fintech de cambio de divisas han contribuido a incrementar la competencia en el mercado local de cambio de divisas, incidiendo en que las entidades financieras también mejoren las condiciones que ofrecen por operaciones de cambio de divisas para clientes minoristas.
Hinostroza y Ramirez (2024) exploran empíricamente este fenómeno, evaluando si una mayor competencia en el mercado minorista de cambios de divisas, representada ya sea a través del spread entre los tipos de cambio compra y venta que ofrecen las casas de cambio digital o a través de un mayor interés del mercado en estas soluciones, tiene influencia en las condiciones ofrecidas (spread) por el sistema financiero tradicional para un producto y segmento de mercado similar.
Para ello, se utiliza la siguiente información:
• Spread compra-venta promedio de las plataformas digitales de cambio de divisas y de las plataformas minoristas de cambio de divisas de bancos (en adelante, plataformas bancarias), extraídos diariamente durante el período 2019 – 2024. En general, si bien el spread Fintech se mantuvo en niveles similares durante el período de análisis (y consistentemente por debajo del spread bancario), el spread de plataformas bancarias mostró una tendencia decreciente.
• Indicadores para medir el grado de interés existente en casas de cambio digitales (interés Fintech) y plataformas bancarias (interés Banca) por parte de la población. Ambas se construyen en base a estadísticas de búsquedas Google Trends, debido a que la principal vía para acceder a estas plataformas son las búsquedas en Google.
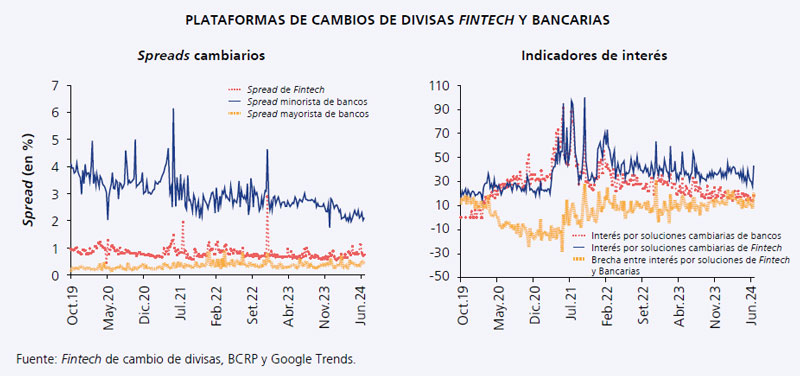
El análisis del efecto de la mayor competencia en los spreads cambiarios de la banca se plantea con la construcción de un modelo estructural de Vectores Autorregresivos (VAR), que analiza el impacto de perturbaciones de distintas fuentes sobre los spreads de las Fintech y Banca. El modelo se evalúa en tres períodos distintos para identificar relaciones consistentes o cambiantes entre las variables: un período caracterizado por alta volatilidad cambiaria resultante de la coyuntura electoral de 2021 (entre octubre de 2019 y mayo de 2021); y dos períodos con volatilidad estándar, situados antes y después del período de alta volatilidad. A partir de ello, se encuentra que:
• Los spreads de plataformas bancarias reaccionan ante caídas en los spreads ofrecidos por plataformas Fintech. Este efecto es de mayor magnitud y relativamente más persistente cuando se analiza el período de alta volatilidad en el tipo de cambio que se originó tras las elecciones en 2021. Por otro lado, no se registra una reacción significativa del spread de Fintech ante impactos al spread bancario. Ello es coherente con el planteamiento de que las Fintech toman iniciativa en fijar precios menores con fines competitivos, que, por ende, no reaccionan ante reducciones de los spreads de plataformas bancarias.
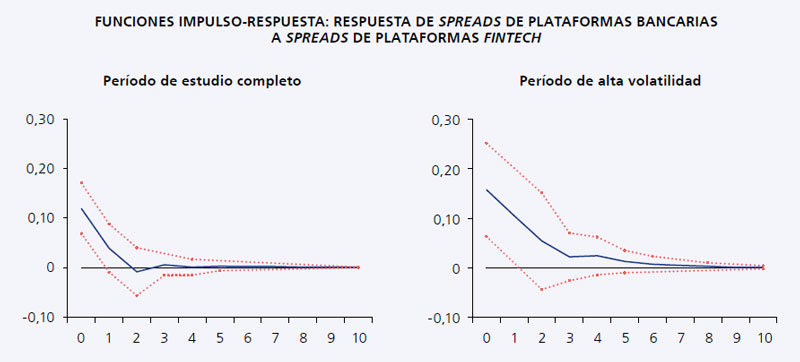
• Los spreads cambiarios de la banca responden de manera negativa ante incrementos en el interés relativo en Fintech, particularmente a partir del período de alta volatilidad post electoral, lo cual sugiere que los bancos han tenido que intensificar sus esfuerzos (con ofertas más atractivas) para mantenerse competitivos una vez que las plataformas de cambios Fintech se hicieron más conocidas y populares en el mercado.
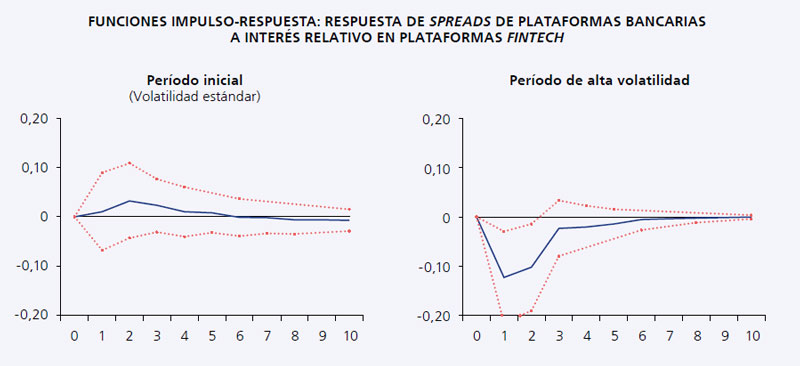
• También debe notarse, de manera complementaria, que la variable de interés relativo en Fintech reacciona ante impactos en los spreads de plataformas Fintech o bancarias, pero de manera diferenciada dependiendo del período de análisis. Así, el interés en Fintech respondía de manera positiva ante incrementos en el spread bancario en el período preelectoral (donde las plataformas bancarias tenían mayor popularidad relativa). En contraste, después de pasada la volatilidad electoral, donde las Fintech ya mostraban mayor popularidad relativa en el mercado, la variable de interés relativo pasó a ser sensible respecto al spread de Fintech, respondiendo positivamente ante reducciones en este.
Los spreads cambiarios del sistema bancario han venido acercándose a los de las empresas Fintech ante su mayor disponibilidad y popularidad de sus servicios, mejorando las condiciones de competencia en el mercado minorista de cambio de divisas, lo que redujo los costos para los clientes financieros.
22. El sistema financiero mantiene holgados niveles de solvencia, por encima de los requerimientos mínimos, lo que le permite contar con amplios excedentes de capital para enfrentar potenciales escenarios macroeconómicos adversos.
El ratio de capital global a marzo de 2025 se ubica en 16,8 por ciento, mayor que el mínimo legal vigente de 10 por ciento. Este nivel permite mantener excedentes de capital equivalentes al 8,9 por ciento de las colocaciones (S/ 36,1 mil millones), que fortalecen la capacidad del sistema financiero para absorber choques, preservándose la función de intermediación y el flujo de crédito hacia el sector real de la economía.
Finalmente, debe indicarse que la reducción de 1,2 puntos porcentuales en el ratio de capital global entre febrero (17,9 por ciento) y marzo último se debe, principalmente, al pago de dividendos que realizaron las entidades del sistema financiero, sobre todo en la banca. Así, se estima que durante el año se repartirá dividendos por S/ 8 mil millones (73,3 por ciento de las utilidades generadas en 2024), de los cuales la banca representa el 97,5 por ciento de dichos repartos.
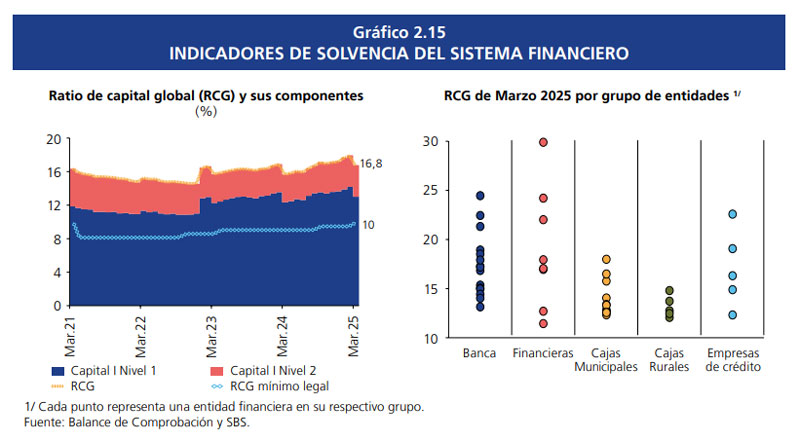
23. El sistema financiero muestra unas mejores condiciones con respecto al Reporte de Estabilidad Financiera anterior, al consolidarse la recuperación de la calidad de la cartera y de la rentabilidad, contando además con una sólida posición de solvencia y liquidez. Todo ello permite al sistema poder afrontar la materialización de escenarios macroeconómicos adversos.
En los riesgos externos, se han intensificado los riesgos geopolíticos, en particular, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China por la aplicación de aranceles, lo cual podría generar un menor crecimiento global. Este riesgo ha venido generando una mayor volatilidad en los mercados financieros, pero de acentuarse, podría desencadenar drásticos ajustes en las condiciones financieras, gatillando potenciales salidas de capitales y depreciación del tipo de cambio.
En los riesgos domésticos, se asume un escenario hipotético de mayor incertidumbre, junto con una recuperación más lenta de lo esperado en la ejecución de proyectos de inversión. Todo ello podría deteriorar las perspectivas de crecimiento del consumo y de la inversión privada, generando un incremento del riesgo país.
No obstante, es importante señalar que la economía local viene sosteniendo la recuperación iniciada desde 2024 y la inflación se mantiene controlada en el rango meta, a la vez que el nivel de deuda pública es una de las más bajas en América Latina y los términos de intercambio se encuentran en niveles históricamente altos.
La eventual materialización de estos riesgos podría gatillar condiciones financieras restrictivas, bajos niveles de actividad económica y una mayor inflación, afectando la capacidad de pago de empresas y hogares. Como resultado, se observaría un deterioro en la calidad de la cartera de créditos y una desvalorización del portafolio de inversión, generando una reducción en los indicadores de rentabilidad y solvencia en el sistema financiero. Sin embargo, las mejores condiciones iniciales del sistema financiero y de la economía permitirían afrontar estos potenciales choques negativos sin que se vea comprometida la estabilidad financiera.
Prueba de Estrés
24. El modelo de prueba de estrés permite evaluar la fortaleza del sistema financiero ante escenarios adversos generados por la materialización de los factores de riesgo del entorno internacional y doméstico. En la prueba de estrés se analizan dos escenarios: el escenario base y el de estrés.
En el escenario base, las principales variables macroeconómicas siguen la evolución proyectada en el último Reporte de Inflación de marzo de 2025. Por otro lado, en el escenario de estrés, de alto riesgo, pero con baja probabilidad de ocurrencia, las variables siguen una evolución adversa y son consistentes con la materialización de los factores de riesgo, tanto domésticos como externos, descritos en este reporte.
En ambos escenarios se considera un criterio conservador, el cual asume que las entidades financieras adoptan un comportamiento pasivo y no toman medidas para hacer frente al escenario de deterioro económico. Es decir, las entidades no realizan ajustes adicionales a los gastos operativos ni recortes de las tasas de interés pasivas para reducir su gasto financiero. Asimismo, las entidades tampoco incrementan el nivel de capitalización de sus utilidades ni reciben aportes de capital de sus accionistas.
El ejercicio de estrés se realizó para las entidades bancarias y no bancarias, con una proyección que termina en diciembre de 2026. El siguiente gráfico permite visualizar las dinámicas diferenciadas que podrían mostrar las principales variables del sistema financiero ante dos escenarios (base y estrés) con condiciones económicas muy distintas.
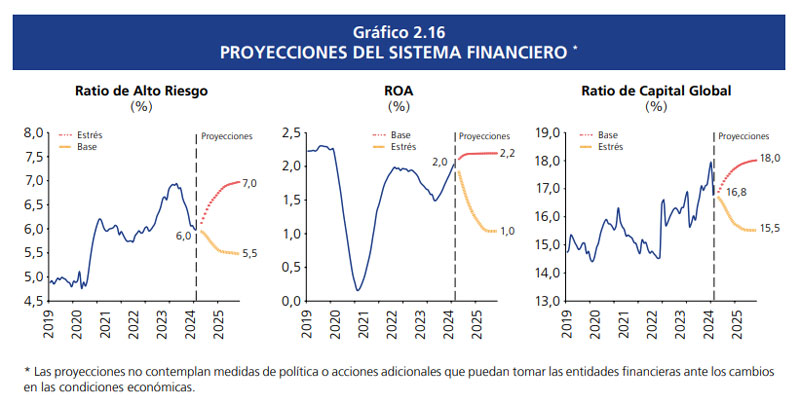
Escenario Base
25. En el escenario base, el PBI sigue la senda de crecimiento considerada en las proyecciones del último Reporte de Inflación. Además, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable y la inflación continúa en el rango meta del BCRP hasta fines de 2026.
La proyección del escenario base asume que la economía peruana mantiene el ritmo de recuperación registrado a lo largo del año y cierre 2025 con una tasa de crecimiento de 3,2 por ciento (2,9 por ciento para 2026), en un contexto de condiciones climáticas normales y en un entorno que favorece a la recuperación de la inversión privada.
En línea con lo anterior, se estima que las colocaciones mostrarían un crecimiento de 5,0 por ciento promedio anual entre 2025 y 2026, impulsado principalmente por los créditos a las empresas de mayor tamaño e hipotecarios, segmentos que han mostrado una menor demanda de financiamiento en años anteriores, pero que actualmente vienen mostrando una gradual recuperación. Asimismo, se continuaría registrando una mejora, aunque más gradual, en la calidad de la cartera minorista (consumo y mipyme), con lo cual también se iría incrementando el apetito de las entidades por atender a estos segmentos.
El riesgo de crédito seguiría reduciéndose al mantenerse la mejora en la capacidad de pago de los deudores por las favorables condiciones económicas. A ello, se le suma la mejor selección de clientes por parte de las entidades financieras en la cartera minorista y la mayor demanda de financiamiento en los segmentos de menor riesgo.
Como resultado, la rentabilidad se ubicaría alrededor del nivel registrado previo a la pandemia, impulsado por el crecimiento de las colocaciones y la reducción del gasto de provisiones ante el mejor control del riesgo de crédito. Por su parte, la solvencia se mantendría como una de las principales fortalezas del sistema financiero, dada la capitalización de las utilidades, las cuales se espera se mantengan en niveles similares a los observados en los últimos dos años.
La dinámica de la rentabilidad a nivel de grupos de entidades del sistema financiero sería heterogénea, liderada principalmente por algunos bancos grandes, seguido por los bancos medianos. Asimismo, la banca especializada en el sector consumo continuaría sosteniendo la recuperación de las utilidades, tras el periodo de pérdidas registrado entre 2023 y mediados de 2024.
Por otro lado, las microfinancieras registrarían una recuperación más gradual dada la menor diversificación de sus carteras por sector económico y zona geográfica, el segmento de la población en el que se enfocan (empresas de menor tamaño) y la baja escala de sus operaciones, en la mayoría de los casos.
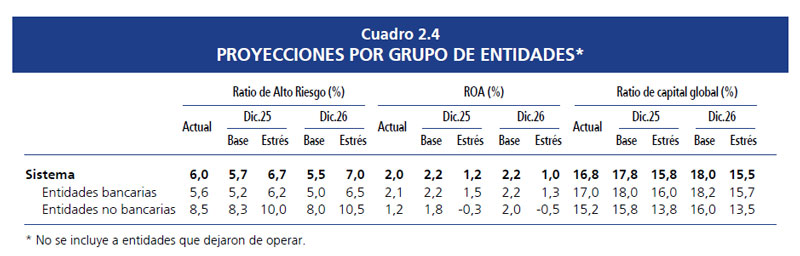
Escenario de Estrés
26. En el escenario hipotético de estrés, de baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto impacto, se evalúan las fortalezas de las entidades del sistema financiero ante condiciones macroeconómicas severamente adversas. Bajo este escenario, la economía mostraría una contracción en los periodos siguientes, moderándose ello hacia finales de 2026. En este escenario adverso, la capacidad de pago de los hogares y de las empresas se vería seriamente afectada, generando un incremento en el riesgo de crédito, una contracción de las colocaciones y un descenso sostenido de la rentabilidad ante los menores ingresos por crédito y un mayor gasto de provisiones.
Así, el ratio de alto riesgo de la banca se incrementaría a 6,2 por ciento en diciembre de 2025 y se ubicaría en 6,5 a fin de 2026 principalmente por el deterioro de la cartera de los hogares y de las empresas de menor tamaño. Asimismo, se incorpora el impacto de la depreciación de la moneda nacional sobre las carteras más dolarizadas, como son los créditos a las medianas empresas que cuentan con una menor capacidad para gestionar el riesgo cambiario, aunque estas empresas solo representan el 4,7 por ciento de la cartera total de créditos del sistema financiero.
Bajo este escenario de estrés, las entidades especializadas en créditos minoristas, que en su mayoría son entidades no bancarias, serían las más afectadas, alcanzando un ratio de alto riesgo de 10,5 por ciento al cierre de 2026, debido a que las carteras de estas entidades tienen una alta correlación con la evolución de la actividad económica.
En cuanto al riesgo de mercado, en un escenario de estrés y de mayor volatilidad financiera, se asume un aumento de 300 puntos básicos (pbs), a lo largo de la curva de rendimientos y se estima el impacto en los precios de los BTP, activo de mayor duración y con mayor participación en la cartera de inversiones de la banca. Las pérdidas que el sistema financiero generaría por sus inversiones clasificadas como Disponible para la Venta (DPV) y a Valor Razonable (VR), las cuales se registran a valor de mercado y tienen impacto en los estados financieros de los bancos ante cambios en los precios de mercado, serían por S/ 3 408 millones. Esto equivale al 4,4 por ciento del patrimonio efectivo de las entidades que registran tenencias de BTP.
Adicionalmente, se estima el impacto de los BTP clasificados a Vencimiento, los cuales no tienen efecto contable por movimientos en los precios de mercado, pero que en el presente ejercicio de estrés se cuantifican con el objetivo de medir el riesgo de mercado de una manera más conservadora. Estos bonos generarían pérdidas adicionales por S/ 1 968 millones en el escenario hipotético de estrés en el cual las entidades tendrían que vender estos instrumentos en el mercado secundario.
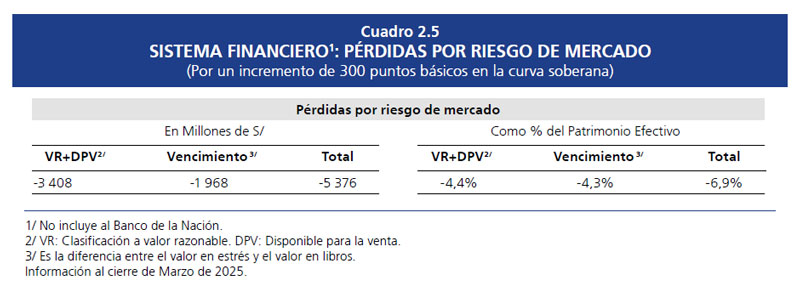
Como resultado, las pérdidas totales en las que podría incurrir el sistema financiero, al incluirse aquellos bonos clasificados a vencimiento, ascenderían a S/ 5 376 millones, equivalente a 6,9 por ciento del patrimonio efectivo de las entidades que mantienen BTP en sus carteras de inversiones. Así, incluso en este escenario adverso de estrés por riesgo de mercado, el impacto sería leve, debido a que la participación de los BTP en los activos totales es baja; y la solvencia del sistema financiero no se vería afectada de una manera significativa.
Considerando los riesgos de crédito y de mercado, el ratio de capital global del sistema financiero se reduciría del nivel actual de 16,8 por ciento a 15,5 por ciento en el horizonte de proyección del escenario de estrés (reducción de 0,5 puntos porcentuales por riesgo de mercado y además 0,3 puntos adicionales si se incluyera los BTP clasificados a vencimiento), manteniéndose por encima del mínimo legal (10 por ciento desde marzo de 2025). Así, el sistema en su conjunto se mantendría altamente solvente. En esta situación de riesgo, un efecto que compensa la disminución del ratio de capital es la contracción de las colocaciones y, por ende, de los activos ponderados por riesgos, que se materializaría en el escenario de estrés.
A nivel individual, sin embargo, se registrarían algunos casos puntuales de entidades con bajos ratios de capital global. No obstante, estas entidades son de tamaño reducido (equivalen a menos del uno por ciento de los activos del sistema), por lo que no representan un mayor riesgo para el sistema financiero, en su conjunto. Por ello, las entidades menos solventes deben agilizar sus procesos de fortalecimiento patrimonial, ya sea mediante aportes de capital de sus accionistas o la inclusión de socios estratégicos, así como continuar implementando medidas para mejorar la gestión del negocio. Estas acciones les permitirían contar con una mejor capacidad financiera para afrontar los potenciales escenarios adversos analizados en la presente prueba de estrés.
1 Desde octubre de 2024, una mediana empresa pasó a definirse como aquella con ventas anuales entre S/ 5 millones y S/ 20 millones. Anteriormente, la definición consideraba que el nivel de deuda de la empresa debía ser mayor a S/ 300 mil y que el nivel de ventas debía ser menor a S/ 20 millones (empresas con ventas mayores a dicho nivel son consideradas grandes empresas).
2 El 60 por ciento de estos valores están en la categoría de disponibles para la venta (cuyos cambios de valor se registran en el patrimonio); el 31 por ciento a vencimiento (cuyas fluctuaciones de precios no se consideran en los resultados ni en el patrimonio, al ser adquiridos con la intención de mantenerlo hasta el final del contrato) y el resto a valor razonable (cuyos cambios de valor se registran en el resultado del periodo, al ser adquiridos para negociación de corto plazo).
3 Alejandro Hinostroza y David Ramirez, "Competencia Fintech en el mercado minorista de cambio de divisas", DT N° 2024-020. Banco Central de Reserva del Perú. Diciembre 2024.
4 Las plataformas digitales de cambio de divisas, además de ofrecer spreads cambiarios reducidos, también utilizan estrategias de captación de clientes, tales como atención personalizada, programas de fidelización y de referidos para obtener mejores cotizaciones de tipo de cambio, campañas en redes sociales y beneficios para acceder a otros servicios a través de la plataforma, entre otros.
5 Si bien un reporte de EY identifica 27 Fintech de cambio de divisas en 2024, algunas de estas entidades no estarían actualmente operativas, por lo que el número total de Fintech en el segmento sería menor.
6 El volumen de operaciones de cambio de moneda de esta muestra de Fintech en 2024 representó poco más del uno por ciento de las operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias con el público en el mercado spot.
27. El mercado de capitales ha estado influenciado por un entorno externo caracterizado por una mayor volatilidad financiera internacional. No obstante, también ha recibido un impulso por factores favorables como el crecimiento de la actividad económica doméstica, la baja inflación local y los elevados precios de los commodities. Esta evolución se puede analizar a través del mapa de calor del Gráfico 3.1, que permite representar una situación de riesgo en alguna variable del mercado de capitales con un color rojo, mientras que una evolución normal se representa con una tonalidad amarilla. Para el caso de variables que podrían presentar vulnerabilidades en ambas direcciones, los riesgos se asocian con los colores rojo intenso y azul intenso.
El escenario externo refleja una tonalidad naranja para el índice de volatilidad del segmento de renta variable de EE.UU. (índice VIX) y una tonalidad verde para el precio del cobre. En el caso del mercado de renta variable local, los retornos bursátiles han sido favorables en lo que va del año, respaldados por la evolución favorable del precio de los metales y el dinamismo de la economía local, pero también han registrado episodios de mayor volatilidad en abril último (tonalidad roja en el mapa de calor).
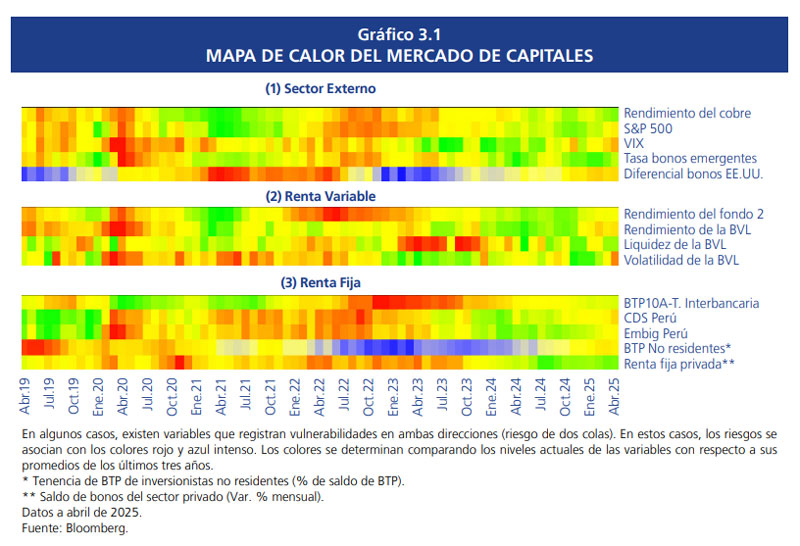
La mayor volatilidad también afectó los portafolios de los fondos de pensiones, que registraron leves desvalorizaciones en los portafolios con mayor exposición al exterior como el Fondo 2, mostrando una tonalidad anaranjada, luego de haber presentado tonalidades verdes el año 2024. No obstante, desde fines de abril y en lo que va de mayo, las cotizaciones bursátiles muestran una recuperación, en línea con la moderación del entorno financiero internacional y acciones para una desescalada de las tensiones comerciales.
Por su parte, los Bonos del Tesoro Público (BTP) mantuvieron un comportamiento relativamente estable durante el periodo. Sin embargo, se evidenció un aumento en el riesgo soberano, reflejado en tonalidades anaranjadas en los indicadores de CDS Perú y EMBIG Perú, así como una disminución en la participación de inversionistas no residentes en las tenencias de BTP. Esta última evolución, asociada a un menor apetito global por activos de economías emergentes y a una mayor aversión al riesgo a nivel global.
El mercado de renta fija del sector privado presentó un dinamismo levemente superior al del año anterior, reflejado en tonalidades verdes en lo que va de 2025. Este desempeño fue impulsado por un mayor volumen de emisiones corporativas (especialmente las emisiones internacionales) y una mejora gradual en la confianza empresarial, lo que favoreció una recuperación gradual del financiamiento privado.
28. En lo que va del año 2025, los precios de los Bonos del Tesoro Público (BTP) se mantuvieron relativamente estables, debido a que las revalorizaciones del tramo corto y mediano plazo, impulsadas por factores internos (crecimiento económico y baja inflación), se compensaron con una desvalorización en el tramo de largo plazo influenciada por factores externos (mayor volatilidad de los mercados internacionales y spread de riesgo).
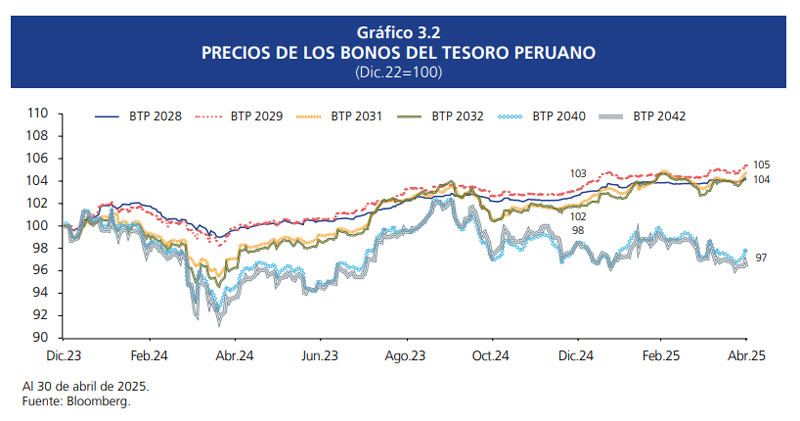
Así, los BTP de los tramos de corto plazo (vencimientos menores a cinco años) y mediano plazo (entre cinco y diez años) registraron ligeros incrementos en sus precios, impulsados por expectativas de reducción de las tasas de interés locales. En contraste, los bonos de largo plazo (vencimientos mayores a diez años) experimentaron una leve reducción en sus precios a partir de febrero, en un contexto de mayor aversión al riesgo internacional derivada de la escalada tarifaría entre EE.UU. y China. En este contexto, los inversionistas no residentes redujeron, en las últimas semanas, su demanda por instrumentos de mayor duración, los cuales generan una mayor exposición al riesgo de tasa de interés, aunque en el primer trimestre de 2025, se registró un ingreso neto de inversionistas no residentes al mercado de BTP.
29. Como resultado, la curva de rendimientos de los BTP registró un mayor empinamiento en el año 2025. Los rendimientos en el tramo corto cayeron en 50 puntos básicos, por las expectativas de menores tasas de interés, mientras que los rendimientos a largo plazo aumentaron en 40 puntos básicos, reflejando el ajuste al alza en los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos, dada las preocupaciones fiscales y de niveles de deuda de dicho país y el mayor riesgo percibido en los activos de duración más larga, debido a la incertidumbre generada por la escala comercial.
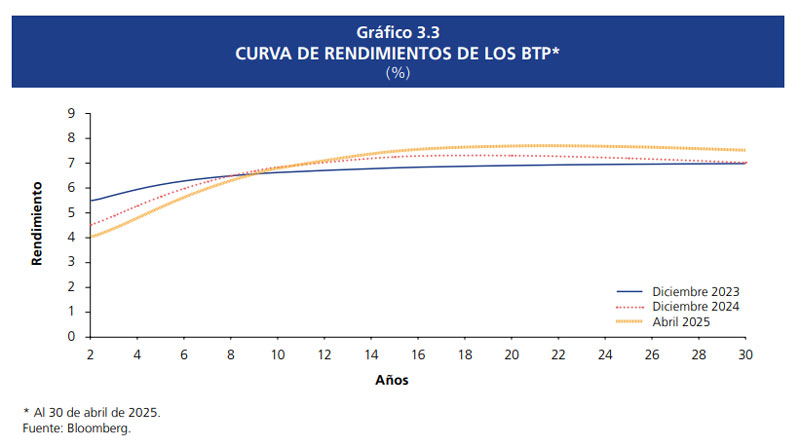
30. Los inversionistas no residentes registraron una desaceleración en su demanda por BTP en los meses de marzo y abril de 2025. Durante los dos primeros meses del año, las tenencias de dichos inversionistas aumentaron en S/ 6 114 millones, concentrando sus adquisiciones en los tramos mediano y largo de la curva. Este incremento en sus tenencias fue impulsado por un entorno financiero externo más favorable, la recuperación económica doméstica y las expectativas de menores tasas de interés.
Sin embargo, entre marzo y abril, esta tendencia se revirtió, registrándose ventas netas de BTP, en un contexto de mayor aversión al riesgo global. Como resultado, sus tenencias se redujeron en S/ 904 millones durante estos dos meses. A pesar de esta corrección, el saldo acumulado en el primer cuatrimestre de 2025 se mantiene en terreno positivo, con unas compras netas de S/ 5 210 millones.
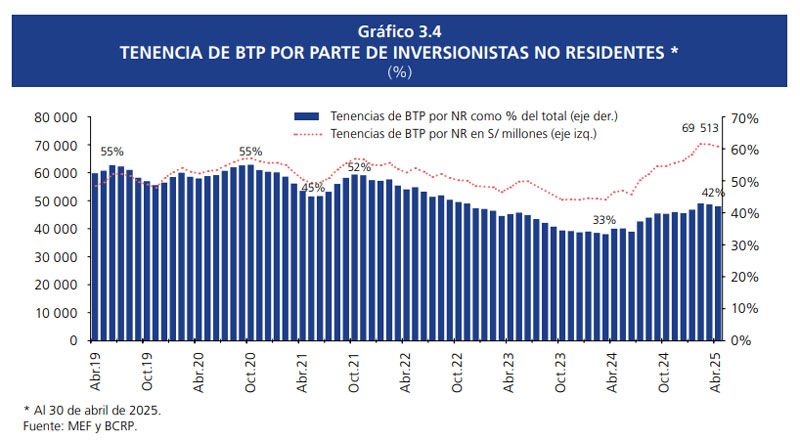
La venta neta de BTP por parte de los inversionistas no residentes entre marzo y abril tuvo como principal contraparte a las AFP. A principios de año, las AFP mantuvieron la estrategia de mejorar la exposición de su cartera con el exterior, lo que los llevó a disminuir sus tenencias de BTP. Sin embargo, en medio de la volatilidad internacional, compraron algunas posiciones de BTP de los inversionistas no residentes, aprovechando las oportunidades de mercado. Respecto a los bancos, el aumento de sus tenencias se explica por su rol de creadores de mercado que los llevó a adquirir nuevas emisiones, especialmente en marzo. En el recuadro 2 se presenta una descripción detallada de la evolución de la tenencia BTP por parte de inversionistas no residentes desde el año 2020.
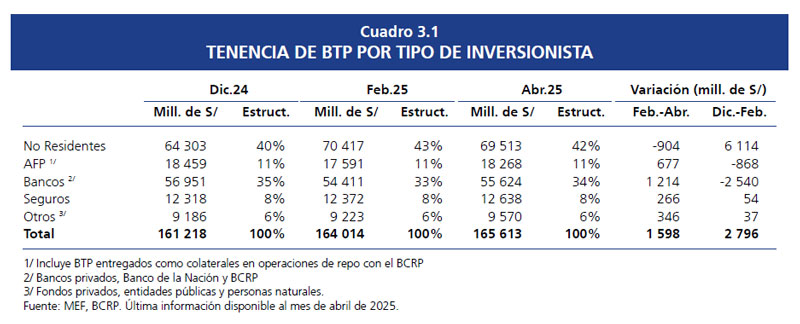
Desde mediados de 2024, los inversionistas no residentes han incrementado significativamente sus tenencias de Bonos del Tesoro Público (BTP), registrando un crecimiento acumulado de 40 por ciento entre 2024 y el primer trimestre del 2025 (S/ 20,1 mil millones). Como resultado, el saldo nominal de BTP de no residentes alcanzó los S/ 70,9 mil millones a inicios de marzo, marcando un nuevo máximo histórico en sus tenencias. Asimismo, la participación de estos inversionistas en el saldo total de BTP se situó en 43 por ciento, nivel máximo desde diciembre de 2022.
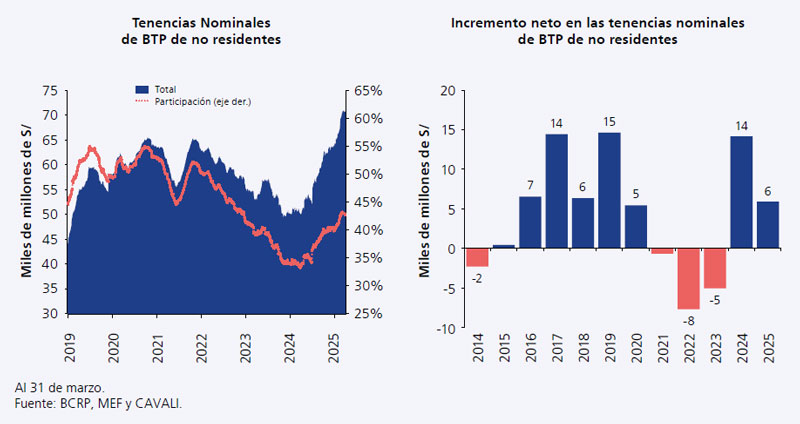
El creciente apetito de estos inversionistas por los BTP respondería principalmente a los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú: deuda pública como porcentaje del PBI más baja de la región (32,7 por ciento), reservas internacionales como porcentaje del PBI más alto de la región (27,4 por ciento), tasa de inflación (1,7 por ciento) más baja de la región, crecimiento del PBI del 2024 y crecimiento proyectado del 2025 entre los mayores de la región, además de tener una moneda relativamente estable. Adicionalmente, menores tensiones políticas durante el 2024 reforzaron la demanda de no residentes por estos títulos luego de tres años consecutivos de salidas.
Un aspecto destacable es que, pese al aumento en el nivel de sus tenencias, los no residentes han mantenido su ratio de cobertura de BTP – definido como su saldo de compras netas NDF7 a bancos locales y AFP, como porcentaje de sus tenencias valorizadas de BTP– alrededor de 90 por ciento, el cual representa un nivel similar al registrado a inicios de 2024. Este comportamiento es positivo, ya que un ratio de cobertura alto sugiere que los inversionistas no residentes se encuentran bien posicionados ante potenciales subidas abruptas del tipo de cambio, en un contexto de incertidumbre global por las crecientes tensiones entre EEUU y sus principales socios comerciales. Caso contrario, los no residentes podrían preferir disminuir sus tenencias de BTP en escenarios de estrés, en caso su ratio de cobertura sea bajo y el costo de la cobertura se haya incrementado significativamente (entre 2021 y 2023, periodo durante el cual los no residentes registraron salidas de BTP, su ratio de cobertura se ubicó en torno al 65 por ciento).
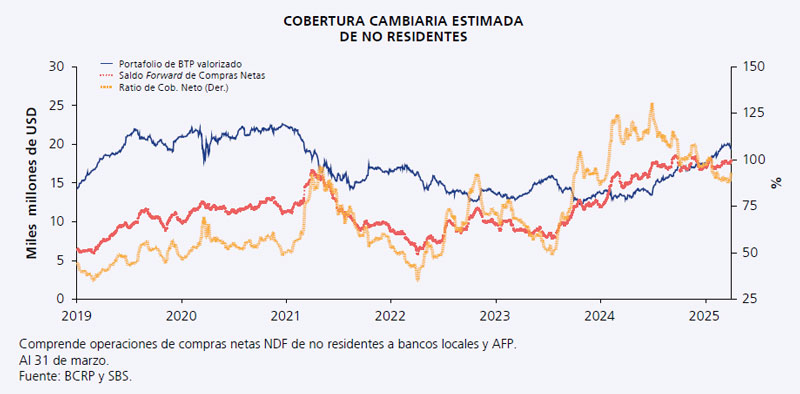
La entrada de no residentes al mercado de bonos soberanos desde 2024 no es solo significativa en comparación a la historia reciente, sino también en comparación a los flujos de estos inversionistas en otros países la región. Sin embargo, al ampliar el horizonte de análisis, el crecimiento acumulado desde 2020 de las tenencias de deuda soberana del Perú en manos de no residentes ha sido moderado. Mientras que en Perú dichas tenencias registraron un incremento de 21 por ciento respecto al 2019, en Colombia y Brasil las tenencias crecieron en 41 por ciento y 63 por ciento, respectivamente. En el caso peruano, las entradas registradas desde 2024 fueron parcialmente compensadas por las salidas de los dos años previos (2022 y 2023). Esto sugiere que los no residentes estarían regresando al mercado peruano por la mejora en los fundamentos y perspectivas macroeconómicas del país.
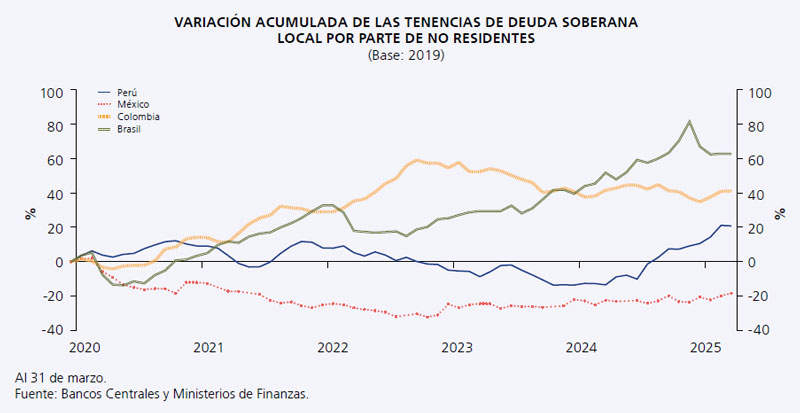
Además, esto se ha visto reflejado en el desempeño relativo de los BTP según los índices GBI-EM8 (Government Bond Index - Emerging Markets), donde Perú lideró a la región durante 2024. Este buen desempeño se observó principalmente en el último trimestre de dicho año, en medio de un contexto internacional adverso para activos de riesgo, por la incertidumbre generada por las elecciones generales en EEUU.
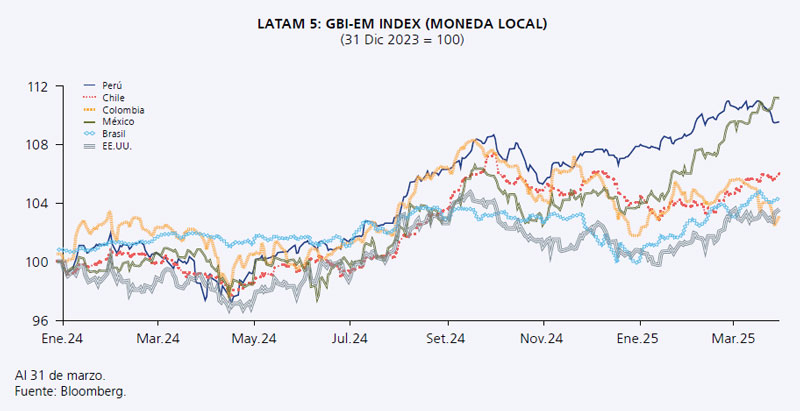
Conclusión
La entrada al mercado de BTP por parte de no residentes desde 2024 es significativa en comparación a la historia reciente. Sin embargo, estos ingresos estarían compensando las salidas registradas durante el periodo 2022-2023. Este incremento en las tenencias de no residentes respondería principalmente a los sólidos fundamentos y perspectivas macroeconómicas de Perú. Teniendo en cuenta que su ratio de cobertura de BTP no se ha visto alterado con el incremento en su portafolio y se encuentra en torno a 90 por ciento, los no residentes se encontrarían bien posicionados ante un escenario de aversión al riesgo que implique una subida abrupta del tipo de cambio.
31. En el año 2025, las emisiones de bonos corporativos muestran un dinamismo levemente mayor a las observadas en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la recuperación de la actividad económica doméstica, altos niveles de términos de intercambio y la necesidad de algunas empresas por recomponer sus pasivos.
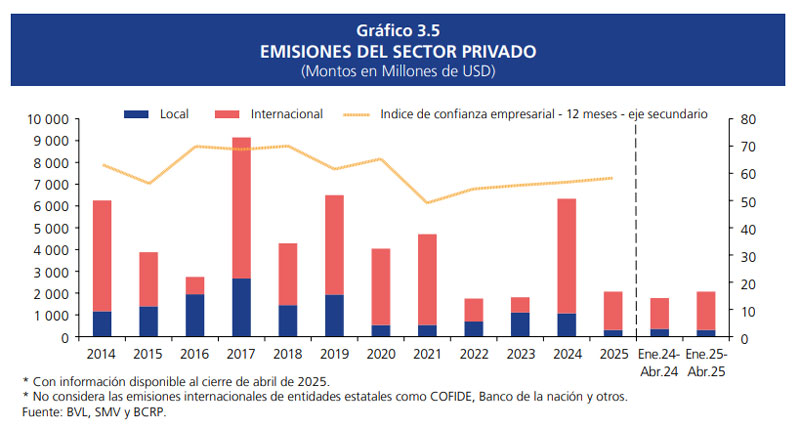
En el primer cuatrimestre de 2025, se realizaron nuevas emisiones internacionales por parte de Interbank (USD 350 millones), Compañía de Minas Buenaventura (USD 650 millones) y el Banco de Crédito del Perú (USD 750 millones), en un contexto de mejora de la confianza empresarial y mayor dinamismo de la economía. A pesar de la mayor volatilidad financiera global, derivada del endurecimiento de las tensiones comerciales, el Banco de Crédito del Perú concretó en abril último una nueva emisión internacional, orientada principalmente a la renovación de sus pasivos financieros.
32. En el mercado local, persiste la tendencia a concentrar las nuevas emisiones en plazos menores o iguales a 1 año. En 2024, el 84,8 por ciento del total de emisiones correspondió a instrumentos de corto plazo, mientras que en lo que va de 2025, esta proporción se mantuvo en un nivel similar.
Las empresas financieras estarían emitiendo estos valores para diversificar sus fuentes de fondeo, mientras que las empresas no financieras estarían financiando capital de trabajo, en un contexto aún persistente de pocos proyectos de inversión. Por el lado de la demanda, esto se explicaría por el menor apetito por emisiones a largo plazo que han mostrado las AFP desde el año 2020, debido a la poca liquidez de esos instrumentos, luego de la aprobación de sucesivos retiros de fondos de pensiones.
Adicionalmente, la tasa de interés promedio de las emisiones se redujo ligeramente en el año 2025 (de 5,5 por ciento en diciembre de 2024 a 5,3 por ciento en abril último), en línea con las expectativas de menores tasas de interés locales.
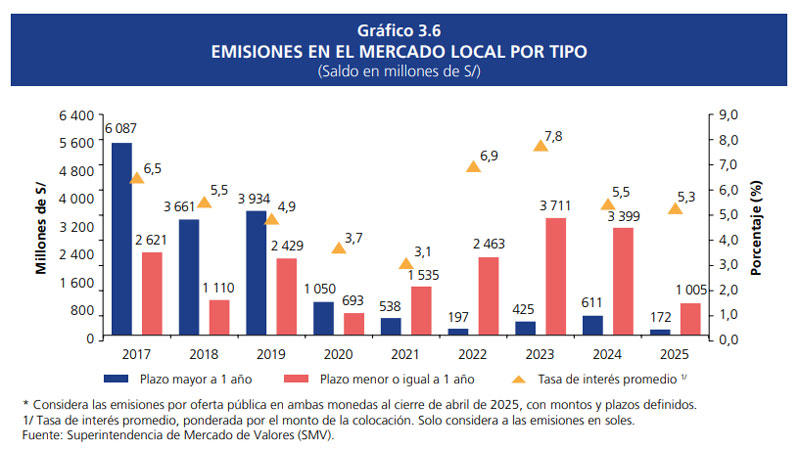
33. En el año 2024, se registró una recuperación de las utilidades netas de las empresas emisoras (crecimiento de 10,6 por ciento), en un entorno de crecimiento de la economía local tras la reversión de los choques macroeconómicos adversos observados en el año anterior.
A nivel sectorial, destacan las mayores utilidades obtenidas por las empresas mineras y financieras. En el caso del sector minería, el incremento de las ganancias se debe al aumento en los precios de los metales durante el 2024, principalmente el mayor precio del cobre observado ese año. Por su parte, las empresas financieras ampliaron sus utilidades impulsadas por un menor gasto de provisiones resultante de la mejora de la capacidad de pago de los deudores, en un contexto de recuperación de la actividad económica y del empleo, así como de baja inflación. Sin embargo, algunas empresas del rubro telecomunicaciones registraron mayores pérdidas, asociadas a los elevados gastos de inversiones y operativos incurridos en el año 2024.
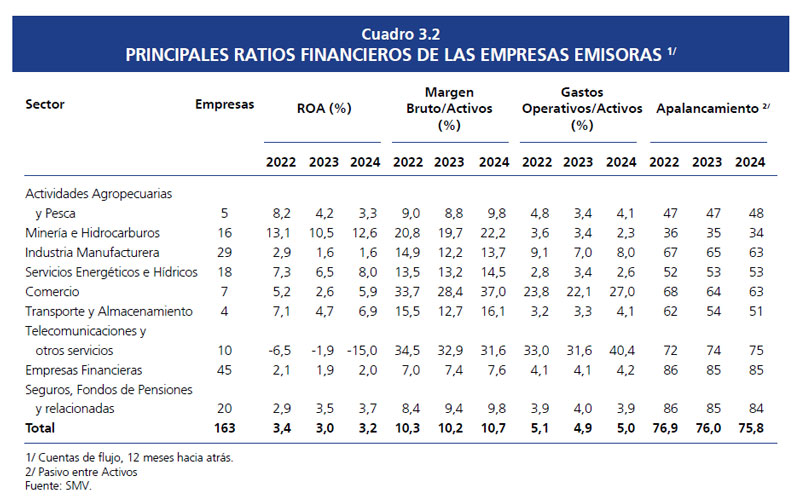
Por otro lado, algunas empresas, especialmente de los sectores minería, hidrocarburos y servicios energéticos registraron una mejora de su eficiencia operativa en el 2024, por un mejor control de los inventarios y de los gastos administrativos. En cuanto al nivel de apalancamiento, la mayoría de los sectores muestra un indicador relativamente estable.
34. El segmento de renta variable local ha registrado un desempeño positivo en lo que va de 2025, aunque en un nivel inferior al registrado el año previo, en un contexto de altos precios de los commodities y de crecimiento de la economía doméstica, y pese a la mayor volatilidad de los mercados internacionales. Luego de la reducción de los precios de los activos de renta variable a inicios de abril, el mercado bursátil local registró una recuperación en la segunda quincena de abril, en línea con la evolución de los mercados internacionales, favorecido por señales de moderación de las tensiones comerciales, los altos precios de los minerales (cobre y oro), y el crecimiento de la actividad económica que se ubica alrededor de su nivel potencial.
En ese contexto, el índice de renta variable del Perú acumula una rentabilidad de 6,5 por ciento en lo que va del año (versus 10 por ciento en 2024), impulsado por el crecimiento de las utilidades de las empresas, especialmente de los sectores minería y financiero.
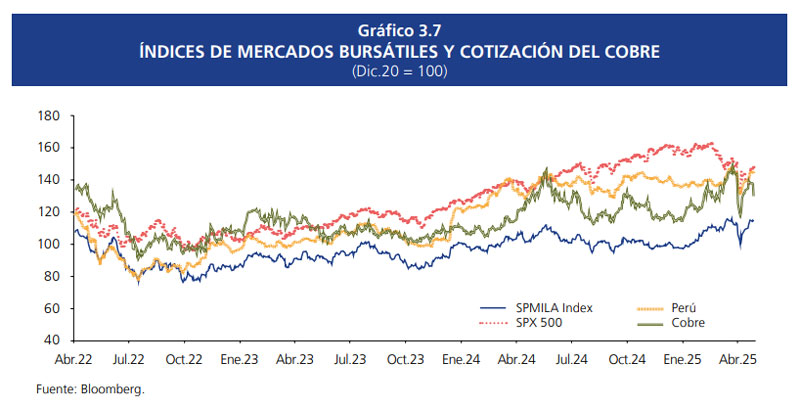
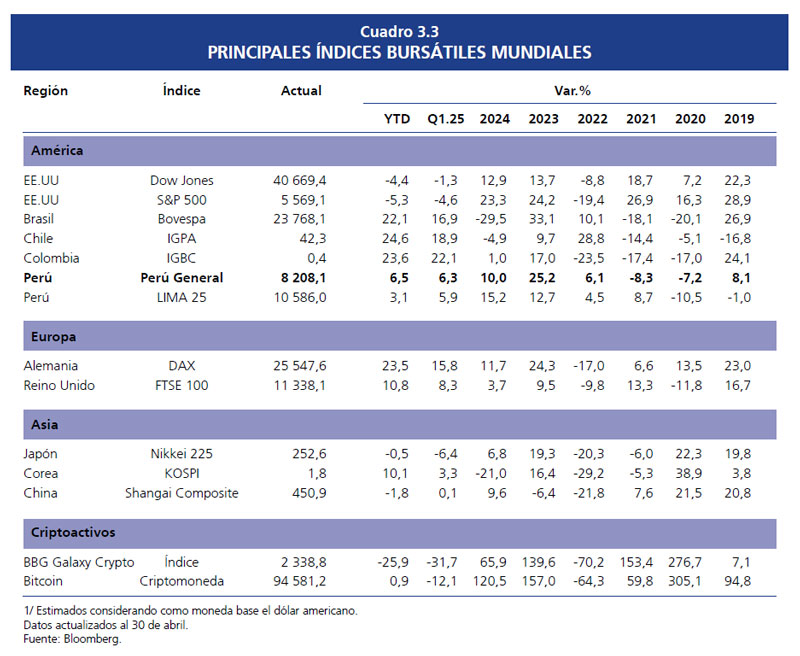
A diferencia de los activos de renta variable, los criptoactivos exhiben una alta volatilidad, especialmente en contextos de incertidumbre, como lo evidencian los recientes movimientos en los precios del Bitcoin y del índice BGI Galaxy Crypto. Esta mayor volatilidad de los criptoactivos representa riesgos para los usuarios y plantea desafíos para la estabilidad financiera, por lo que a nivel internacional se observa avances en la regulación y supervisión de los criptoactivos, especialmente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ver Recuadro 3).
El crecimiento del ecosistema de criptoactivos puede generar riesgos para la estabilidad financiera. Uno de los principales canales de transmisión es la conexión creciente entre el sistema financiero tradicional y las actividades vinculadas a criptoactivos. Los bancos y otras entidades financieras que prestan servicios a empresas que operan con criptoactivos o aquellas que participan como custodios o inversionistas en el mercado de criptoactivos pueden verse expuestos ante caídas abruptas en el valor de los criptoactivos o ante problemas operativos en las plataformas donde se transan estos activos digitales. Ello podría aumentar la vulnerabilidad de estas entidades financieras y generar efectos contagio en el sistema financiero.
Estos riesgos han despertado el interés de las autoridades financieras para regular este mercado, con el objetivo de mitigar su impacto potencial sobre la estabilidad financiera y proteger a los usuarios. En este contexto, diversos países y organismos internacionales han comenzado a impulsar avances en la regulación de los criptoactivos.
De acuerdo con un reporte del BIS9, los criptoactivos se pueden clasificar en dos grupos: (i) sin respaldo; y (ii) con mecanismo de estabilización. En el primer grupo están los activos digitales que no están colateralizados con activo de reserva alguno ni con fondos del emisor. Estos criptoactivos están expuestos a fluctuaciones significativas en su valor, por lo que no cumplen las funciones del dinero (por ejemplo, Bitcoin), aunque algunos de estos criptoactivos se utilizan como tokens de plataformas para acceder a aplicaciones (Ethereum, Solana, Cardano, entre otros). Dentro de esta categoría también se encuentran los activos digitales con extremada volatilidad, cuyo único fin es el especulativo (memecoins).
En el segundo grupo, se encuentran las stablecoins y los activos tokenizados. En particular, las stablecoins ofrecen mantener un valor estable 1:1 con relación a otro activo de referencia, que puede ser una moneda fiduciaria fuerte (USD, EUR, etc.) u otros activos (incluyendo otros criptoactivos). Los mecanismos de respaldo de las stablecoins incluyen el mantenimiento de activos de reserva, que pueden ser activos líquidos de bajo riesgo (como efectivo o bonos) o activos riesgosos (como criptoactivos).
Los criptoactivos presentan varios riesgos clave para la estabilidad financiera, según lo identificado por el BIS. El riesgo de mercado es uno de los más destacados debido a la alta volatilidad de los criptoactivos, lo que dificulta su uso como unidad de cuenta o medio de pago. Además, la falta de transparencia e información aumenta la vulnerabilidad a fraudes y manipulaciones de mercado. La concentración de la propiedad de los tokens puede amplificar la volatilidad en el mercado secundario, favoreciendo la manipulación de precios y aumentando la incertidumbre para los inversores.
El riesgo de liquidez se relaciona con la centralización de las transacciones en grandes plataformas de intercambio o exchanges, lo que puede generar bloqueo de fondos en caso de fallos o suspensión de operaciones de la plataforma. En el caso de las stablecoins, el riesgo aumenta debido a una eventual descoordinación de su mecanismo de respaldo, ya que en muchos casos no están completamente respaldadas por activos de reserva líquidos, lo que dificulta su redención rápida. A esto se suman los problemas de escalabilidad de las redes blockchain10, lo que puede limitar su capacidad para procesar grandes volúmenes de transacciones, afectando la liquidez del mercado.
El riesgo crediticio se ve amplificado por la falta de gobernanza sólida y la escasa transparencia en las operaciones. Las transacciones entre partes relacionadas pueden ocultar riesgos de contraparte y aumentar la complejidad del mercado. El exceso de apalancamiento, especialmente cuando los criptoactivos se utilizan como colateral, también aumenta estos riesgos. La falta de divulgación adecuada dificulta que los prestamistas evalúen correctamente la solvencia de los prestatarios, lo que incrementa la probabilidad de incumplimientos. Por último, el riesgo de desintermediación bancaria y el riesgo de flujos de capitales también son preocupaciones significativas, ya que la adopción de criptoactivos podría afectar la capacidad de los bancos para canalizar crédito hacia la economía real y generar movimientos inesperados en los flujos de capitales internacionales.
Avances en la regulación de criptoactivos
En la actualidad, se viene llevando a cabo esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) relacionadas con los criptoactivos, exigiendo a las plataformas de negociación de estos activos digitales la implementación de sistemas de registro y reporte de operaciones sospechosas.
No obstante, la mayoría de las jurisdicciones a nivel internacional aún se encuentra en etapas tempranas de desarrollo de sus marcos normativos en materia de criptoactivos. Una tendencia identificada es que se viene regulando principalmente los criptoactivos con mecanismos de estabilización, específicamente, las stablecoins. Por su parte, los criptoactivos sin respaldo han recibido menor atención de los reguladores, salvo en la Unión Europea donde se ha establecido una normativa integral que abarca ambos tipos de criptoactivos.
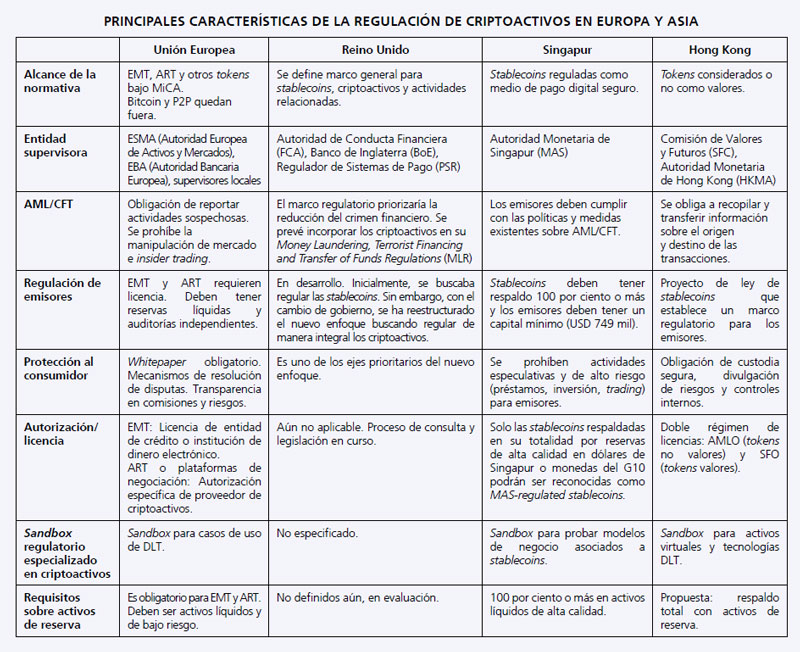
En la Unión Europea11(UE), la regulación MiCA (Markets in Crypto Assets), que fue aprobada en abril de 2023 y es plenamente aplicable desde diciembre de 2024, proporciona un marco normativo único para criptoactivos no cubiertos por la regulación financiera previa. Distingue tres categorías principales:
• EMT (Electronic Money Tokens): stablecoins respaldadas por una única moneda fiat (por ejemplo, USDT o EURT).
• ART (Asset-Referenced Tokens): stablecoins vinculadas a una canasta de activos o commodities (por ejemplo, el ex proyecto Diem de Meta o la stablecoin de oro XAUt).
• Otros tokens: criptoactivos que no encajan en las dos categorías anteriores.
Los emisores de EMT y ART requieren obtener autorización del regulador local con validez en toda la UE12, así como realizar auditorías independientes, elaborar un whitepaper detallando el funcionamiento y riesgos de la stablecoin, e implementar medidas de protección al consumidor. Para emisores de otros tokens, se establece requisitos más flexibles13 Si un emisor de EMT o ART alcanza la condición de "significativo" (por número de usuarios, volumen de transacciones o capitalización), pasa bajo supervisión más estricta de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), aunque los emisores de menor tamaño también pueden incorporarse voluntariamente a este régimen de supervisión adicional.
Cabe indicar que la regulación MiCA no aplica plenamente a negociaciones totalmente descentralizadas (P2P) ni a criptoactivos sin emisor identificable (por ejemplo, Bitcoin), centrándose más bien en regular la negociación en plataformas centralizadas. Estas deben adoptar sistemas para detectar y prevenir el insider trading, la manipulación de mercado y el financiamiento de actividades ilícitas, así como garantizar la transparencia en comisiones, riesgos y funcionamiento de los activos negociados.
En el Reino Unido, la regulación de criptoactivos se encuentra en etapa inicial (consulta pública). El proceso comenzó con la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2023 (FSMA 2023), que otorgó al Banco de Inglaterra, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y el Regulador de Sistemas de Pago (PSR) facultad para supervisar los stablecoins y los sistemas de pagos relacionados.
Recientemente, se han realizado dos consultas públicas: la DP23/4 (entre noviembre de 2023 y febrero de 2024), que propuso regular stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria, y la DP24/4 (diciembre de 2024), que modificó la estrategia proponiendo regular simultáneamente la negociación (trading) e intermediación de stablecoins. Este último enfoque prioriza la protección del consumidor, la reducción del crimen financiero y la integridad del mercado, en línea con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 2024/2025 de la FCA.
En Singapur14, la regulación de criptoactivos se centra exclusivamente en stablecoins que cumplan con condiciones específicas para ser utilizadas como medios de pago. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) establece que solo serán reconocidas aquellas que estén completamente respaldadas por activos líquidos y de alta calidad, y denominadas en monedas del G10 o dólares de Singapur. La normativa excluye explícitamente a las stablecoins que tengan fines de inversión o especulación, delimitando así su uso dentro del sistema financiero. Además, se distingue entre emisores bancarios y no bancarios, aplicando requisitos diferenciados según el tipo de entidad emisora y el volumen emitido, lo que permite ajustar las exigencias regulatorias al perfil de riesgo de cada emisor.
En Hong Kong, el régimen regulatorio para criptoactivos se estructura bajo un sistema dual de licencias, dependiendo de si los tokens son considerados valores, en cuyo caso son regulados por la Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés); o si no son considerados valores, en cuyo caso son regulados por la Ordenanza Contra Lavado de Activos (AMLO, por sus siglas en inglés).La negociación de activos virtuales debe cumplir exigencias estrictas en custodia, gobernanza y protección al inversionista; y también se debe aplicar la "Regla de Viaje", que obliga a registrar y compartir información sobre el origen y destino de las transacciones. Recientemente, se concluyó el proceso de consulta pública para establecer un marco regulatorio para los emisores de stablecoins referenciadas a monedas fiat, lo que ha dado lugar a un proyecto de ley15.
Entre febrero y abril de 2024, el gobierno de Hong Kong lanzó en consulta pública una propuesta para regular el comercio extrabursátil (OTC) de activos virtuales, que otorga facultades de supervisión en AML/CFT al Comité de Supervisión de Criptoactivos (CCE); aunque, hasta la fecha, no se ha presentado proyecto de ley alguno. Por su parte, en febrero de 2025, la SFC lanzó "ASPIRe", una hoja de ruta para promover la seguridad y el crecimiento de la industria de criptoactivos, que incluye diversas iniciativas enfocadas en mejorar el acceso a la liquidez global, facilitar el cumplimiento normativo y optimizar la infraestructura para integrar la eficiencia de la blockchain en las finanzas tradicionales.
Por otro lado, la regulación de criptoactivos en los países de América Latina se encuentra en desarrollo, y su grado de avance e implementación varía de un país a otro. A pesar de que algunos países han dado pasos hacia la creación de marcos regulatorios, en general, la regulación aún está en proceso de implementación y no existe un consenso regional claro.
En Brasil se ha promulgado el Marco Legal para Activos Virtuales (Ley N° 14.478), que establece principios generales para la regulación de los criptoactivos. A pesar de ser un paso importante, aún se debe desarrollar los reglamentos para que la ley sea plenamente operativa. Chile y México han definido los activos virtuales dentro de sus respectivas Leyes Fintech, pero no cuentan con regulación específica de criptoactivos. Por otra parte, Colombia es el único país de la región que ha implementado un sandbox16 regulatorio para permitir la prueba controlada de proyectos relacionados con criptoactivos. Este enfoque tiene como objetivo fomentar la innovación dentro de un marco controlado y es una de las pocas iniciativas de este tipo en América Latina. En cuanto a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), cinco países de la región han implementado medidas en ese sentido, estableciendo sistemas de reportes obligatorios relacionados con las actividades de activos virtuales para reportar transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.
En particular, en el Perú, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) están bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) para efectos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta supervisión contempla la aplicación del régimen general de debida diligencia en el conocimiento del cliente. Este régimen se aplica cuando el cliente realiza operaciones por cualquier monto, si el medio de pago o retiro es en efectivo, o cuando las operaciones son iguales o superiores a USD 1 mil, independientemente del medio de pago. En estos casos, los PSAV deben recopilar información del cliente, incluyendo nombres, tipo y número de documento, domicilio, ocupación, contacto, propósito de la relación comercial, y condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), así como la identificación del beneficiario y el origen de los fondos involucrados.
Si bien el desarrollo de la regulación de criptoactivos aún se encuentra en sus primeras etapas, sus efectos en el mercado de criptoactivos y los mercados financieros en general pueden ser significativos. Un estudio del BIS (2018)17 analiza cómo las acciones y declaraciones regulatorias impactan sobre el valor de los criptoactivos. Así, los anuncios de prohibiciones generales, la exclusión del estatus de moneda y la aplicación de marcos normativos estrictos suelen generar caídas en los precios de estos activos digitales. En contraste, la expectativa de regulaciones específicas y favorables tiende a impulsar este mercado al alza.
35. A pesar de la mayor volatilidad internacional, la liquidez del mercado bursátil peruano se mantuvo estable en lo que va del año, apoyado por los buenos resultados de las empresas emisoras. Sin embargo, los niveles de liquidez se ubican por debajo de los alcanzados en los años previos a la pandemia. La negociación promedio diaria en la rueda de bolsa alcanzó los USD 7,7 millones en los primeros cuatro meses del año, monto menor al promedio cercano a los USD 12 millones observado entre los años 2018 y 2019. Similar evolución se observa el ratio turnover de las acciones que componen el índice general de la BVL (monto negociado sobre capitalización bursátil de la bolsa). 17
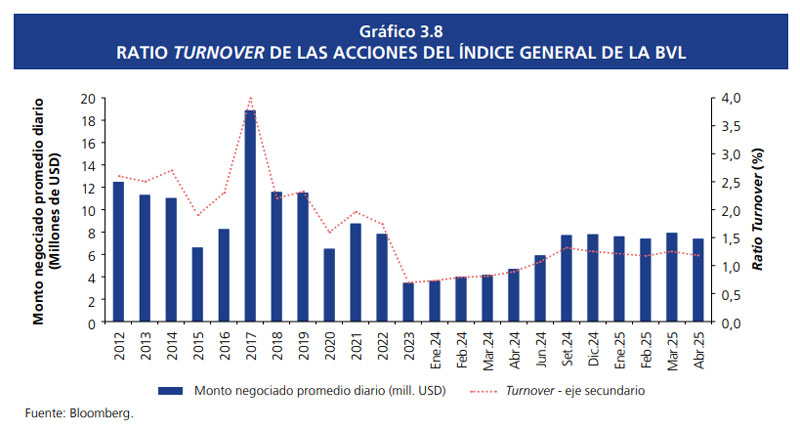
Fondos Privados de Pensiones
36. En los últimos doce meses, la mayoría de los multifondos del Sistema Privado de Pensiones registra resultados positivos. Sin embargo, en lo que va del año algunos de los fondos con mayor exposición a los activos de renta variable muestran una rentabilidad negativa, en un contexto internacional marcado por una mayor volatilidad.
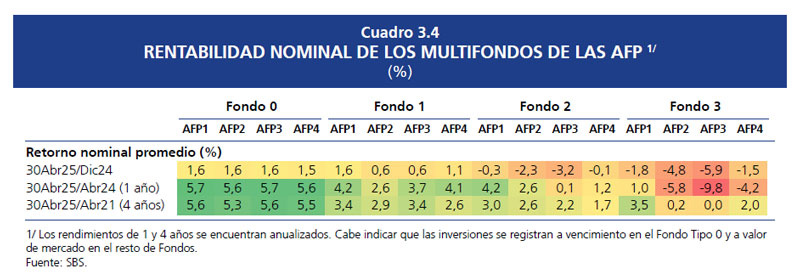
Si bien el entorno externo adverso afectó inicialmente el desempeño de los fondos, desde la segunda quincena de abril se observa una reversión parcial de las pérdidas, en línea con la moderación de las tensiones comerciales. Al cierre de abril, los Fondos Tipo 1 reportaron rendimientos positivos —entre 0,6 por ciento y 1,6 por ciento—, mientras que los Fondos Tipo 2 y 3 continuaron acumulando pérdidas, debido a la caída en los precios de los activos de renta variable de EE.UU., aunque compensado en parte por el rendimiento del segmento de renta variable doméstico.
Cabe indicar que los retiros extraordinarios aprobados por el Congreso mermaron los rendimientos de los fondos de pensiones en los últimos doce meses, por la venta forzada de los activos para atender los retiros de los afiliados. A la fecha se han presentado múltiples iniciativas legislativas, abriendo la posibilidad de un octavo retiro extraordinario de fondos previsionales. Ello reduciría de manera importante los ahorros previsionales y aumentaría el riesgo de caer en la pobreza durante la vejez, a la vez que disminuiría la capacidad del mercado de capitales para amortiguar eventuales choques financieros, dada la menor disponibilidad de fondos prestables de largo plazo. Para una mayor descripción del impacto del séptimo retiro en el portafolio de las AFP, ver Recuadro 4.
El 18 de abril de 2024, se aprobó la Ley N° 32002 que autorizaba el retiro de hasta 4 UIT (S/ 20 600) de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). En este contexto, las AFP ejecutaron desembolsos durante ese año a sus afiliados por aproximadamente S/ 27 mil millones. Estos retiros fueron financiados principalmente a través de la venta de dólares en el mercado cambiario spot relacionada a la liquidación de inversiones en el exterior (S/ 14,7 mil millones), ventas de BTP (S/ 8,2 mil millones) y aportes netos de los afiliados (S/ 4 mil millones). Como consecuencia de estos desembolsos, el portafolio de las AFP experimentó cambios importantes en su tamaño y composición. Entre marzo y diciembre de 2024, los activos administrados (AUM) por las AFP disminuyeron en 15 por ciento, pasando de S/ 127 mil millones a S/ 107 mil millones, lo cual representa solo el 61 por ciento del AUM que las AFP administraban antes de la aprobación de los retiros extraordinarios, a finales del 2019.
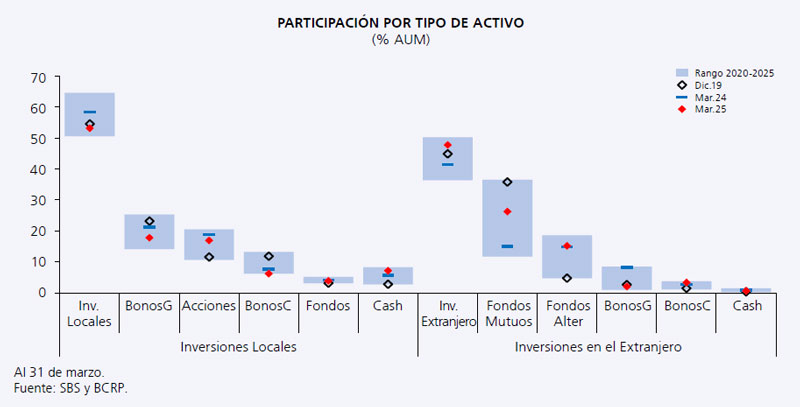
En cuanto a la composición de su portafolio, durante el retiro del 2024, las AFP mantuvieron el sesgo de vender sus activos más líquidos, similar a lo observado en los retiros previos. Sin embargo, las inversiones locales registraron la mayor reducción como porcentaje de su AUM, cayendo de 58 a 54 por ciento. La venta de inversiones locales se concentró en el mercado de BTP debido a su mayor liquidez, con lo que la participación de las AFP en el saldo total de BTP alcanzó un nivel mínimo histórico de 11 por ciento al cierre de 2024. Por su parte, la asignación a inversiones en el exterior por parte de las AFP se elevó de 41 a 46 por ciento de su AUM en este mismo periodo, y esta tendencia se mantuvo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 48 por ciento de su AUM al cierre de marzo, un nivel muy cercano a su límite máximo permitido de 50 por ciento. Este incremento se debe a compras de activos externos por mejores perspectivas en el último trimestre de 2024.
Si bien el incremento en inversiones del exterior correspondería principalmente a activos líquidos como fondos mutuos, han disminuido considerablemente sus tenencias de bonos de gobierno en moneda extranjera, de 8 a 2 por ciento de su AUM entre abril de 2024 y marzo de 2025. Además, mantienen una asignación elevada a activos ilíquidos, como su participación en fondos alternativos del exterior (20 por ciento de su AUM). Estos activos serían difíciles de liquidar en caso de aprobarse nuevos retiros de fondos, lo cual obligaría a las AFP a continuar disminuyendo su exposición a bonos de gobierno o fondos mutuos del exterior.
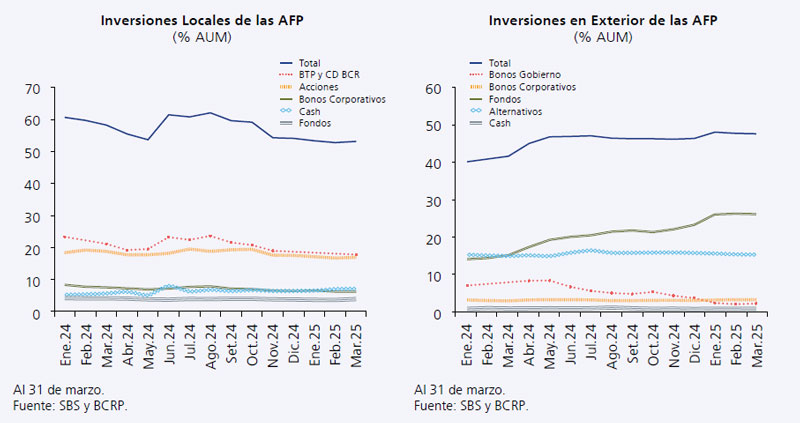
Esta reconfiguración en el portafolio de las AFP supone oportunidades y desafíos. Actualmente las AFP mantienen el 17 por ciento de su AUM invertido en BTP, por debajo del nivel que mantenían antes de los retiros (22 por ciento de su AUM) y de su límite operativo de 30 por ciento para inversiones en instrumentos emitidos por el Estado Peruano. Una reducida participación en el saldo de bonos soberanos indicaría que las AFP tienen un amplio margen para absorber potenciales ventas de inversionistas no residentes ante un escenario de estrés. Históricamente las AFP han desempeñado un rol estabilizador en el mercado de BTP, comprando bonos cada vez que los no residentes vendían estos papeles o viceversa. Como resultado, la participación de las tenencias de BTP por parte de las AFP registra una correlación negativa con la participación de las tenencias de BTP por parte de no residentes. Sin embargo, la aprobación de nuevos retiros podría impactar negativamente en la valorización de estos activos, en caso los inversionistas no residentes decidan no absorber la potencial oferta de AFP para atender los retiros o, decidan vender sus posiciones al mismo tiempo que las AFP para evitar pérdidas. En este caso, los bancos podrían desempeñar un rol amortiguador absorbiendo la oferta, no obstante, este rol estaría acotado al manejo de sus activos y pasivos (ALM).
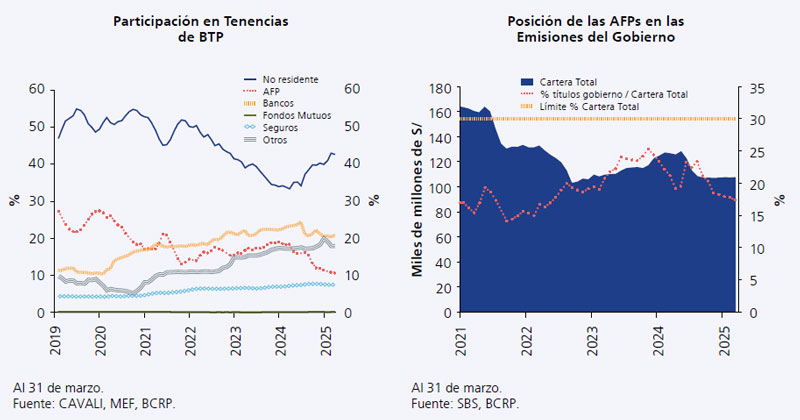
Por otro lado, esta recomposición de los fondos de pensiones ha generado menor demanda de las AFP en las colocaciones primarias de instrumentos de deuda de mediano/largo plazo ofrecidas por empresas en el mercado de capitales. La preferencia de las AFP por títulos de corto plazo responde a la necesidad de mantener activos líquidos ante el riesgo de nuevos retiros. Como resultado, el mercado de deuda corporativa ha sufrido un cambio estructural importante en cuanto a la composición de sus plazos, disminuyendo de forma significativa el segmento de largo plazo: en 2024, solo el 16 por ciento del total de emisiones públicas tuvieron un plazo mayor a 1 año, y solo el 2 por ciento de esas emisiones fueron adjudicadas por AFP.
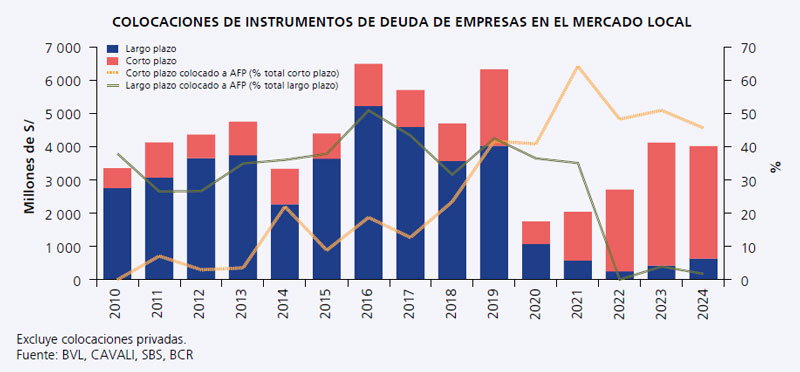
Finalmente, otro efecto de los retiros es la contracción de la oferta estructural de moneda extranjera de las AFP en el mercado de derivados cambiarios. Antes de los retiros de fondos, las AFP solían contrarrestar la demanda de derivados de no residentes, ofertando dólares a través de NDF18 para coberturar sus inversiones en el exterior. Sin embargo, la reducción en el tamaño de su portafolio a partir del 2020 ha generado una reducción de la oferta NDF de las AFP, lo cual impulsó al BCRP a intervenir mediante Swaps Cambiarios para equilibrar los flujos en el mercado de derivados. Al cierre de marzo de 2025, el saldo de ventas netas NDF de las AFP representa la mitad del nivel que alcanzó antes de la pandemia.
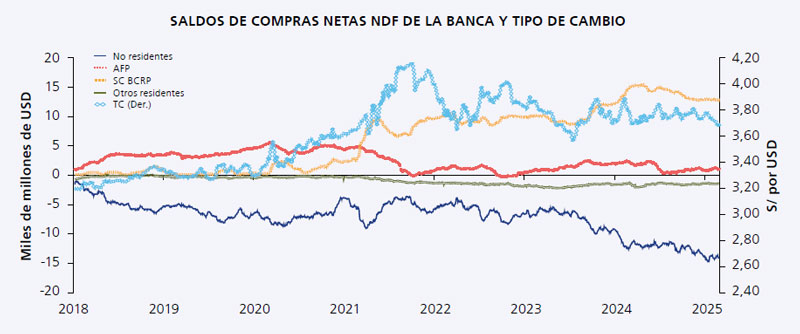
Conclusión
El último retiro de fondos de pensiones ha continuado reduciendo el tamaño del portafolio de las AFP y ha impactado, nuevamente, su estrategia de inversión. La menor asignación a activos locales plantea desafíos relevantes en los mercados de deuda soberana (menor capacidad de absorción local de potencial salida de no residentes en periodos de estrés) y corporativa (reducción en el volumen emitido y concentración en plazos cortos). Además, la menor oferta de dólares de las AFP por una menor necesidad de coberturas cambiarias dada la contracción en el tamaño de su portafolio, puede incrementar la volatilidad en el mercado cambiario. En un contexto de potenciales nuevos retiros, será clave monitorear la evolución de la composición del portafolio de las AFP y su rol en los principales mercados financieros locales.
37. En el mes de abril, periodo de mayor volatilidad internacional, el portafolio de inversiones gestionado por las AFP se orientó a posiciones de mayor liquidez. Así, los depósitos en el sistema financiero local e internacional pasaron de representar del 7 por ciento al 7,7 por ciento del portafolio, a la vez se incrementó la posición en valores del gobierno peruano (BTP), aprovechando las oportunidades de mercado en medio de un menor apetito por dichos valores por parte de los inversionistas no residentes.
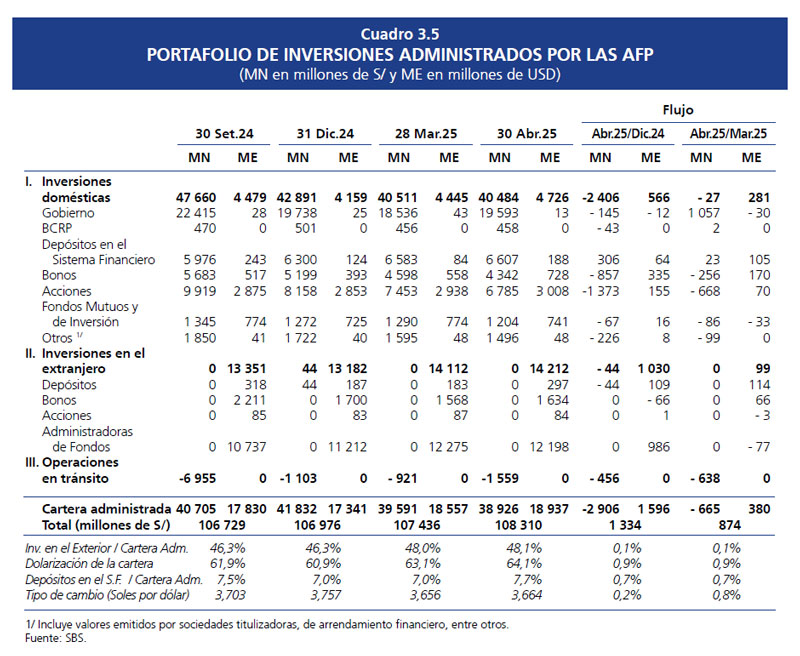
Cabe indicar que la reforma previsional aprobada en setiembre de 2024 tiene como objetivo ampliar la cobertura y el nivel de prestaciones, con el fin de reducir el riesgo de pobreza en la vejez. Entre los principales cambios se establece que los fondos previsionales no se vean afectados por retiros anticipados de fondos y se limite el retiro del 95,5 por ciento de la CIC para los afiliados menores a los 40 años. Se espera la reglamentación de esta reforma para los siguientes meses, lo cual contribuiría a la acumulación del ahorro del largo plazo en la economía y, con ello, también al desarrollo del mercado de capitales.
Empresas de Seguros
38. Las primas recaudadas por las empresas de seguros crecieron en 9 por ciento en los últimos doce meses, impulsadas principalmente por el dinamismo del ramo de seguros de vida, en un contexto de recuperación de la actividad económica local.
Dentro de este ramo, los segmentos que contribuyeron en mayor medida al aumento fueron los seguros de renta particular, vida individual de largo plazo y desgravamen. Esta recaudación de primas contribuyó con el crecimiento del portafolio de inversiones (creció 12 por ciento en los últimos doce meses).
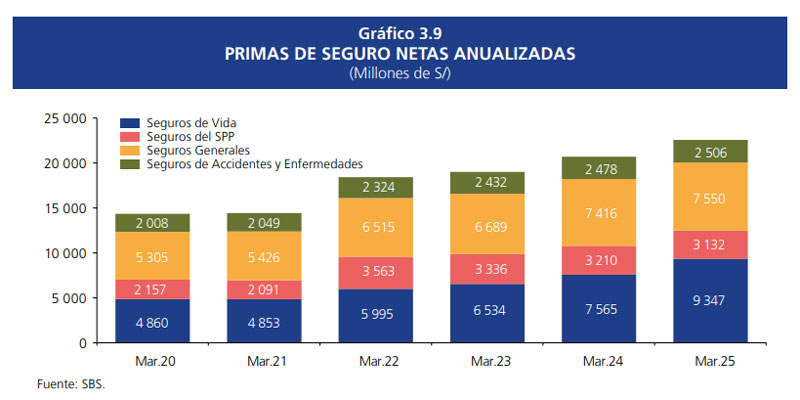
39. El portafolio de inversión de las empresas de seguros registró una leve reducción en su rentabilidad en los últimos doce meses (de 6,7 por ciento a 5,7 por ciento anual). Esto se explica por una desvalorización puntual de bonos corporativos de un emisor del sector telecomunicaciones. Sin este efecto, la rentabilidad se habría mantenido relativamente estable. Cabe indicar que la mayor parte de las inversiones en renta fija de las empresas de seguros se registran a vencimiento, por lo que la rentabilidad de estas inversiones se basa fundamentalmente en sus flujos de caja generados por dichos instrumentos hasta su vencimiento.
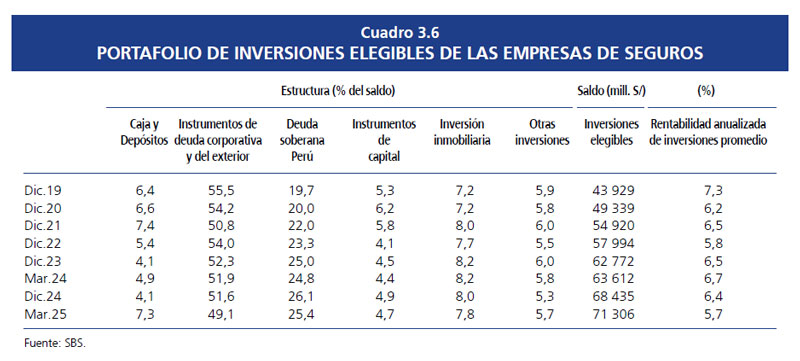
40. Las empresas de seguros mantuvieron relativamente estables sus indicadores de rentabilidad, debido a que el menor rendimiento del portafolio de inversión se compensó con un mayor resultado técnico. Esto último se debe a una mejor gestión de los niveles de siniestralidad en los ramos de seguros de vida (especialmente en los segmentos de seguros ley y desgravamen) y de seguros generales, asociados a los riesgos de incendio, responsabilidad civil y vehículos. Las utilidades generadas contribuyen con el fortalecimiento patrimonial y la capacidad de afrontar de riesgos futuros de las empresas de seguros. Asimismo, las empresas muestran una mejora en la eficiencia operativa, por la implementación de tecnologías eficientes en términos de costos. Así, se observa menores gastos administrativos como proporción de las primas retenidas (disminución de 1,9 puntos porcentuales). Algunas empresas de seguros vienen adoptando gradualmente nuevas tecnologías, lo cual ha permitido implementar plataformas digitales para agilizar la adquisición y gestión de pólizas, e incluso para optimizar la atención al cliente y el análisis de datos con aplicaciones de inteligencia artificial (IA).
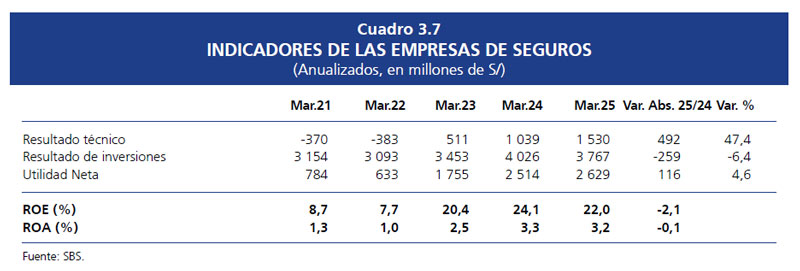
Fondos Mutuos
41. En los últimos dos años, la industria de los Fondos Mutuos ha registrado un incremento gradual en el patrimonio administrado y en el número de partícipes. Así, el patrimonio administrado (S/ 51 795 millones) registra un crecimiento del 37,9 por ciento en los últimos doce meses, superando incluso su nivel máximo histórico en marzo de 2021 (S/ 50 mil millones).
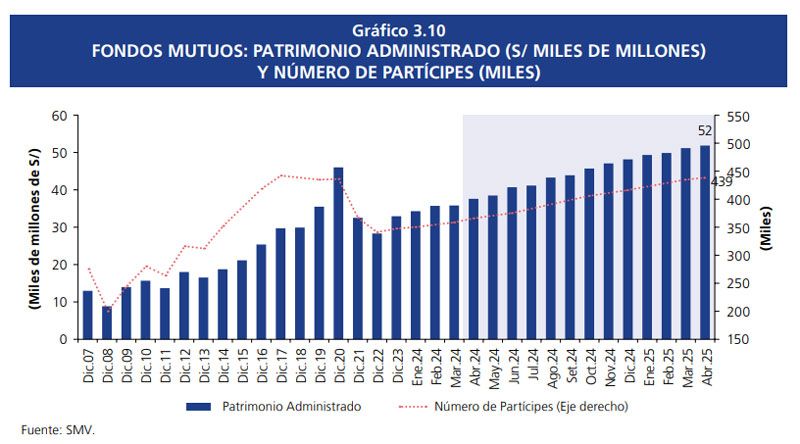
Esta evolución estaría asociada al mayor interés de los inversionistas por las rentabilidades de los activos de renta fija de corto plazo (tanto locales como del exterior, así como depósitos en moneda extranjera en bancos del exterior), en un contexto en que las tasas de interés pasivas del sistema financiero local han estado disminuyendo, especialmente en los bancos de mayor tamaño. Asimismo, el mayor apetito por los activos de renta fija de corto plazo ha atraído más participantes por el lado de los fondos que invierten en dichos activos.
42. La incertidumbre macroeconómica a nivel global derivada de las tensiones geopolíticas representa el principal factor de riesgo a la estabilidad financiera. Las perspectivas de la actividad económica mundial se han deteriorado como resultado de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Ello ha generado una alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la inflación y la economía global. Así, un escenario de rigidez en la reducción de la inflación en los países desarrollados podría posponer las medidas de flexibilidad de la política monetaria de los bancos centrales por un tiempo más prolongado que el esperado. Asimismo, un menor crecimiento de la economía China que el esperado, podría impactar negativamente en los precios de commodities y, por ende, reducir el crecimiento económico esperado de economías emergentes exportadoras de commodities como la peruana, afectando negativamente el desarrollo de nuestro mercado de capitales.
43. El mercado de capitales local muestra los siguientes riesgos:
• Potencial salida abrupta de capitales de las economías emergentes. Esto se podría materializar en un escenario de tasas de interés elevadas por un período más prolongado que el esperado por los agentes, derivado de una eventual escalada comercial y sus posibles efectos sobre la inflación en las economías desarrolladas.
Una reducción más lenta de las tasas de interés de las economías desarrolladas, juntamente con reducciones más aceleradas de las tasas de las economías emergentes de la región, podría generar un menor apetito por activos de riesgo de economías emergentes, una salida de capitales y una depreciación de los mercados cambiarios, que resultaría en corrección de los precios de activos, mayor volatilidad de los mercados financieros y un aumento de las primas por riesgo.
• Corrección abrupta de precios de activos domésticos por una eventual reducción del tamaño del portafolio de las AFP. Se mantiene latente el riesgo de retiros adicionales de fondos previsionales administrados por las AFP. Esto dejaría el portafolio con activos menos líquidos y con activos que perderían valor dado la venta masiva que tendrían que efectuar las AFP a fin de atender el retiro de fondos de los afiliados. Ello podría exacerbar los problemas estructurales de nuestro mercado capitales (baja liquidez y poco profundo).
• A nivel doméstico, un menor crecimiento económico por una eventual desaceleración económica global podría aplazar las decisiones de inversión por parte de las empresas corporativas y afectar su rentabilidad. Esto reduciría la necesidad de las empresas corporativas de buscar financiamiento en el mercado de capitales. Asimismo, el menor crecimiento puede i) reducir la rentabilidad de las empresas, lo que se reflejaría en una desvalorización de los activos de renta variable; y ii) disminuir el ahorro interno en la economía y, por ende, la demanda por instrumentos de renta fija en el mercado de capitales doméstico.
No obstante, frente a estos escenarios de riesgo, nuestro país tiene sólidos fundamentos macroeconómicos (baja deuda fiscal y altos niveles de Reservas Internacionales Netas), a la vez que el BCRP cuenta con un amplio conjunto de instrumentos monetarios y cambiarios para mitigar los riesgos de escenarios adversos.
7 Non-Delivery Forwards: instrumentos derivados que permiten cubrir el riesgo cambiario. Los no residentes compran estos contratos para contrarrestar pérdidas en su portafolio de BTP (el cual está denominado en soles), ante subidas en el tipo de cambio.
8 Government Bond Index - Emerging Markets: Índices de bonos soberanos en moneda nacional y tasa fija lanzados por JP Morgan en 2005. Permiten comparar el desempeño entre países dentro de la muestra
9 "Financial stability risks from cryptoassets in emerging market economies". Consultative Group of Directors of Financial Stability (CGDFS). BIS Papers N° 138, Agosto 2023. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap138.pdf
10 El trilema de escalabilidad de las redes blockchain se refiere a que deben equilibrar tres propiedades clave: seguridad, descentralización y capacidad de procesar grandes volúmenes de transacciones.
11 Unión Europea. Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de mayo de 2023 sobre los mercados de criptoactivos. PwC. El impacto regulatorio de la Propuesta MiCA
12 En particular, los emisores de EMT deben tener licencia como entidad emisora de dinero electrónico o institución financiera, mantener reservas líquidas y garantizar al usuario la redención de la stablecoin a valor nominal, sin comisiones.
13 Por ejemplo, no se exige un requerimiento de reservas líquidas, aunque sí se requiere un whitepaper informativo si tiene más de 150 usuarios o la emisión en un año supera EUR 1 millón.
14 El 15 de agosto de 2023, se publicó la respuesta a la consulta pública sobre Enfoque regulatorio propuesto para las actividades relacionadas con las stablecoins. https://www.mas.gov.sg/-/media/mas-media-library/publications/consultations/pd/2023/response-to-consultation-on-stablecoins-regulation_15aug2023.pdf
15 El 6 de diciembre de 2024, se publicó el proyecto de ley de stablecoins https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/bills/b202412064.pdf
16 Superintendencia Financiera de Colombia. Pruebas en el Sandbox: Proyecto piloto en la Arenera.
17 Bank for International Settlements (BIS) (2018). "Regulating crytpocurrencies: assesing market reactions".
18 Non-Delivery Forwards: instrumentos derivados que permiten cubrir el riesgo cambiario. Los no residentes compran estos contratos para contrarrestar pérdidas en su portafolio de BTP (el cual está denominado en soles), ante subidas en el tipo de cambio.
44. Las acciones de política monetaria se han transmitido en el mercado monetario de manera fluida.
El BCR redujo su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 pbs: 25 pbs en noviembre de 2024 y 25 pbs en enero de 2025. La Tasa Interbancaria Overnight (TIBO) registró un comportamiento alineado a la TPM. Por su parte, las tasas activas y pasivas preferenciales a 3 meses disminuyeron en 46 y 35 pbs, respectivamente. La reducción en las tasas preferenciales refleja menores expectativas de recortes en la TPM.
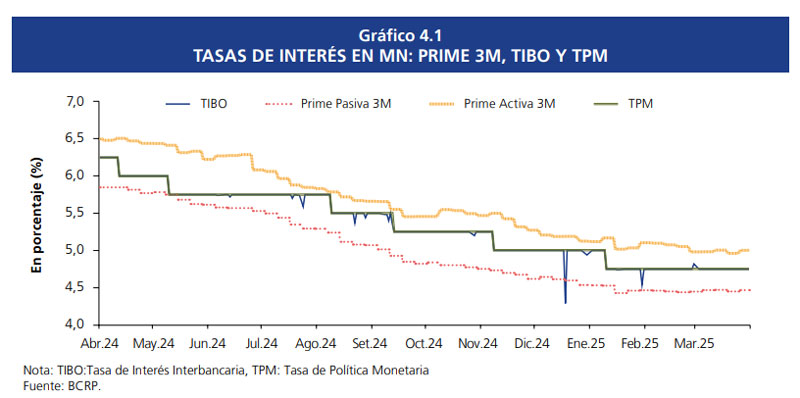
45. La liquidez, medida como el saldo inicial de la cuenta corriente de la banca en el BCRP, se mantuvo relativamente estable respecto al cierre del semestre previo. Sin embargo, se mantiene en niveles superiores a los registrados antes del inicio de la pandemia.
Entre el cierre de setiembre de 2024 y marzo de 2025, la liquidez promedio de la banca se redujo ligeramente de S/ 9,5 mil millones a S/ 9,3 mil millones. Esta disminución se explica principalmente por emisiones de bonos del MEF (S/ 7,4 mil millones) y vencimientos de repos de valores a las AFP (S/ 6,3 mil millones), lo cual fue compensando por el pago de cupones (S/ 4,7 mil millones), las compras de BTP por parte del BCRP (S/ 2,2 mil millones), la inyección a través repos de valores a plazo (S/ 3,9 mil millones) e inyección fiscal. Pese a esta disminución, la liquidez se mantiene en niveles superiores a los registrados antes del inicio de la pandemia (promedio diario de 2019 en S/ 2,9 mil millones).
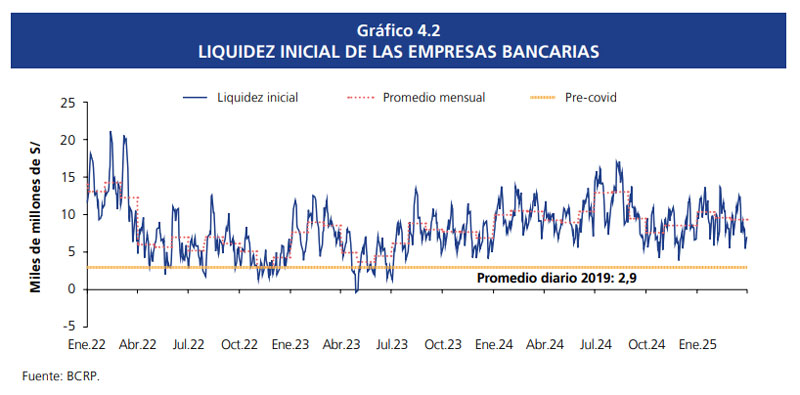
46. El monto negociado en el mercado de fondos interbancarios se contrajo respecto al semestre anterior por la mayor captación de fondos a plazo subastados por las AFP y la aún holgada liquidez del sistema.
El monto promedio negociado en el mercado de fondos interbancarios pasó de S/ 2,4 mil millones en setiembre de 2024 a S/ 1,3 mil millones en marzo de 2025. Esta contracción estuvo asociada a la mayor captación de depósitos a plazo de AFP por parte de los bancos, cuyo saldo creció en S/ 1,5 mil millones durante el semestre. Asimismo, la holgada liquidez del sistema estaría disminuyendo la necesidad de fondeo interbancario, el cual es mayoritariamente overnight.
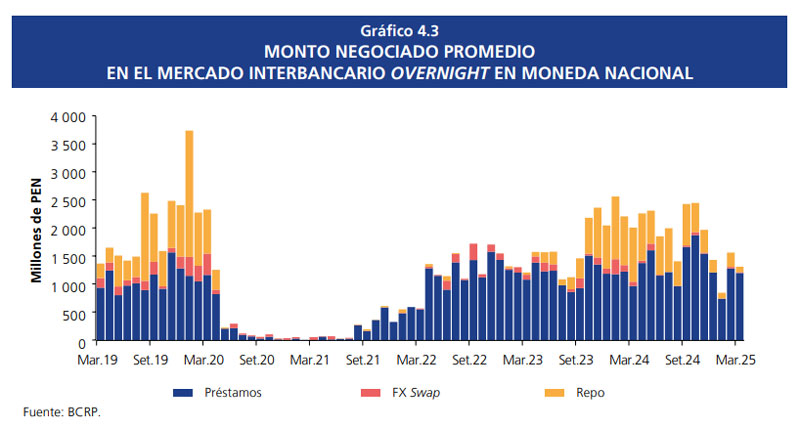
47. El sol peruano mostró un desempeño favorable en un contexto de incertidumbre global y se ha mantenido como la moneda de menor volatilidad en la región.
El sol se depreció durante octubre y diciembre de 2024, como consecuencia de la mayor demanda por coberturas de no residentes ante el incremento en la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales en EE.UU. Sin embargo, el tipo de cambio bajó durante el primer trimestre del 2025, gracias a que el dólar se debilitó por los crecientes temores de recesión en EE.UU. En este contexto, durante la reunión de marzo, los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed redujeron sus proyecciones de crecimiento económico y aumentaron los de inflación. En el ámbito local, el comportamiento del dólar estuvo influenciado por expectativas de mayores ventas de dólares por parte de corporativos ante el inicio del periodo de regularización de impuestos anuales.
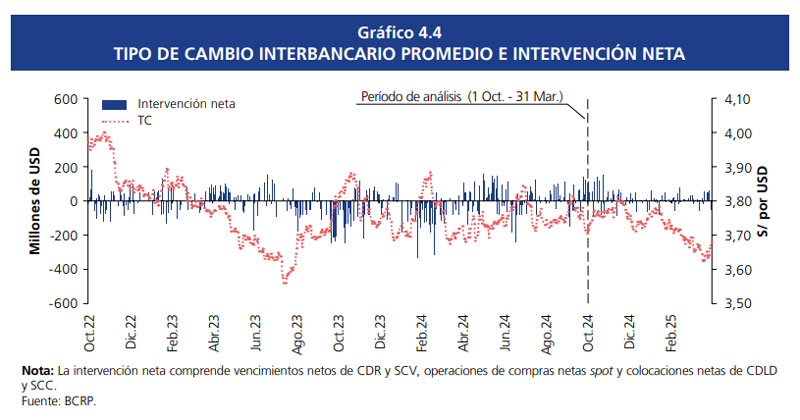
Similar al sol, las monedas de la región tuvieron un comportamiento diferenciado entre el último trimestre de 2024 y el primer trimestre del 2025. Durante el primer periodo, la región se depreció fuertemente, en línea con el fortalecimiento del dólar (el índice del dólar -DXY- aumentó en 7,7 por ciento). La moneda que presentó la mayor depreciación fue el real brasileño (BRL), que se depreció 12,4 por ciento, afectada por la incertidumbre en el manejo de su política fiscal y un elevado nivel de expectativas de inflación. En segundo lugar, el peso chileno (CLP) (depreciación de 10,7 por ciento) se vio afectado principalmente por los recortes en su tasa de política monetaria, disminuyendo el spread sobre la tasa de la FED a mínimos históricos. En este periodo el sol fue la moneda que menos se depreció (0,9 por ciento), gracias a los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú respecto a sus pares en la región.
Posteriormente, durante el primer trimestre de 2025, las monedas de la región se apreciaron, en línea con la debilidad del dólar (el DXY disminuyó en 3,9 por ciento). Las monedas que más se debilitaron el trimestre previo fueron las de mejor desempeño en este periodo, mientras que el peso mexicano (MXN) fue la moneda más rezagada por su mayor exposición a la economía norteamericana.
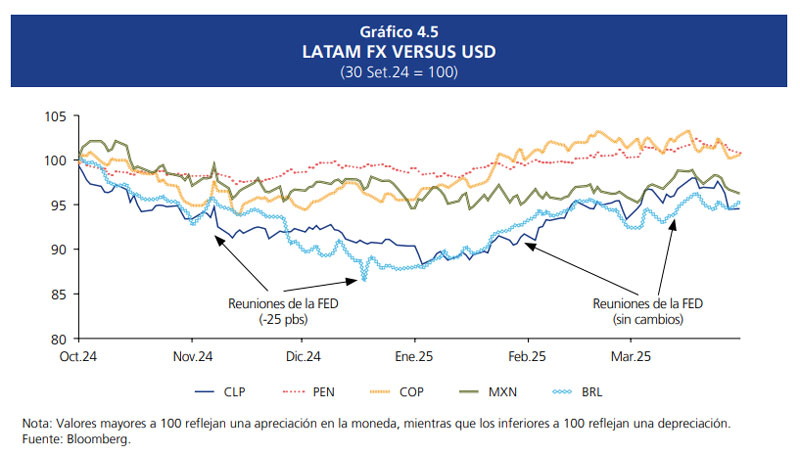
La volatilidad en la mayoría de las monedas de la región ha presentado una tendencia creciente, especialmente en el periodo electoral en EE.UU. y durante el anuncio de tarifas por parte del gobierno norteamericano. En este contexto, la volatilidad del sol peruano se ha mantenido como la más baja de la región, debido a la confianza de los agentes económicos en el adecuado manejo de la política monetaria.
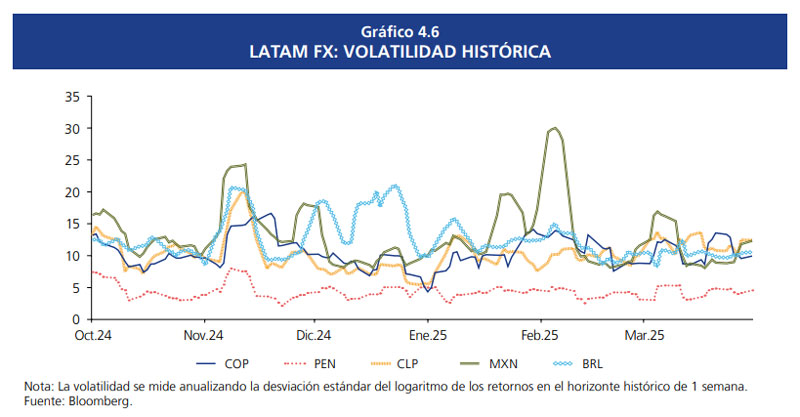
48. El BCRP pudo reducir el saldo de sus instrumentos de intervención cambiaria, ante una menor presión cambiaria sobre el sol.
El BCRP demandó dólares en el mercado cambiario por un total de USD 1,1 mil millones. Esta demanda se explica por vencimientos netos de Swaps Cambiarios Venta (SCV BCR).
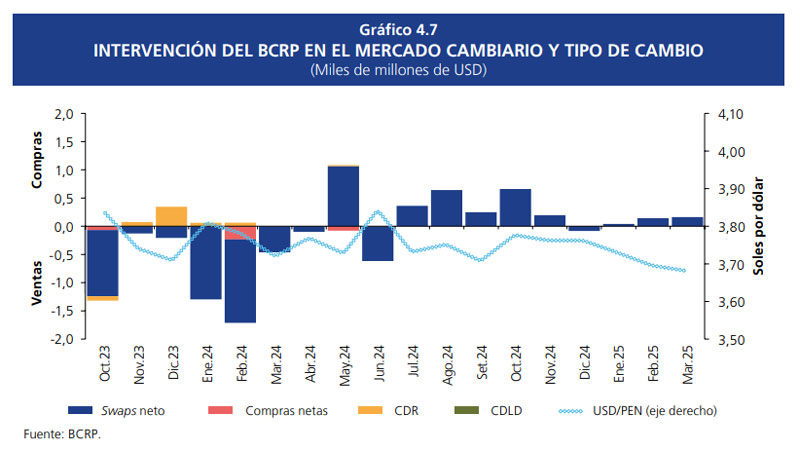
Al cierre de marzo, el saldo de SCV BCRP se ubicó en USD 12,5 mil millones, por debajo de su máximo histórico de USD 15,4 mil millones alcanzado en abril de 2024. Este saldo representa el 15,5 por ciento de las Reservas Internacionales Netas (RIN). En la región, el Banco Central de Brasil mantiene un saldo de Swap Cambiarios de USD 102,8 mil millones, el cual representa el 30,6 por ciento de sus RIN; en tanto que, el saldo de non-deliverable forward (NDF) del Banco Central de Chile alcanza los USD 3,0 mil millones, el cual representa un 6,7 por ciento de sus RIN. Cabe señalar que ni el Banco de la República (Colombia) ni el Banco de México mantienen saldos de derivados cambiarios.
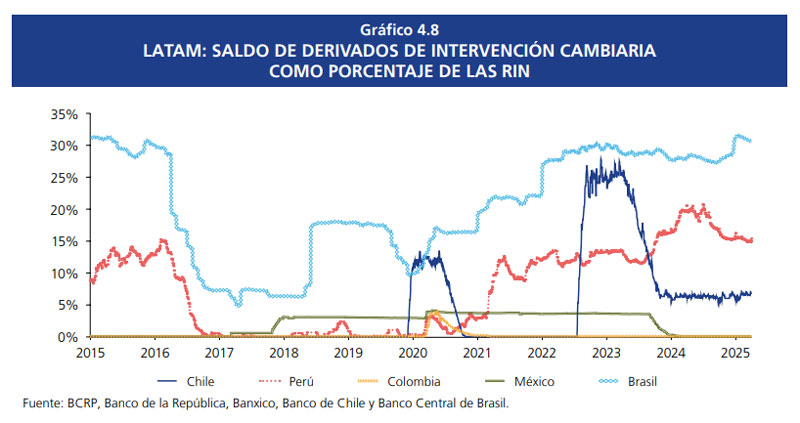
49. Por segundo semestre consecutivo se registró oferta neta de moneda extranjera en el mercado spot.
La oferta de moneda extranjera del sector minería e hidrocarburos se elevó a su mayor nivel desde abril de 2022, como consecuencia de una mayor producción minera y los altos precios de los commodities. Adicionalmente, los inversionistas no residentes vendieron dólares en spot para incrementar sus tenencias de BTP. Por su parte, la demanda provino principalmente de empresas ligadas a las importaciones, así como de AFP, la cuales incrementaron sus inversiones en el exterior, luego que culminara el periodo de retiro de fondos de pensiones.
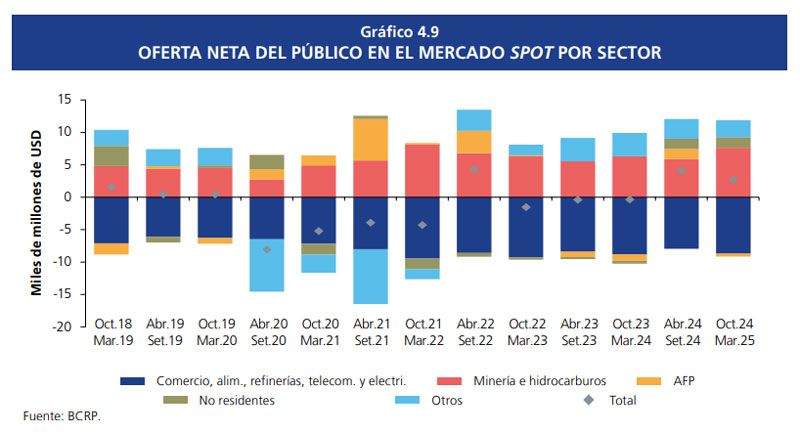
50. En el mercado forward se registró demanda por cuarto semestre consecutivo. Destacó el comportamiento de los inversionistas no residentes, quienes incrementaron su demanda de coberturas cambiarias ante la mayor incertidumbre relacionada a la imposición de aranceles por parte de EE.UU. a sus principales socios comerciales, y su potencial impacto económico global.
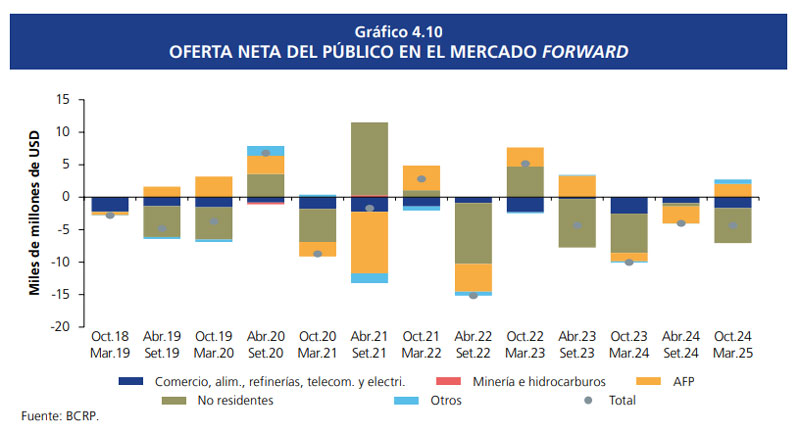
Durante el último trimestre de 2024, el saldo de ventas netas de derivados19 de la banca a no residentes aumentó en USD 1,6 mil millones, asociado al fortalecimiento del dólar a nivel global luego de la elección de Trump como nuevo presidente de EE.UU. Posteriormente, durante el primer trimestre de 2025, si bien el dólar se debilitó, el saldo de ventas netas de derivados a no residentes continuó creciendo (USD 0,5 mil millones), pero en menor medida. Por su parte, el saldo de compras netas a residentes aumentó en USD 1,1 mil millones. Esto estuvo relacionado a mayores coberturas por parte de las AFP, ante una recuperación en el tamaño de sus fondos administrados luego que culminara el periodo de retiros extraordinarios.
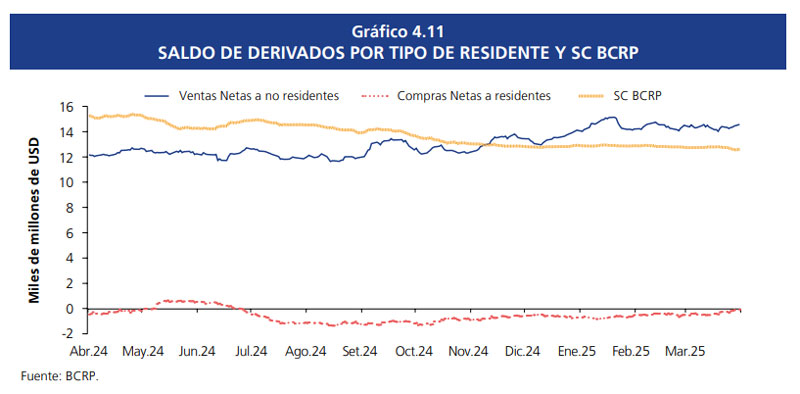
51. El promedio diario negociado en el mercado de derivados se incrementó en los últimos seis meses debido a la mayor negociación de Forwards.
La negociación de forwards de la banca se incrementó debido al mayor volumen negociado con clientes no residentes. En línea con esto, la variación del saldo neto de forwards de la banca, respecto al semestre anterior, se explica principalmente por mayores ventas netas a estos mismos inversionistas.
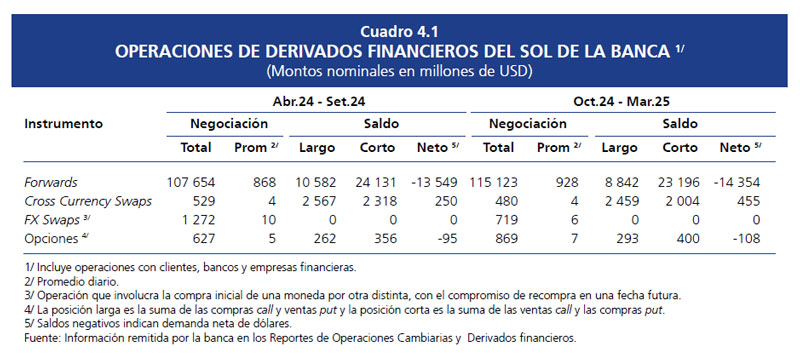
52. En los primeros meses del 2025, el promedio diario negociado en el mercado cambiario20 continuó creciendo y se ubicó en USD 2,4 mil millones, lo que representa un aumento del 5 por ciento respecto al 2024. El aumento se explica principalmente por las operaciones con el público, que representan el 72 por ciento del volumen total.
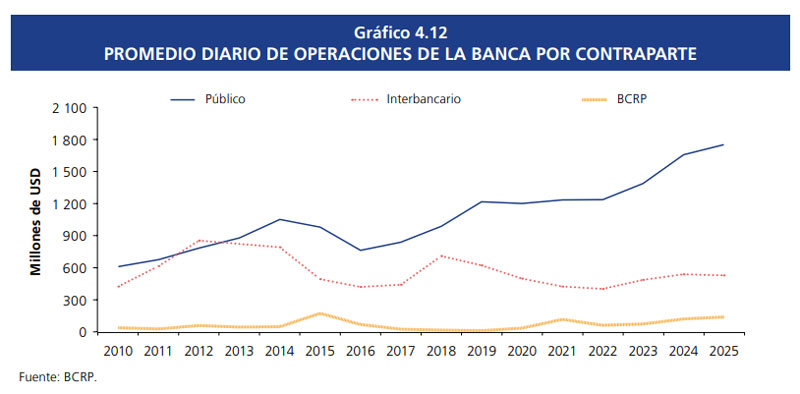
Dentro de las operaciones con el público, el volumen negociado en los mercados spot y forward representan conjuntamente casi el 97 por ciento del total. En los últimos 5 años, el volumen negociado en el mercado spot se ha incrementado en 54 por ciento, mientras que en el mercado forward ha crecido en 46 por ciento.
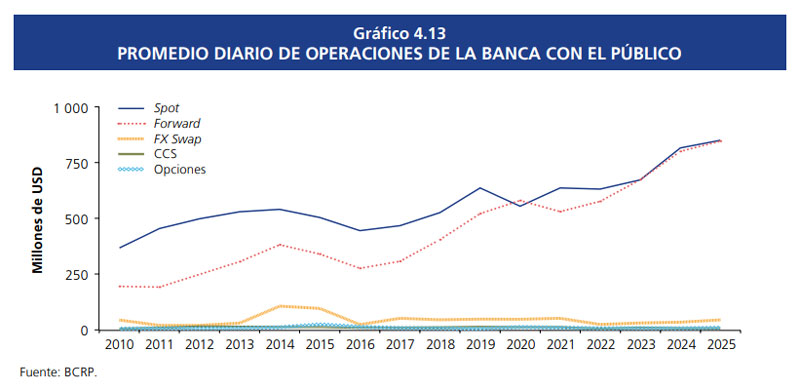
La liquidez en moneda extranjera del sistema bancario21 ha experimentado un crecimiento notable desde 2024, pasando de USD 14,3 mil millones en promedio durante diciembre de 2023 a USD 21,6 mil millones en promedio en marzo de 2025. El nivel actual de la liquidez en moneda extranjera representa un máximo histórico y supera ampliamente su nivel promedio registrado antes de la pandemia (USD 13,5 mil millones).
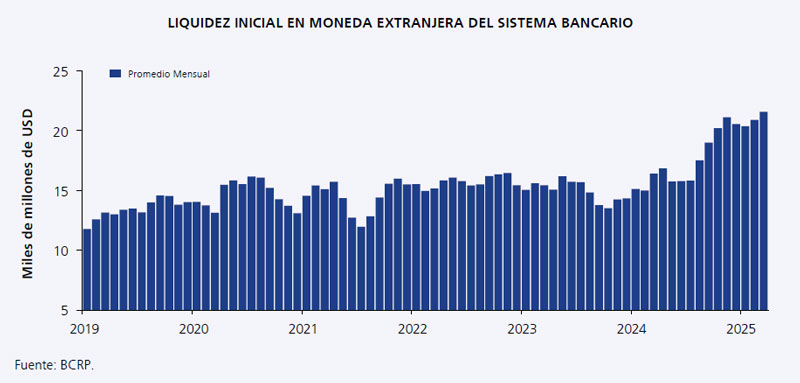
Este fuerte incremento en la liquidez en moneda extranjera responde principalmente a ingresos de dólares del exterior de 1) corporativos en un contexto de balanza comercial superavitaria, 2) inversionistas no residentes para comprar BTP y 3) AFP repatriando fondos para atender los nuevos retiros aprobados en 2024. Estos tres grupos ofertaron dólares en el mercado spot, lo que generó un incremento en la posición de cambio contable22 del sistema bancario en USD 4,7 mil millones entre diciembre de 2023 y enero de 2025 (mes en el que alcanzó un nivel máximo histórico de USD 2,2 mil millones). A continuación, se detallará el comportamiento de los principales sectores que han contribuido al incremento de la liquidez en moneda extranjera a través de la oferta de dólares en el mercado spot.
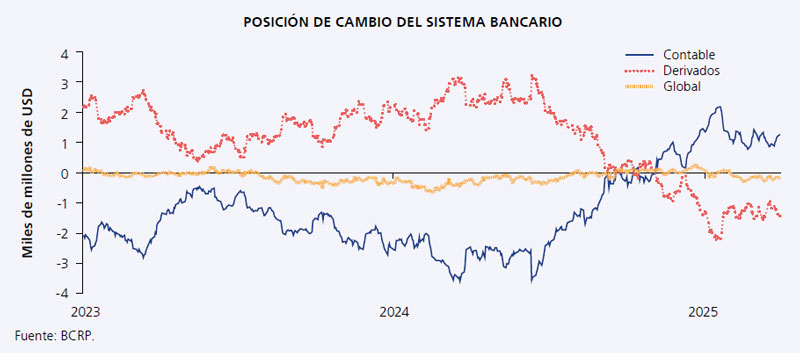
Si bien los flujos cambiarios atendidos por la banca han sido de oferta neta desde 2022, en 2024 se registraron ingresos por USD 7,8 mil millones, tanto del sector real (mineras, minoristas) como del sector financiero (no residentes, AFP, aseguradoras). Esta cifra representó la mayor oferta neta de dólares en spot desde el 2012. Este flujo de ventas de moneda extranjera va de la mano con el incremento en la balanza comercial del Perú, la cual ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos años, alcanzado su máximo histórico en el 2024 (USD 23,8 mil millones).
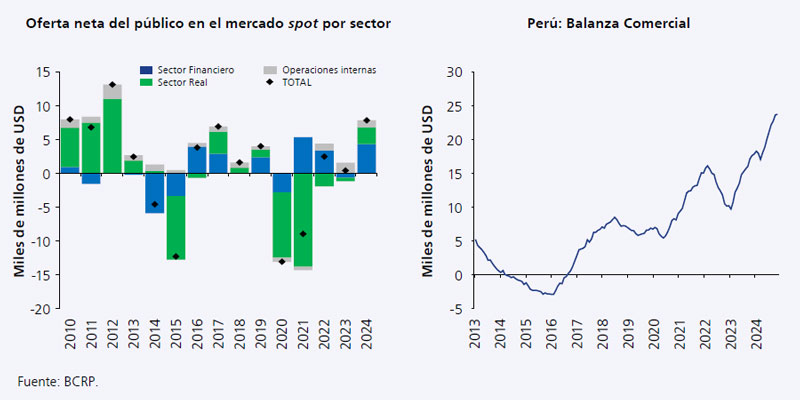
Respecto a los flujos del sector real, durante el 2024 se registró oferta neta spot por USD 2,5 mil millones, lo cual representó su mayor nivel desde el 2017. Destaca el sector minería, con una oferta neta de USD 11 mil millones en 2024 (su segunda mayor oferta anual en la historia), gracias a una mayor producción y a los altos precios internacionales de los metales. Por su parte, los clientes minoristas aportaron USD 4,5 mil millones de oferta (máximo desde 2017). La significativa oferta de estos sectores fue compensada parcialmente por demandas del sector comercio (USD 6,4 mil millones) y refinerías (USD 4,5 mil millones).
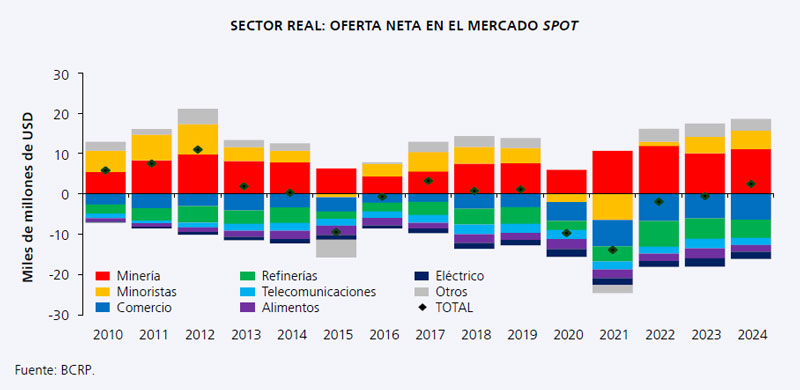
Finalmente, en cuanto a flujos del sector financiero, durante el 2024 también se registró oferta neta spot por USD 4,5 mil millones, máximo desde el 2021. Los inversionistas no residentes fueron los principales ofertantes (USD 1,9 mil millones), cortando una racha de 3 años consecutivos de demanda neta. Este comportamiento estaría asociado a una mayor demanda por BTP, los cuales están denominados en soles. Por su parte, las AFP también fueron ofertantes netos (USD 1,2 mil millones), lo cual estuvo asociado a la liquidación de activos en moneda extranjera con el fin de atender los retiros extraordinarios de fondos de pensiones.
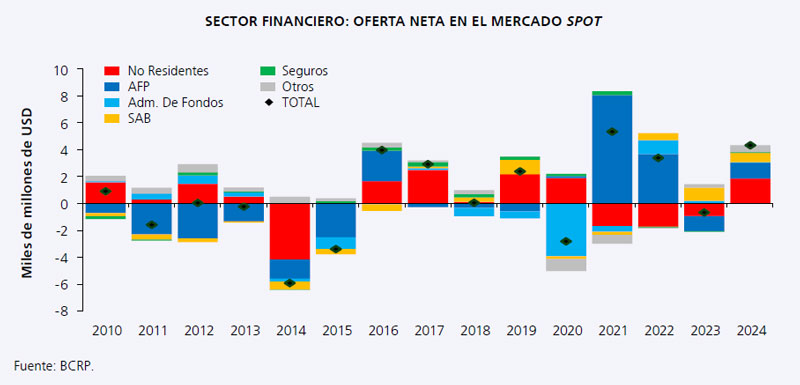
Conclusión
En 2024 se registró una oferta simultánea de dólares en spot de participantes importantes en el mercado cambiario (mineras, AFP e inversionistas no residentes), lo cual generó que la liquidez en moneda extranjera de los bancos se incrementara sustancialmente y alcanzara niveles históricos. Estos niveles permitirían al sistema financiero afrontar potenciales salidas de capitales en escenarios de volatilidad en los mercados financieros.
19 Comprenden a las operaciones forwards, swaps y opciones sobre monedas para contratos non-deliverable.
20 Operaciones en soles contra otras monedas.
21 La liquidez inicial de la banca en moneda extranjera se define como la suma del cierre de cuenta corriente en el BCRP del día previo y los vencimientos de los depósitos de ventanilla en moneda extranjera del día.
22 Definida como la diferencia entre los activos y pasivos en moneda extranjera de los bancos. Mide la exposición cambiaria del balance de los bancos. Sin embargo, para medir la exposición cambiaria total se debe considerar también a la posición de cambio en derivados, ya que esta puede contrarrestar el riesgo del balance.
53. Los pagos digitales, medidos a través del Indicador de Pagos Digitales (IPD)23, continúan una tendencia de rápido crecimiento. El IPD alcanzó los 442 pagos por adulto en el 2024, superando el importante hito de un pago digital diario. El valor de las operaciones en el IPD equivale a 6,2 veces el PBI, de los cuales 3,5 veces corresponde a pagos de bajo valor. Este crecimiento se debe al aumento exponencial de las operaciones de pagos minoristas, especialmente a través de billeteras digitales.
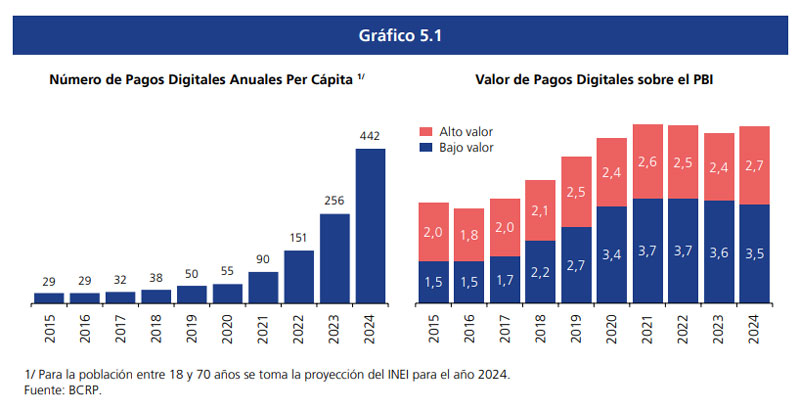
54. El número de las transferencias vía billeteras digitales ha incrementado su importancia en el total de los instrumentos de pago minoristas. De ese modo, su participación aumentó en 21 puntos porcentuales entre marzo de 2023, antes del inicio de la interoperabilidad de billeteras, y marzo de 2025, mientras que la participación de las tarjetas de pago y las transferencias intrabancarias24 se redujo.
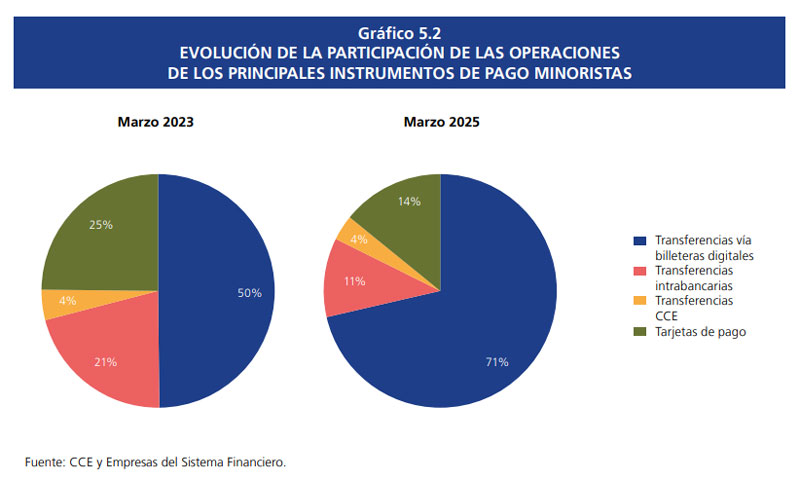
55. Las transferencias inmediatas a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), las transferencias vía billeteras digitales y las tarjetas de pago registran reducciones en sus tickets promedio. Esto refleja un uso cada vez más extendido en compras de menor monto, en reemplazo del efectivo. Destaca en particular la disminución observada en las transferencias inmediatas de la CCE, cuyo valor promedio se ha reducido en 37 por ciento.
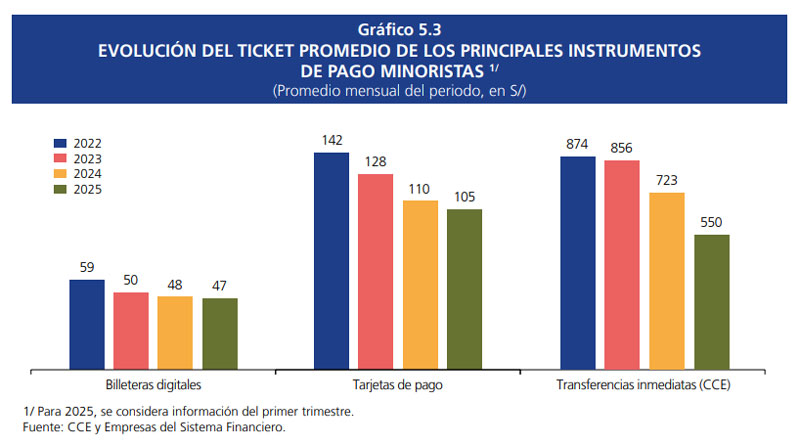
56. En los últimos doce meses, el promedio de las comisiones en el mercado de tarjetas de pago (débito, crédito y prepago) en Perú ha disminuido. A marzo de 2025, la tasa de intercambio promedio cayó 3 puntos básicos, de 1,60 a 1,57 por ciento. De manera similar, la tasa de descuento promedio cobrada a comercios por los adquirentes bajó 1 punto básico (de 2,23 a 2,22 por ciento), mientras que la de los facilitadores se redujo significativamente en 9 puntos básicos (de 2,94 a 2,85 por ciento).
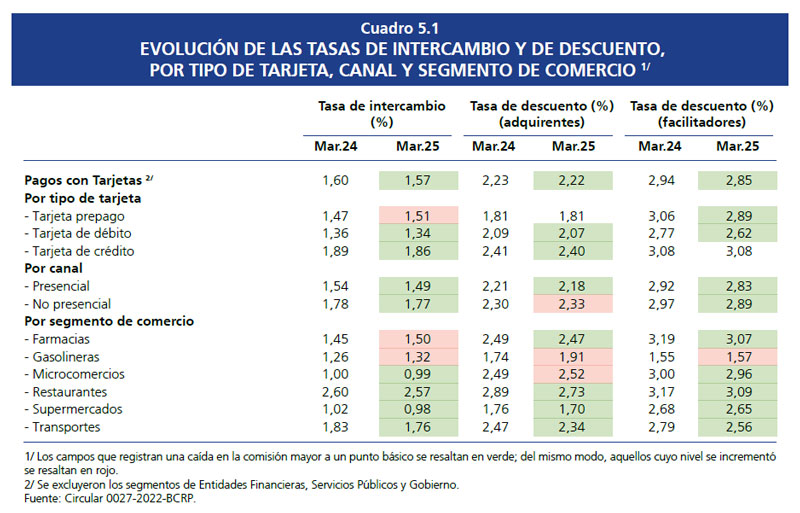
57. El BCRP continuó con el desarrollo de su Primer Piloto de Innovación con Dinero Digital (Circular N°0011-2024-BCRP) e inició su periodo anual de evaluación el pasado 10 de marzo, luego de un exhaustivo período de pruebas. Hacia fines de marzo, el saldo total del ecosistema del Piloto ascendió a S/ 7 752 000, de los cuales el 75 por ciento se encontraba distribuido en los usuarios de la billetera digital BiPay. El incremento de los saldos se explica por la expansión de la base de usuarios activos de la billetera, los cuales pasaron de 27,9 mil a 68,2 mil entre de octubre de 2024 y marzo de 2025 (+145 por ciento).
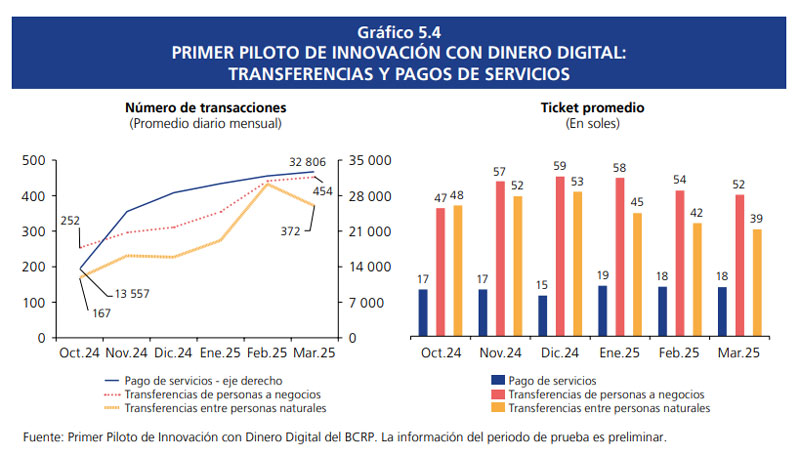
Asimismo, se observa un aumento de la transaccionalidad a nivel nacional, elevándose el número promedio diario mensual de las transferencias (P2P y P2B) y de pagos de servicios respecto a meses previos. Además, en el caso de las transferencias, el valor promedio de las operaciones viene disminuyendo desde inicios de año. Por ejemplo, el valor promedio de las transferencias entre personas (transferencia P2P) se ha reducido desde S/ 53 a S/ 39 entre diciembre de 2024 y marzo de 2025.
58. La inclusión financiera, medida como la tenencia de una cuenta en el sistema financiero, ascendió a 57 por ciento de la población adulta en 2024. Sin embargo, este porcentaje se eleva a 67 por ciento si se considera también la tenencia de billeteras digitales. Esto refleja el potencial del uso extensivo de los pagos digitales como herramienta de inclusión financiera. Sin embargo, el 33 por ciento de la población adulta aún no se encuentra incluida financieramente, lo que implica que aún hay espacio para ampliar el uso de pagos digitales en el país. Cabe señalar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a iniciativa del BCRP, introdujo preguntas sobre la tenencia de billeteras digitales en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2024.
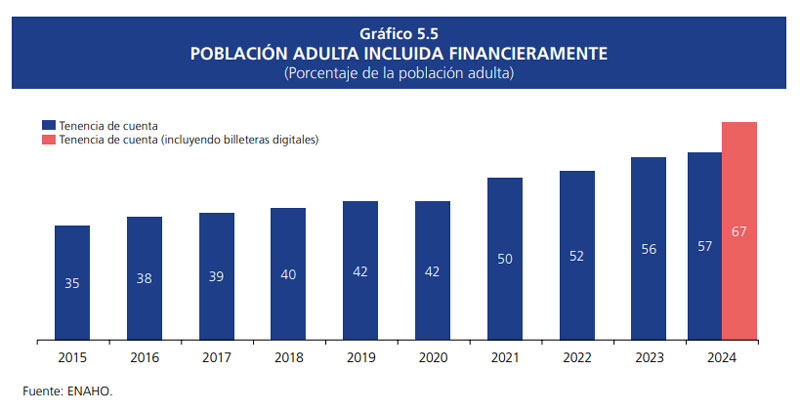
59. La Estrategia de Interoperabilidad del BCRP, desplegada progresivamente por fases, viene incrementado la adopción y uso de los pagos digitales en el país.
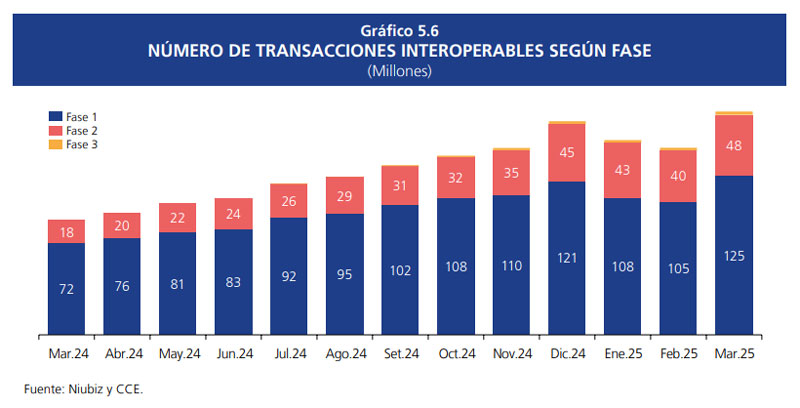
La Fase 1 (Yape y Plin), la Fase 2 (aplicativos de banca móvil y códigos QR) y la Fase 3 (emisores de dinero electrónico y BIM) han generado más de 176 millones de transacciones mensuales, a marzo de 2025. Esto se debe principalmente a la facilidad de uso de las billeteras, la creciente penetración de los Códigos QR en comercios y el aumento de los pagos a través de aplicativos bancarios.
En términos del valor de los pagos interoperables, a marzo de 2025, la interoperabilidad registra transacciones mensuales por más de 12,1 mil millones de soles, con un pico de 12,6 mil millones de soles en diciembre de 2024. La Fase 1 se situó en 8,4 mil millones de soles; la Fase 2 alcanzó 3,4 mil millones de soles; mientras que la Fase 3 registró 356 millones de transacciones mensuales.
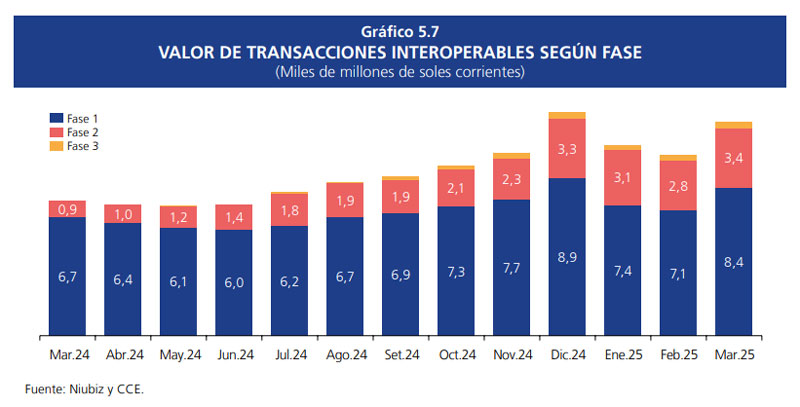
60. El BCRP continúa diseñando la Fase 4 de la Estrategia de Interoperabilidad, cuyo objetivo es la incorporación de nuevos actores al ecosistema de pagos a través de un modelo de iniciación de pagos. En marzo de 2025 se concluyó la ejecución de una serie de mesas de trabajo temáticas25 con la finalidad de conocer las perspectivas de la industria acerca de un modelo de iniciación de pagos para el país. A partir del trabajo realizado, se identificarán los aspectos más relevantes y adecuados para la emisión de una regulación que establezca los lineamientos para este modelo en el Perú.
61. En marzo de 2025, se modificó el Reglamento de los Niveles de Calidad de los Servicios de Pago Interoperables provistos por los Proveedores, Acuerdos, Sistemas de Pagos y Proveedores Tecnológicos, a través de la Circular N° 0005-2025-BCRP. Dicha modificación establece, entre otros, nuevas disposiciones con relación al envío de información, cambios en el esquema de sanciones por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS), la facultad de suspender entidades reguladas que reiteradamente incumplan con los ANS y una implementación escalonada de los indicadores clave de desempeño (ICD).
23 El IPD incluye operaciones de clientes de los participantes en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del BCRP y pagos minoristas digitales (transferencias de crédito e inmediatas vía CCE, transferencias intrabancarias e interbancarias vía billeteras (incluye transferencias interoperables vía billeteras) y otros canales digitales, tarjetas de pago, débito directo y operaciones con dinero electrónico (BIM).
24 Considera operaciones por Software Corporativo, Cajeros, Ventanilla Operativa, Internet de la Página de Transacciones en Línea de la ESF, Software de Cliente, Banca Móvil, Instrucción Directa del Cliente por Carta o Fax y Otros.
25 Se realizaron siete mesas de trabajo: i) Definición de iniciación de pagos (Mayo 2024); ii) Principios de iniciación de pagos (Julio 2024); iii) Experiencia, requisitos y obligaciones (Setiembre 2024); iv) Ciberseguridad y fraude (Noviembre 2024); v) Monetización y estructura de costos (Enero 2025); vi) Gobernanza (Febrero 2025); y vii) Modelo operativo y APIficación (Marzo 2025).